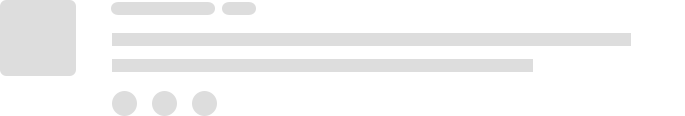Elogio de un profesor
Hoy es el Día del profesor y antes de extender un saludo total a los que merecen este día voy a detenerme en una breve reseña sobre uno de los profesores más interesantes, pintorescos y lúcidos que tuvo Tucumán.
Se trata de Samuel Schkolnik, quien fuera profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Schkolnik fue, además de profesor, escritor, filósofo, intelectual, eventual ciclista y un eximio e incomparable orador.
Cierto escritor que posiblemente convenga citar al final de la nota, dijo de la pedagogía que la verdadera misión del maestro, del profesor, antes que la transmisión lineal del conocimiento hacia sus pupilos, reside en la inoculación de preguntas en la mente, en el alma del alumno.
Como ejemplo demostrativo de tal afirmación, se puede plantear la siguiente situación: Dos hombres, en la noche, miran las estrellas. Ambos están sentados en el piso o en un árbol caído. Están en la naturaleza despojada de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Uno de esos hombres no ha recibido educación alguna sobre astronomía. El otro es un astrónomo.
¿Cuál de los dos se hace más preguntas mientras contemplan el intrincado cielo estelar? Ciertamente, no es el que menos conoce sobre astronomía; no es el lego en la materia, como se podría deducir si entendiéramos el conocimiento como un bien material, acumulativo, sino el otro, el astrónomo, el que más sabe es quien más preguntas se formula.
Y esto es así porque el conocimiento consta de dos partes. La primera es la dimensión, digamos, material del conocimiento. Es la porción que se guarda en los libros, en las memorias artificiales, en las bibliotecas. Esa es la mercancía básica del conocimiento, que es por donde empieza el trabajo del profesor.
La segunda parte del conocimiento, y la más importante, es la curiosidad, el anhelo de saber, de conocer, de correr el velo que oculta una verdad, de apropiarse la razón de uno o de alguno de tantos secretos por los que funciona la Naturaleza o parte de su inmensidad. Es la necesidad de anticipar lo que va a ocurrir, si ejercemos cierto ensayo, que basamos en esos espíritus que llamamos “leyes” y que son conceptos o sumatorias de conceptos, pero que adquieren una realidad superior a la mera materialidad del mundo al que acceden nuestros sentidos.
Según aquel escritor, al que posiblemente cite al final de esta nota, la curiosidad es de vital importancia para el desarrollo y la transmisión del conocimiento. Y acaso podríamos agregar que la ignorancia, o más bien la conciencia de la propia ignorancia, es el motor y el fundamento de la curiosidad. Luego vienen los otros accesorios del aprendizaje, los métodos, los paradigmas, etc.
El profesor Schkolnik fue un ejemplo patente de esa clase de profesor. En sus clases, mientras hacía uso de su vasta erudición, no se olvidaba de generar esas preguntas fundamentales en el espíritu del alumno, de agitar el ansia fértil del aprendiz. Sin dejar de lado la altura y la elegancia que supone el ejercicio de dictar una clase universitaria.
Como escritor, Schkolnik publicó numerosos ensayos, muchos de ellos en La Gaceta Literaria donde conversaba con un tal González y donde trataban temas filosóficos mechados con problemas cotidianos y mundanos.
Esos ensayos se convirtieron en el libro Salven nuestras almas (en referencia a las siglas en inglés S.O.S.) cuya lectura es un deleite. También publicó el libro Tiempo y Sociedad, que fue su Tesis doctoral y una lúcida investigación sobre la función y la concepción del Tiempo en las sociedades.
El profesor Schkolnik se murió hace cuatro años, en 2010, y como si fuera algo más que una casualidad, como si se tratara de un guiño cósmico que saludara a quien se maravillara tanto con el Cosmos, lo hizo justamente en el Día del profesor.
A continuación dejo un breve ensayo de su autoría sobre uno de los productos más maravillosos de la técnica, la bicicleta.
Elogio de la bicicleta
En la penumbra del zaguán duerme su liviano sueño la bicicleta. No hay condición más modesta que la suya: antecesora del avión, prima del automóvil, hermana de la motocicleta, se distingue empero de sus rumbosos parientes en que no promete sino lo que es capaz de dar. Obra de artificio, y sin embargo veraz, nada en ella anuncia una velocidad de vértigo ni una eliminación completa del esfuerzo humano: basta con atender por un momento a su escueta arquitectura, para saber que nos transportará de un lugar a otro siempre y cuando nos repartamos con ella ese trabajo. Aceptada la declaración de humildad que su presencia conlleva, se nos revela no obstante que ese rígido esqueleto, ese manubrio, ese par de ruedas, lejos de reducirse a una materialidad yacente, configuran una materia dispuesta al júbilo del movimiento, como si su apariencia de quieta cosa hubiese cifrado una invitación a la marcha, que nuestros torpes hábitos, hechos a ruidosos mecanismos de arranque, no sabían percibir. Seamos sensibles a esa recatada señal; que nuestra capacidad de responder no se limite al público ofrecimiento recibido en la trajinada calle, sino que se ahonde hasta hacernos alcanzables también por el gesto sutil que se nos destina en un recogido zaguán. Montemos, en fin, la bicicleta, démonos a la levedad de su andadura, echemos a rodar en el fino encordado de sus ruedas el sosegado compás de los pedales por el que se obtiene el equilibrio, y nos será dado conocer con maravilla su corazón de ave pedestre, su sabia manera de acceder a la gracia sin desacatar la gravedad: sólo dos puntos de contacto con el suelo mientras lo demás de su estructura se yergue vertical, avanza, corta el aire y suscita el cabrilleo de la luz en sus metales. Acaso para dar más fuerza a un sentimiento de levitación como el que ahora nos aligera el alma, fue que los hermanos Wright, en su negra bicicletería, imaginaron las alas y el motor que permitieran despegarse por completo de la tierra. Desdichada invención, por cierto, de cuya desmesura tan dolorosamente se sabe en Nagasaki y en Guernica, y que, en vez de acortar las distancias, acaba por lisa y llanamente suprimirlas. (Suprimidas las distancias, ¿qué resta de la impresión de lejanía en que nace toda voluntad de traslación? ¿Qué viaje puede de veras serlo si su destino es un trivial aeropuerto? ¿Quién es capaz de imaginar, en semejante escenario, no ya a un mero James Bond, sino a Marco Polo?) Más hubiera valido perseverar en la dos veces rotunda bicicleta que no en esos ingenios de incertidumbre, porque el verdadero progreso no advenía en la imperial locomotora, ni en el automóvil aspaventero, ni en el zarandeado tranvía, sino en una máquina simple como la que en esta clara mañana nos transporta, feliz conjugación del triángulo y el círculo, capaz de moverse --como los cielos de Pitágoras-- con armonía silenciosa, y de enseñarnos, por pura operación de su figura, cuál es la forma de las entidades perfectas. Pero ya una vez quisieron los dioses encerrar la esperanza en caja de calamidades; ¿qué tiene de extraño que a la grácil bicicleta, pobre de solemnidad y rica de regocijo, la cercaran de torres ferruginosas y chimeneas de melancolía? Dejemos que esas desgracias echen a volar y quedémonos con este manso artefacto, democrática montura que sin tener humos --nunca tan atinadamente dicho-- sabe conducirnos a cualquier parte, recordándonos una y otra vez que el hombre es la medida de todas las cosas: de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. No echemos en saco roto su filosófica lección, y devolvámosla con gratitud al íntimo zaguán de su paciencia.
Vaya pues este Elogio de un profesor a la memoria de un Doctor en Filosofía que se autodefinía como un simple profesor, dando cátedra de sencillez y de grandeza. Y por suspuesto, las felicitaciones a los profesores que celebran hoy su día.
Parte de una clase de filosofía del profesor Schkolnik.
Popular en Blog