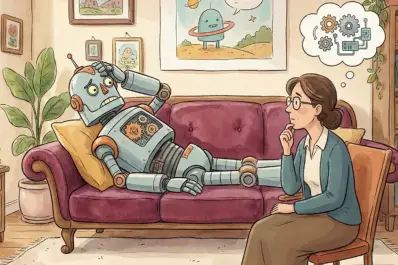El grupo de montañistas tucumanos hizo cumbre en el Lincacabur.
El grupo de montañistas tucumanos hizo cumbre en el Lincacabur.

A 6.000 metros de altura, el mundo se vuelve de otro color. El oxígeno deja de ser un derecho para transformarse en un milagro que se busca a bocanadas, mientras el viento, dueño y señor de la aridez, golpea la cara con la fuerza de un látigo helado. Allí, donde la soledad es absoluta y el cielo parece estar al alcance de la mano, un puñado de tucumanos decidió que la edad no es más que una cifra en el documento y que las cumbres siguen siendo el territorio de los sueños.
No era una expedición más. Bajo la guía de Hernán Parajón, los integrantes de la Fundación Cumbres Andinas se propusieron una doble proeza: conquistar el Licancabur y el colosal Llullaillaco. No buscaban récords de velocidad ni la gloria efímera de los podios; buscaban esa conexión íntima que solo se siente cuando el cuerpo llega al límite y el espíritu toma el mando.
El centinela de piedra
La aventura rompió el hielo en el Licancabur (5.920 msnm), ese volcán que vigila la frontera entre Bolivia y Chile con una silueta perfecta que intimida al más experto. Fueron nueve horas de una marcha rítmica, casi de oración, sobre un terreno que cruje bajo las botas. Marino Marchesi, Juan Gómez, Julio Rodríguez Rey, Ana Sanz, Patricia Fernández, Adrián Parajón y Hernán Parajón caminaron como un solo cuerpo.

La montaña los puso a prueba, pero el equipo respondió con esa madurez que solo dan los años. Al alcanzar la cima, el Licancabur les regaló el horizonte infinito. Fue el bautismo de fuego necesario para lo que vendría después.
Tras las huellas de los Incas
Ocho días más tarde, el desafío se volvió sagrado. El Llullaillaco (6.750 msnm) no es solo una mole de piedra y fuego; es un santuario vivo. Es el segundo volcán activo más alto del planeta y el sitio donde los Incas, hace siglos, dejaron a sus "niños" en un sueño eterno para estar más cerca de los dioses.
La montaña se puso difícil. El frío seco calaba los huesos y los pulmones reclamaban lo que la atmósfera les negaba. Sin embargo, Hernán y Adrián Parajón hundieron sus pasos en los acarreos inestables con la certeza de quienes saben que la montaña no se sube con las piernas, sino con el corazón. Acompañados por la logística de Manuel Parajón y Franco Carrasco, los tucumanos hicieron cumbre. Estaban allí, en el mismo lugar donde las culturas prehispánicas celebraban la vida y la muerte, envueltos en un silencio que solo es interrumpido por el latido propio.
La rebelión de las canas
Lo más potente de esta historia no son los metros ganados al cielo, sino quiénes los ganaron. En un mundo que suele rendir culto a la juventud extrema, este equipo -con integrantes de hasta 67 años- demostró que la pasión no tiene fecha de vencimiento. Hubo mujeres y hombres que, lejos de las luces de la ciudad y el confort del llano, eligieron la aspereza de la Puna.

“No es solo fuerza física; es una batalla mental”, dicen quienes volvieron. Es saber que la rodilla puede doler y que el aire puede faltar, pero que la voluntad es un combustible que no se agota.
Los tucumanos regresaron a casa con la piel curtida por el sol de altura y el alma ensanchada. Trajeron consigo el relato de una travesía que es, en esencia, una lección de vida: mientras haya una cima en el horizonte, siempre habrá un motivo para seguir caminando.