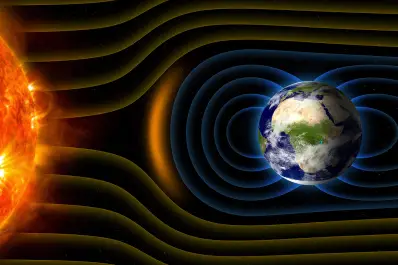MOMENTO INCÓMODO. Trump, reunido con el príncipe Mohamed Bin Salman, responde molesto a la periodista Mary Bruce, de “ABC News”.
MOMENTO INCÓMODO. Trump, reunido con el príncipe Mohamed Bin Salman, responde molesto a la periodista Mary Bruce, de “ABC News”.

Walter Gallardo
Periodista tucumano radicado en Madrid
Salvo por unos pocos matices, podría tratarse de la trama de una película o de una novela policial: el 2 de octubre de 2018, un periodista saudí ingresa en el consulado de su país en Estambul con la intención de realizar un trámite tan rutinario como el de conseguir una cédula para contraer matrimonio con su novia. Ignora que allí dentro lo espera un grupo de 15 agentes enviados por Riad para cumplir una misión cuyo objetivo ha sido planeado al detalle: descuartizarlo vivo sobre la mesa del cónsul y luego esparcir sus miembros por distintos lugares de la ciudad. Mientras ejecutan la faena, y como si todo respondiera a un guion de Quentin Tarantino, el alto volumen de la música sofoca cualquier grito de resistencia o de dolor. Es, sin dudas, gente con experiencia: acaban “el trabajo” en apenas siete minutos, según pudieron constatar los servicios de inteligencia turcos. De inmediato, “los profesionales” le confirman la noticia al mentor de este plan, el príncipe del Reino de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, que así saca de escena a un crítico con voz internacional y, de paso, les muestra el camino a otros que en el futuro se atrevan a cuestionarlo. El periodista, y víctima del caso aún impune, se llamaba Jamal Khashoggi, contaba con una larga trayectoria y por entonces trabajaba para “The Washington Post”, cuyo lema oficial es curiosamente “Democracy dies in darkness” (La democracia muere en la oscuridad).
Silencio en la sala
Pasados siete años, el príncipe y futuro rey, dueño de una fortuna familiar de 320.000 millones de dólares, es recibido con pompa en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos. Durante la reunión, y con la prensa como testigo, a la periodista de la cadena ABC Mary Bruce se le ocurre romper el clima de armonía recordándoles el episodio sangriento. Su intervención suena a una inconcebible impertinencia, a juzgar por el repentino silencio en la sala. Algo incrédulo, el presidente frunce el entrecejo, y, visiblemente molesto, reprende a la periodista (¿por qué incordiar con tanta descortesía a este ilustre visitante?) A continuación, con una sonrisa cómplice y de disculpas hacia el príncipe saudí, dice en voz alta sobre el asesinato de Khashoggi: “Son cosas que pasan”.
A partir de esta respuesta, y aún con el sudor frío bajando por la espalda, es posible que nos asalte una pregunta inquietante: ¿En manos de quiénes nos encontramos? O tal vez aquella otra que tanto entristecía a Stefan Zweig ante la ola de intolerancia y despotismo de los años 30: “¿Cómo vivir con entusiasmo en un mundo como el de ahora?”. Mirando alrededor, no habría que agregar ni quitar palabra al desasosiego del escritor austríaco; tampoco, hay que admitir, encontraríamos rápidamente consuelo. O quizás imitando al Quijote, trasladando hasta hoy su duda de más de cuatro siglos, diríamos: “¿Puede haber esperanza allí donde hay miedo?”. En efecto, este sentimiento, junto al odio, es el que ha movido el engranaje de la historia, tanto para aceptar mansamente el sometimiento como para rebelarse contra la opresión. Actualmente, renovado y poderoso, ese miedo es hijo de un hartazgo general con sabor a injusticia, de la inseguridad social que deja huérfanos de derechos o abandona a la intemperie a los ciudadanos, más aún a los inmigrantes rebajados a la condición de peste en países como Estados Unidos; un miedo hijo de la indefensión ante líderes políticos tóxicos para la convivencia y no aptos para la democracia; hijo de conflictos globales que han vuelto a exaltar la banalidad del mal y en los que se ha cosificado al ser humano, como ya se ha visto en Gaza; y es hijo también, o sobre todo, de la extendida convicción de que el futuro ha dejado de ser una promesa, un territorio de esperanza y realización, para transformarse en una amenaza de despojo. En miedo sin más.
Tal vez por ello se intenta incluso medir su intensidad con trabajos demoscópicos, como un modo de salir del campo de la abstracción, de la simple percepción subjetiva, y registrar en cifras y porcentajes lo que está ocurriendo para que el miedo se haya vuelto protagonista. Ha sido el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas de España que hace unos días publicó una encuesta basada precisamente en los miedos e incertidumbres causados por acontecimientos de estos tiempos: la probabilidad de una guerra, de que la tecnología nos convierta en parias para el mercado laboral o que el costo de la vivienda nos arroje bajo un puente. El resultado fue tan asombroso como abrumador: un 68% cree que el mundo va camino a empeorar, en tanto un 27% es algo más optimista. La diferencia de parecer se nota claramente en relación con la edad. Los jóvenes son quienes ven el horizonte más oscuro: el 73% entre quienes tienen entre 18 y 24 años piensa que las cosas van mal, y aumenta hasta el 83% en la franja entre los 24 y 34 años. Y no es que el resto de la población se distinga por su optimismo: mayoritariamente, es decir, entre el 62 y 67% se suma a las huestes del desaliento.
Más miedos que valores
Paralelamente, hay cierto afán en buscarle una explicación a este fenómeno dominante en estos días. Y en ese sentido, algunos intelectuales se han puesto a la tarea de reflexionar en ensayos cuya lectura no acaban de aplacar las inquietudes más acuciantes, ni parecen ofrecer una salida, aunque ponen un poco luz sobre el momento que vivimos. El historiador británico Robert Peckham, autor de “Fear: an alternative history of the world” (“Miedo: una historia alternativa del mundo”), aún sin versión en castellano, sostiene en una entrevista que “hoy hay más miedos que valores. Y, más que interesado en el miedo, lo que me intriga es cómo vamos a salir de esta situación. Es muy difícil dar con algún movimiento progresista que mire hacia el futuro en lugar de priorizar cómo protegerse. El miedo está vinculado a valores liberales muy apreciados, como la libertad. La gente prefiere ceder su libertad a otra persona para que tome las decisiones. La libertad da miedo”.
Por su lado, el pensador y ensayista italiano Giuliano da Empoli, autor de “La hora de los depredadores”, reafirma la sensación general de estar desamparados, carente de normas, y por lo tanto temerosos de las decisiones arbitrarias, inclusive ilegales, que puedan caer como una bomba sobre cualquier país, grupo o individuo, en un planeta gobernado por una alianza de intereses entre los líderes políticos autocráticos y populistas y las grandes empresas tecnológicas (recordemos que fueron los actores de primera fila durante la ceremonia de asunción de Trump) ¿Y en qué se basa esta alianza, qué los une y qué los diferencia? Da Empoli responde: “(…) no son lo mismo, pero sí quieren lo mismo: liberarse de los límites a su poder, ya sean los procedimientos de la democracia, las leyes, los periodistas, los contrapoderes, los jueces... Quieren deshacerse de todo lo que los ralentiza y entorpece”. Y no en vano en su libro recurre a Maquiavelo para establecer comparaciones con la Italia del siglo XVI: “En un contexto caótico, sin reglas, en el que eres consciente de que el sistema es ineficaz e insatisfactorio para la gente es casi normal, aunque pueda ser irracional, preferir una forma de caos en lugar de quedarse con lo existente”. Es decir, reaccionar sin razonamiento ante lo incontrolable con esa emoción ilógica que es el miedo, a la que Aristóteles le daba tanta entidad e independencia de la voluntad personal como a la compasión.
¿Hay alguna manera de oponerse o de revertir este fenómeno? En principio, habrá que admitir que en este esquema de poder quienes generan ese miedo son los mismos que se ofrecen hoy a ahuyentarlos, por lo cual es obvio que no pueden convertirse en la solución quienes en realidad son el verdadero problema. En segundo lugar, habrá que tener en cuenta que mientras una parte de la franja política y de los ciudadanos se muestran desconcertados y pecan de pasividad, la supremacía del miedo continúa minando la fe en aquellos valores de los que se nutren las instituciones democráticas. Y si sucumbimos a él, favoreceremos a los intereses que lo provocan.