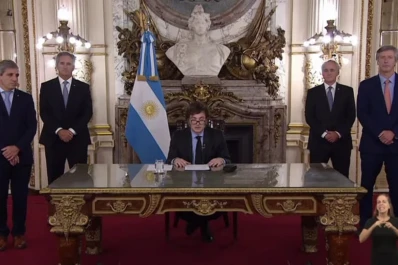Walter Gallardo
Desde Madrid, España
El abaratamiento de la vida, la descarada impunidad, la vileza sin límites y el desprecio absoluto del otro y su cultura son características inherentes a la guerra, la encrucijada donde el ser humano se reduce a la condición de bestia. Es fácil matar y no tiene condena, ocurre tantas veces al día y de distintas formas que la sorpresa invierte su sentido y la causan quienes sobreviven, como si la vida fuera un milagro precario y la muerte lo cotidiano y más probable. Quien ataca suele usar con tan exagerada frecuencia las palabras “liberación” y “libertad” que estas acaban entre comillas y generan lo contrario de lo que debieran, es decir, más miedo que esperanza. Mientras tanto, el odio crece de manera enfermiza y aquello que se relaciona con el enemigo es un objetivo a degradar, ultrajar y destruir, desde una bandera a un templo, desde un puente a un edificio de viviendas, para todo habrá luego una excusa que nadie creerá y que, en definitiva, tampoco traerá alivio o reparación.
Aunque se inscribe en la categoría de invasión y no de guerra, estas condiciones se cumplen sin matices en el conflicto de Ucrania. No obstante, hay aspectos referidos a la actitud hacia los refugiados que lo diferencian de otros también recientes, cuyas heridas siguen abiertas y sus escenarios y víctimas abandonados. Entre las últimas crisis, separadas por breves períodos, están la de los cientos de miles de sirios (alrededor de 6 millones), en una marcha desesperada para alejarse de las bombas, la destrucción y la locura; hace no tanto la de los afganos abandonados por occidente en manos de los talibanes, burlando así la promesa de liberarlos del fanatismo y de las ideas cavernícolas de unos señores feudales (será difícil olvidar la imagen de aquellos que procuraban salir del país subiéndose a los aviones en marcha y, todavía más, la otra en las que se los veía caer como aves muertas segundos después del despegue); y ahora la de Ucrania, atacada por un autócrata borracho de poder y ya moralmente fulminado.
¿Qué ha cambiado esta vez? Aunque a simple vista es una buena noticia, algo así como el renacimiento del amor fraternal, la actitud generosa hacia los ucranianos en la Unión Europea es tan urgente, efectiva y cálida que por sí misma se convierte en su propio contraste al compararla con el recibimiento desconfiado y hostil, o directamente el rechazo, de las víctimas de otros conflictos. Cualquiera juraría que no es el mismo bloque de países que crea un laberinto burocrático para los extranjeros de incontables regiones del mundo y deniega la mayoría de las solicitudes de asilo; que tampoco es el mismo que se ha acostumbrado a que se ahoguen en el Mediterráneo los que tratan de llegar desde las costas africanas o el que mantiene innumerables y crónicos campamentos de refugiados, devenidos en centros de detención en Grecia, Italia o España. Y si no es así, ¿cómo se interpreta que este mismo grupo de naciones distante y en ocasiones desdeñoso sea el mismo que ha abierto ahora su antiguo corazón helado, sus casas, sus escuelas y otorgue permisos de residencia y trabajo en 24 horas a los millones de ucranianos que llegan al territorio de la Unión Europea mientras otros miles de extranjeros viven desde hace años sin documentación y, por lo tanto, con menos derechos y oportunidades? ¿Existe una doble vara de medir la inmigración, la de los blancos y europeos y la de los otros que provienen de Oriente Medio, América Latina, Asia o África?
Algunos tienen clara la cuestión desde hace mucho tiempo, se diría que nunca han dudado. Como el primer ministro de Bulgaria, Kiril Petkov, quien dijo en uno de sus habituales ataques de sinceridad: “Estas personas son europeas. Son inteligentes, educadas. No es la misma ola de refugiados a las que estábamos acostumbrados, gente de cuya identidad no estamos seguros, con un pasado nada claro, y que incluso podrían haber sido terroristas”.
Pero hay más, mucho más. El gobierno de Polonia, bondadoso como nadie con sus vecinos exiliados, sostenía en 2017 que dar asilo a los sirios sería peligroso, cambiaría completamente su cultura y bajaría radicalmente el nivel de seguridad en el país. Siguiendo esa misma línea, anunciaba en diciembre pasado la construcción de un muro en la frontera mientras reforzaba sus fuerzas militares para detener a miles de inmigrantes que trataban de entrar desde Bielorrusia escapando de horrores humanos casi idénticos a los actuales. En la espera a la intemperie de miles de familias con niños, con temperaturas bajo cero, se informó de la muerte por congelamiento de al menos 15 personas. Pero la actitud oficial de Polonia y la de la propia Unión Europea no se alteró. Y todo siguió igual hasta este brusco giro.
Otro gobierno particularmente hostil hacia los extranjeros ha sido el de la República Checa. En la cima de la crisis de refugiados en 2015, el presidente Milos Zeman llamaba “una invasión organizada” al flujo de sirios e iraquíes en busca de un lugar para vivir. Fue un poco más lejos, incluso. Comparó a los que creen en el Corán con los nazis antisemitas y racistas. Hoy, sin que se aprecie arrepentimiento por lo que supo decir entonces, parece tener un punto de vista distinto respecto a los contingentes que llegan desde Ucrania, uno tan distinto que se puede ver en la televisión cómo los niños ucranianos son recibidos con juguetes al pisar suelo checo.
Y para discurso agresivo hacia los extranjeros, ahí está el gobierno de Hungría ocupando el primer puesto desde hace unos años. Su presidente, el ultraderechista Viktor Orbán, no se cansa de relacionar a la inmigración con el terrorismo y con lo que él interpreta como una peste cultural y religiosa. Gastó 1.600 millones de euros en construir una valla en las fronteras con Serbia y Croacia, mientras repetía como una promesa al cielo que “Hungría no se convertirá en un país de inmigrantes”. La invasión de su gran amigo Putin a Ucrania no lo ha colocado en un sitio cómodo y ha debido apelar a una magnificencia que se le desconocía: “somos un país amistoso”, dijo al ofrecer acogida sin restricciones a los ucranianos.
Pero no sólo los gobiernos y los políticos europeos desconciertan, también lo hacen algunos periodistas con sus prejuicios que revelan la convicción más íntima sobre el trato que -creen- deberían recibir unos inmigrantes y otros. “No estamos hablando de sirios huyendo de las bombas de su propio régimen apoyado por Putin, estamos hablando de europeos (se refería, por supuesto, a los ucranianos) dejando un país en coches que se ven como los nuestros”, decía con tono de indignación Philippe Corbé en el canal francés de noticias BFM. Por su lado, la corresponsal de CBS Charlie D’Agata, con una larga experiencia en la profesión, describía así los combates en Kiev: “Esta es una ciudad relativamente civilizada, relativamente europea, donde no se esperaría algo así”. Y en el informativo en inglés de la cadena Al Jazeera, la presentadora daba por sentado que decía algo incuestionable: “Es gente próspera, de clase media, y no de áreas de Oriente Medio o África del Norte. Son familias como cualquier familia europea que podría vivir en la casa de al lado”.
En tanto esto se decía en los medios, unos estudiantes asiáticos y africanos que cursaban carreras en universidades de Kiev eran desalojados de los trenes que transportaban a la población ucraniana hacia la frontera polaca. La noticia se publicó en muchos espacios periodísticos, pero para algunos parecía ser un detalle que no merecía demasiada atención o que quizás no constituía una novedad.
“El día y la noche” era la definición que daba Andrew Geddes, director de Centro de Política Migratoria del Instituto de la Universidad Europea, sobre este contraste en el trato a los extranjeros, señalando al grupo de naciones que rechazaron airadamente olas migratorias surgidas de otras crisis tan graves como esta. Y Nyasha Bhobo, una activista de los derechos humanos, escribía: “La retórica subliminal es que son preferibles los refugiados blancos y europeos, de orientación cristiana”.
En síntesis, la discriminación es difícil de justificar, aun cuando se la llama “discriminación positiva” en ámbitos sociales o laborales o por cuestiones de género, pero en este caso existe un agravante moral extremo: puede significar la elección de quién vivirá y quién no cuando se protege a unos y se les cierra la puerta en la cara a otros en momentos desesperantes. Algunos han intentado buscar una identificación cultural de los países de la Unión Europea con Ucrania para respaldar este trato de preferencia y subrayar la amenaza a la democracia y al estilo de vida europeos que supone la invasión y la figura estalinista de Putin. Pero quizás se descarta algo tan elemental y humano como el pánico, el pánico que produce la cercanía de una contienda que agita viejos fantasmas y hace temblar a los ciudadanos acostumbrados a una vida tranquila desde el final de la Segunda Guerra Mundial; o el pánico de pensar que lo que se ve en las calles de Kiev, pronto pueda pasar en barrios de Alemania, Francia o Italia.
Rodney, uno de los personajes de “La velocidad de la luz”, la novela de Javier Cercas, cuenta en un diario su experiencia con la muerte en la guerra de Vietnam y quizás se parece a este miedo de hoy de los europeos: “Desde que estoy aquí he visto morir a varios compañeros: su muerte me ha entristecido, me ha enfurecido, me ha hecho llorar; pero mentiría si dijera que no he sentido un alivio obsceno ante ella, por la sencilla razón de que el muerto no era yo. O dicho de otra manera: el espanto está en la guerra, pero mucho antes estaba en nosotros”.