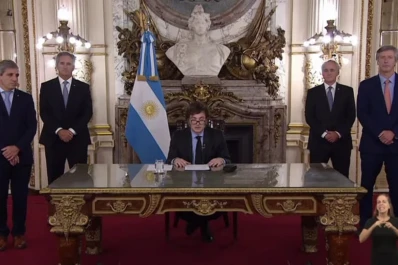PROTEGIDO. El Menhir fue envuelto con cueros, trapos y lonas, y atado firmemente al carro con el que se lo llevó hasta la capital.
PROTEGIDO. El Menhir fue envuelto con cueros, trapos y lonas, y atado firmemente al carro con el que se lo llevó hasta la capital.
Por José María Posse
Abogado, Historiador y Escritor
Para los habitantes del Valle de Tafí, la enorme piedra tallada en la que antiguos artistas estamparon símbolos indescifrables, estuvo “desde siempre” allí. Nunca pudo determinarse a ciencia cierta quienes la esculpieron ni el significado de aquellas marcas, pero para principios del siglo XX ya se tenía muy en claro que era un objeto sagrado, construido con un fin que se había perdido en la memoria de los hombres.
En una época el megalito estuvo orgullosamente erguido en una lomada de la estancia El Mollar, de la familia Frías Silva, pero unos franchutes, quienes se presentaron como “especialistas”, lo derrumbaron. Casi dos toneladas de la enorme mole pudieron haberse partido y perdido para siempre, todo por la obscena curiosidad de aquellos buscadores de tesoros, quienes por supuesto no encontraron nada en los cimientos ni en sus alrededores. Al enterarse, los propietarios de las tierras sacaron literalmente a rebencazos a los intrusos.
Y allí quedó tendida, durante décadas olvidada, hasta que el sabio Juan Bautista Ambrossetti, pionero de la arqueología en el norte del país, señaló la importancia del megalito y de su preservación para un pormenorizado estudio científico.
Festejos patrios
En 1915 estaban ya próximas las celebraciones por el primer centenario de la Declaración de la Independencia Argentina. El gobernador Ernesto Padilla, un hombre culto y respetuoso del acervo cultural (y eso es justamente lo curioso), tomó una decisión drástica. Haría bajar el Menhir desde el Valle, aún inaccesible ya que no existían rutas pavimentadas y sólo se llegaba caminando, a caballo o usualmente a lomo de mula. La idea era exhibirlo ante el mundo en el recientemente creado Parque del Centenario (hoy 9 de Julio), para lo cual se le daría un marco imponente. Un paisajista afamado sería el encargado de la construcción del entorno.
La idea central era “preservarlo”, lo que a todas luces hoy nos parece un despropósito, pero en aquellos días existía otra mentalidad. Obeliscos, bloques enteros de templos, sarcófagos y cientos de miles de objetos eran llevados desde las ruinas de antiguas civilizaciones a museos europeos para su estudio y exhibición. De esa manera, en el razonamiento de la época, se evitaba que terminaran en colecciones privadas o vandalizados.
Entre la crítica de la oposición y de algunas voces más o menos calificadas se llevó adelante el proyecto. El Menhir sería bajado hasta San Miguel de Tucumán. Era la época en que desde Acheral en el llano hasta el valle, el trayecto sólo podía hacerse entre peligrosas y escarpadas sendas y tras sortear ríos torrentosos y derrumbes constantes en verano.
En Tafí del Valle se contrató a don Segundo Ríos Bravo, un caracterizado miembro de la comunidad vallista. Era un hombre reservado, recio y con un innato don de mando. Les costó a los enviados del Gobierno convencerlo para que aceptara el trabajo, pero cedió ante el argumento que la piedra sería bajada de cualquier manera y seguramente por personas que no sintieran el mismo respeto que él por lo sagrado.
Para el traslado se construyó una “aipa” de cueros de oveja y madera fuerte, con ruedas de carro: allí el megalito viajaría acostado. Con el objeto de cuidar que no se fisurara o deteriorara, iba envuelto en cueros, trapos y lonas, todo ligado con recias ataduras. Fueron empleados 40 hombres fuertes para bajar prácticamente a pulso la enorme piedra. La cuestión no era menor. Tenían que abrir una senda en bajada, cuidando que el carro no se desbarrancara; y cruzar varias veces ese río de montaña, que para octubre podía ponerse bravo, ya que las lluvias en los cerros volvían de un momento a otro un caudal pequeño en una creciente mortal.
Muy contrariado, Ríos Bravo ordenó el inicio de la marcha. Por un lado sabía muy bien que la piedra le pertenecía a la Madre Tierra y que debía ser respetada en el lugar donde había sido colocada por los antiguos. Por el otro, tenía muy en claro que la decisión política era firme en cuanto al traslado. Él, como nadie, podría cuidar que el Menhir se preservara para un futuro donde fuera realmente valorado. Era un símbolo poderoso de la presencia de una etnia ya desaparecida (borrada por siempre su cultura cuando se “vaciaron los valles de naturales”, al decir de los conquistadores), que alguna vez señoreó en aquellas montañas.
Octubre lluvioso
La travesía comenzó en la mañana del 4 de octubre de 1915. Las primeras jornadas fueron extenuantes pero tranquilas. Desde el momento mismo de la partida, una fina llovizna acompañó al grupo. Ríos Bravo se dirigió confiado hacia una apacheta que se encontraba a la entrada del Valle y le ofreció tributos a la Madre Tierra, la Pachamama de sus mayores. También a la Madre del Maíz, deidad que protege a la sementeras contra las plagas, preservándolas de la piedra, los hielos y el viento. Los Menhires, según la tradición, habían sido esculpidos en su honor.
Los hombres, divididos en cuadrillas, se turnaban para tirar de la carreta que avanzaba lentamente arrastrando aquel enorme bulto. La tarea no era nada sencilla, pues la bajada requería encontrar, entre las sendas, la que diese lugar al paso de las ruedas. Era preciso abrirle camino con hachas y palas, además de usar la barreta para mover las piedras grandes.
De vez en cuando aparecían montañeses curiosos; al principio los porteadores se tomaban el tiempo de explicarles qué era lo que se bajaba, pero luego, a uno de ellos se le ocurrió mentir que en realidad se transportaba el cadáver de un viejo indio, muy alto y muy rico, quién había dejado expresas instrucciones de ser enterrado en la ciudad.
La historia corrió como reguero de pólvora por la montaña, y de todos lados comenzaron a aparecer pobladores de la zona para ver aquel extraño cortejo. La marcha fue documentada por Luis Perillo Posse, un joven fotógrafo que había sido contratado especialmente por el diario LA GACETA para registrar el inicio del viaje y las condiciones del transporte.
El camino era infernal, con machetes, picos y palas se abrían brechas en la selva. Hubo días en los que se avanzaron decenas de metros y otros, unos pocos kilómetros. Cruzar el río era todo un desafío ya que había que buscar el lugar donde estuviera más firme el lecho del cauce para evitar empantanarse.
Lejos de parar, la pertinaz llovizna fue convirtiéndose en un aguacero torrencial. Entre truenos, relámpagos y rayos que caían en las cercanías, aquellos duros trabajadores comenzaban a desesperar, pues las condiciones climáticas inauditas hacían prácticamente imposible la marcha. El río creció en tal magnitud que fue imposible el avance. Resguardados en improvisadas carpas de lona, los hombres veían como el cerro se deslavaba, mientras caían árboles a su alrededor y el piso daba la impresión de deslizarse hacia las aguas, por momentos salvajemente caudalosas. Las enormes piedras que arrastraban producían un ruido ensordecedor al chocar con otras, entre golpes secos y violentos al destrozarse entre sí.
La montaña está enojada
Ya al séptimo día de aquel infierno acuoso, mientras los truenos se hacían eco en las quebradas, don Segundo Ríos Bravo rompió su silencio para sentenciar: “La montaña está enojada”… Ello fue una confirmación para todos ellos, quienes conocían perfectamente la profundidad que encerraba el mensaje.
Las alimañas comenzaron a aparecer en cantidades inusitadas. Víboras, alacranes, arañas, ratones y cuises se paseaban sobre las botas de los porteadores, quienes se miraban extrañados.
La lluvia continuaba implacable y el río había desbordado ya su cauce. Un derrumbe borró prácticamente la senda que habían construido. No quedaba más que continuar la bajada, la que cada día se tornaba más farragosa. Los pies de los hombres comenzaron a ulcerarse por la continua humedad y varios sufrieron heridas de importancia entre sus dedos.
Llamaba la atención la constancia de los truenos, amenazantes, estrepitosos y de una intensidad que atemorizaba a aquellos curtidos montañeses, quienes se movían nerviosamente. Para todos comenzó a formarse la idea de que estaban cometiendo un sacrilegio contra los Dioses de la tierra.
Una mañana, tres porteadores desertaron sin dar mayores explicaciones. Ríos Bravo tuvo que dar una filípica utilizando los más variados argumentos, culminando con un llamado al honor que implicaba la tarea y a la hombría de su raza para vencer las dificultades. Momentos más tarde un ruido ensordecedor dejó a todos pasmados. La montaña se derrumbó a menos de un centenar de metros de donde estaban, dejándolos aislados completamente.
Había que esperar que bajara el agua del río que iban vadeando para pasar del otro lado, donde existía una senda conocida.
Por la mañana, don Segundo subió a una lomada desde donde comenzó una larga letanía de rezos. De a poco iba subiendo el tono y la gravedad de su voz, para finalmente gritar a la montaña su súplica, generándose un interminable eco que fue a perderse hacia la llanura. A poco de terminar, comenzó a tronar nuevamente, de manera incesante y pavorosa.
Callados y taciturnos, grandes ojeras marcaban el semblante gris y apagado de aquellos hombres. Antes de que reaccionaran y ya imaginando el motín que se avecinaba, Ríos Bravo los reunió y esta vez con voz paternal los instó a no darse por vencidos, a demostrar al mundo acerca de la tenacidad de los habitantes de los Valles Calchaquíes.
A regañadientes, los porteadores aceptaron continuar con la promesa de un premio extra que su jefe gestionaría del gobernador Padilla. Por lo pronto el clima se mantenía hostil y el cerro parecía desmoronarse irremediablemente a su alrededor.
Temprano a la mañana aquel grupo de fantasmas malolientes, cuyas ropas se encontraban manchadas de barro y desgarradas por el trajín y la humedad que había prácticamente destruido sus botas, pudieron cruzar el río y dirigirse hacia el llano en dirección al pueblo de Acheral.
Por fin, el 3 de noviembre, un mes después de haber partido, la expedición llegó a su destino donde los esperaba una comitiva gubernamental quién examinó la carga, la cual fue subida sin la menor solemnidad a un vagón de tren que la trasladó a la ciudad de San Miguel de Tucumán.
En destino
“Bienvenido el gigante de piedra”, escribió en LA GACETA el poeta Ricardo Jaimes Freyre: no dudaba que “será un evocador de las razas que cayeron bajo la espada implacable de los hombres de hierro”.
Ya en el Parque del Centenario (hoy 9 de Julio) fue alzado mediante un fuerte aparejo de hierros y cadenas, apto para sostener sus 1.800 kilos de peso, bajo la cuidadosa supervisión del naturalista Clemente Onelli, director del Zoológico de Buenos Aires, quién tuvo la tarea de elegir la ubicación que tendría el megalito en el parque y dirigir la respectiva instalación.
El 3 de diciembre, la revista Caras y Caretas informaba que ya estaba colocado en su emplazamiento definitivo. Miles de personas admiraron el Menhir, que se convirtió en una verdadera atracción para los visitantes.
En años sucesivos aquella talla monumental fue perdiendo la entidad de los primeros años. La cotidianeidad de su presencia la hizo pasar casi inadvertida para la mayoría de los tucumanos durante 62 años.
En mayo de 1977, durante el último gobierno militar en el país, el megalito fue subido subrepticiamente a una camioneta del Ejército y llevado nuevamente, aunque esta vez en pocas horas, al Valle de Tafí. Se lo instaló en un cerro junto a otros de menor talla, de manera claramente inadecuada en lo que se conoció como el efímero Parque de los Menhires, del que era su pieza más destacada.
Ya en tiempos cercanos se trasladó nuevamente la enorme piedra a una suerte de parque temático en el centro de la población de El Mollar; seguramente a la espera de un lugar definitivo, que contemple un pabellón que lo proteja.
Con el paso de los años, y con la muerte de los testigos y protagonistas de aquellas vicisitudes, se ha perdido para siempre el lugar exacto donde estuvo enclavado originalmente el Menhir de Ambrosetti, como fue acreditado. Tampoco se recuerda el sacrificio de aquellos que dejaron jirones de sus vidas para hacerlo conocido al mundo. Fue el precio que tuvieron que pagarle a la Montaña y a los antiguos dioses que la habitan.