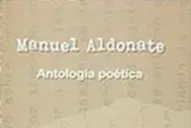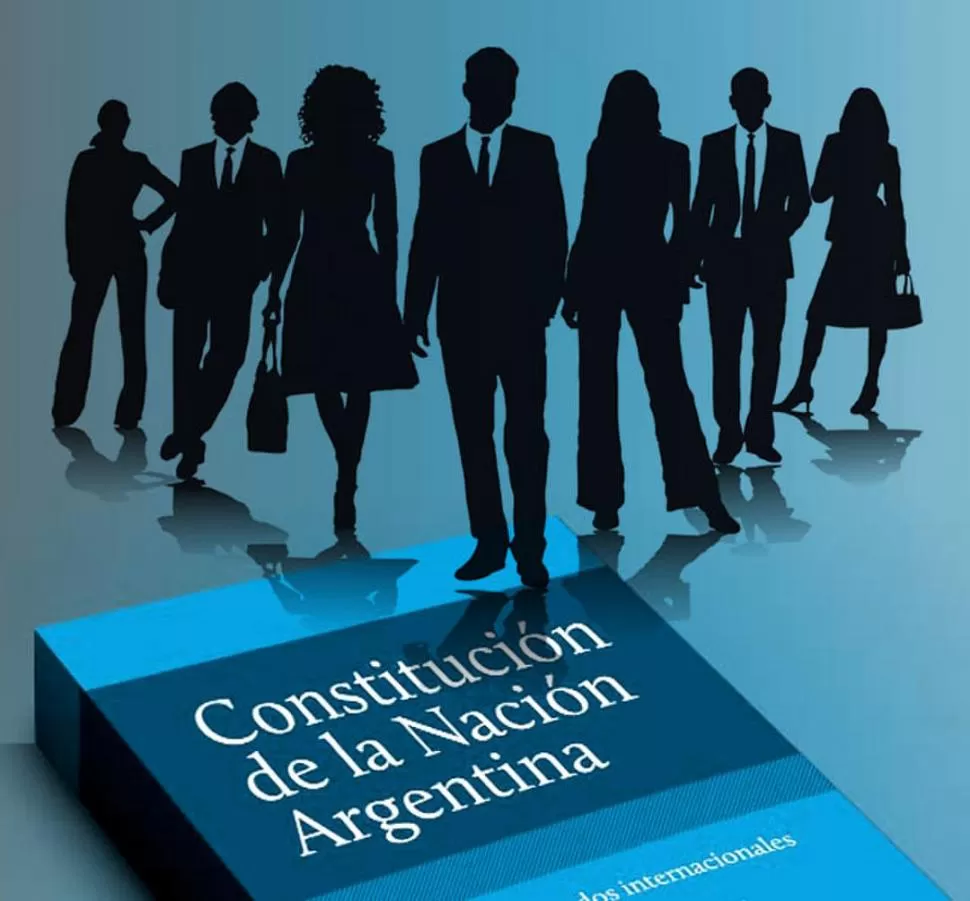
El Preámbulo de nuestra Constitución prefigura que la Argentina, como nación, es una comunidad social y política. Reivindica un territorio, pero también una serie de derechos ciudadanos consagrados en leyes que se aplicarán a todos. No es una nación identificada en una etnia con cultura e historia específica, donde la ligazón está dada por la sangre, el idioma, el lugar de nacimiento y la lengua. Por el contrario, el concepto de nación aquí, típicamente latino, es el de un contrato al que se adscribe libremente. Lo cual terminaría de explicitar Esteban Echeverría (ese entrañable amigo de Juan Bautista Alberdi): Patria es el lugar donde se pueden ejercer los derechos ciudadanos.
En ese contrato nacional, además, hay una pauta que brinda un trazo determinante para la personalidad de la comunidad argentina: la nuestra es una sociedad abierta. Las prácticas sociales terminaron de esculpir ese perfil. Pero no fue en cumplimiento de las normas, sino que se trató de un comportamiento social que el derecho público supo interpretar y que el Estado se encargó de acompañar.
¿Cómo y por qué logró la Argentina forjar una sociedad abierta que cumpliera con el proyecto que soñaron los hombres fundacionales de la Nación? El recién despedido 2019 sumó dos elementos para una reflexión sobre la nación. Por un lado, el hecho de que cumplió 15 años, desde su publicación, el libro Sociedad democrática y política democrática en la Argentina del siglo XX. Por otro, la feliz coincidencia de que su autor, Luis Alberto Romero, disertó en San Miguel de Tucumán, invitado por la Municipalidad de la capital, en el ciclo El valor de la palabra. De la lectura de la obra del historiador argentino, y del diálogo con él durante su visita a la ciudad que acunó una hora auténtica y legítimamente americana en 1816, surge este artículo.
La receta
Romero explica que la Argentina del siglo XX es, en lo material, una nación en crecimiento económico. Claro que tiene arritmias, pero el camino es ascendente hasta 1976. Ese rasgo económico determina la movilidad social como una constante, lo cual constituye una sociedad abierta y con capacidad para incorporar nuevos contingentes sociales, sin las tensiones y las segmentaciones presentes en prácticamente todo el resto de América Latina.
A mediados del siglo XX, advierte el autor de Breve historia de la Argentina contemporánea, opera el acontecimiento social de la historia argentina: el surgimiento de la clase obrera organizada. Sin embargo, este cimbronazo lejos de estremecerlos, confirma los cimientos de la Argentina como una sociedad de clase media. “Clase media”, por cierto, no en materia netamente económica, sino en términos de permanente incorporación de segmentos sociales. Hasta el punto de que incorpora también a los trabajadores organizados.
Advierte el pensador argentino que fines de los 50 y en los 60, el crecimiento económico comienza a resentirse y, en simultáneo, comienza a experimentarse una conflictividad social en ebullición. Y, lo que no es menor, también se hace patente que en el escenario comienzan a plantearse enfrentamientos de clase.
Los caminos de la influencia
¿Cuáles son las consecuencias políticas de este diseño económico y social de la Argentina del siglo XX previa al oprobio de la dictadura de 1976?
La búsqueda de participación de distintos sectores de la sociedad en la vida civil y política del país, contesta Romero.
Al respecto, agrega, se siguieron dos caminos. Las asociaciones civiles y los agrupamientos corporativos. A partir de ello, también hay dos caminos para plantear las reivindicaciones: el escenario democrático de los partidos; o la presión directa sobre el poder administrador.
Dicho en otros términos, los partidos programáticos y de masa, por un lado, y los partidos de elite, por otro, tuvieron en común el interés por participar. Y ello, a partir de la Ley Sáenz Peña (dictada en 1912 y puesta en práctica en los comicios de 1916 en los que se impondrá Hipólito Yrigoyen), constituye un amplísimo crédito democrático.
Sin embargo, hace notar el autor de Argentina. Una crónica total del siglo XX, las dos grandes experiencias democráticas de este período del siglo XX, el radicalismo y el peronismo, se caracterizaron por el autoritarismo presidencial y el carácter esencialista que asignaron ambos movimientos. Los líderes de uno y otro se consideraron, cada cual a su manera, intérpretes y depositarios de la Nación. Yrigoyen llegó a plantear que su plataforma electoral era la mismísima Constitución Nacional, con todos los riesgos que ello implicaba: quien se oponía a Yrigoyen, transitivamente, también se oponía a la Carta Magna. Juan Domingo Perón, a su vez, proclamó que ningún argentino que se preciara de ser una persona de bien podía querer algo distinto que lo que el peronismo quería. Disentir con Perón equivalía a ser un mal argentino.
Esto afectó el funcionamiento de las instituciones de la república, y con ello la versión liberal de la democracia. Además, resintió la convivencia política y también la social. Alentó el surgimiento de facciones y ya no hubo “adversarios” sino “enemigos”. Y lo que es peor, alerta Romero: la peligrosa convicción de que el fin de eliminar ese enemigo justificaba cualquier medio.
Las horas más funestas
Cuando llegamos a 1955, el crédito democrático ya se había agotado completamente.
Esto tuvo dos consecuencias funestas. La primera es que las dos dictaduras sobrevinientes, la de 1955 contra el segundo Gobierno de Perón (la autodenominada Revolución Libertadora), y la de 1966 contra la presidencia de Arturo Humberto Illia (la autodenominada Revolución Argentina), justificaron su acción invocando la necesidad de poner orden en la lucha entre facciones.
La segunda consecuencia, anota Romero, es que los movimientos sociales que se expresan en el convulso 1969 (el Correntinazo, el Rosariazo, el Cordobazo, el Tucumanazo) derivaron en una forma de expresión política tan pobre como terrible: las organizaciones armadas.
La historia, la sociedad y la vida misma de la comunidad argentina se interrumpen con el genocidio (para tomar el término que tanto Romero como la Justicia argentina emplean) que se perpetra a partir de 1976.
El investigador del Conicet también enseña que a partir de 1983, la Argentina comienza a vivir una democracia política pluralista y con criterios éticos respecto de los medios y de los fines. Y aunque se fue desgastando la confianza ciudadana con el paso de las décadas, hay vida política democrática, hay partidos políticos que funcionan, hay elecciones periódicas y hay gobernantes legítimos. Los mayores problemas, destaca, pasan por la apatía ciudadana, la consolidación de una elite política cerrada y el avance de las atribuciones presidenciales sobre el equilibrio de poderes
El derrotero económico social, en cambio, ha sido el empobrecimiento generalizado, el enriquecimiento sectorizado, la pauperización de determinadas franjas, la polarización social y una sociedad que ya no es abierta a incorporar nuevos sectores, sino que ha ido generando un discurso xenófobo hacia los inmigrantes de los países vecinos. Así que la retahíla de crisis económicas del país determinó no sólo que los argentinos salieran de cada cimbronazo más pobres que como entraron, sino también el trágico hecho de que la sociedad argentina se empobreció ella misma en su histórica identidad de apertura hacia adentro y hacia afuera.
La deconstitucionalización
Este descascaramiento también tuvo su correlato en el comportamiento de las instituciones públicas. El Estado, de participación creciente en la vida y en la economía, supo ser el que organizó la sociedad civil, arbitró conflictos y también intervino en los mercados. Pero a partir la década del 90, describe Romero, fue desmantelado y privatizado. Inclusive, se lo ató de manos durante una década (con la Convertibilidad) respecto de la posibilidad de contar con una política monetaria. Casi un síndrome de estrés postraumático tras el rotundo fracaso que implicó la hiperinflación de finales de los 80.
Lo que permaneció, tras las privatizaciones, es la desaparición de las empresas estatales y, con ello, la capacidad para controlar y regular servicios esenciales. Al final del siglo XX, y ya en democracia, la Argentina mostraba índices estructurales, sociales y económicos, peores que los del gobierno democrático derrocado en 1976.
El corolario, en horario con el comienzo del siglo XXI, será la tragedia social derivada del fracaso sin escalas del gobierno de la Alianza (la coalición entre la UCR y el Frepaso) en 2001.
Después vino una experiencia que no fue exclusiva de la Argentina, sino que se vivió en varios países de América Latina y de Europa. El politólogo italiano Luigi Ferrajoli la caracterizó, en su libro Poderes salvajes, como un proceso de deconstitucionalización. Coherentemente, este país, que venía siendo casi único en su estructura social y económica durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX, pasó a seguir un destino coyunturalmente común al de la región.
La caracterización de “deconstituyente” no se refiere a un período donde un Gobierno rechaza las pautas de la Constitución, porque eso han sido las dictaduras, y lo que siguió no fue ni remotamente una dictadura. Fue un proceso durante el que operó el repudio oficial contra el mismísimo constitucionalismo: contra los límites constitucionales impuestos a las instituciones representativas.
La deconstitucionalización del sistema político se manifestó en la construcción de un régimen que tiene el acuerdo pasivo de una parte relevante de la sociedad en favor de una amplia serie de violaciones de la letra y el espíritu de la Constitución.
El resultado, en términos del pensador que recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Tucumán en 2012, es “una forma de democracia plebiscitaria, fundada en la explícita pretensión de la omnipotencia de la mayoría y la neutralización de ese complejo sistema de reglas, separaciones y contrapesos, garantías y funciones e instituciones que constituye la sustancia de la democracia constitucional”.
Para esa democracia plebiscitaria, el consenso popular es la única fuente de legitimación del poder político y, por ello, sirve para legitimar todo abuso y, a la vez, para deslegitimar críticas y controles. No se soporta el pluralismo político, se desvalorizan las reglas, se ataca la separación de poderes, la oposición y la prensa libre. Se rechaza, en definitiva, el paradigma del Estado constitucional de derecho, como sistema de vínculos legales impuestos a cualquier poder. “El proceso deconstituyente -escribió Ferrajoli mirando su país- se dio también en el plano social y cultural, con la eliminación de los valores constitucionales en las conciencias de gran parte del electorado”.
Entonces, sólo hay una concepción formal de la democracia. Hay derecho ilegítimo. El jefe del espacio político pasa a ser la encarnación de la voluntad popular. Los partidos perdieron su papel de mediación representativa. Se padece la homologación de los que se limitan a consentir y la denigración de los que se atreven a disentir. La despolitización es masiva. Prima el interés privado, lo que pone en crisis la participación política. Abundan la manipulación de la información y la decadencia en la moral pública.
Los argentinos interrumpieron ese proceso, democráticamente, en las elecciones de 2015. Tras la experiencia kirchnerista, el peronismo fue derrotado en las urnas nuevamente, esta vez por una coalición compuesta por el PRO y la UCR, que prometió, justamente, revertir aquel proceso de deconstitucionalización. En contraposición, el país experimentó otro período signado por una crisis económica que impacta ferozmente en la inflación, la consecuente devaluación de la moneda, la pérdida de poder adquisitivo, el consumo y el empleo genuino. Se incrementó la cantidad de argentinos que caen en la pobreza y, como se ha venido planteando, ello deriva en el empobrecimiento de la sociedad como comunidad abierta.
En contraste -y Romero califica esta situación como paradójica-, la democracia de partidos políticos sigue funcionando relativamente bien. Claro está, son “otros” partidos. Ya no se rigen por programas de gobierno, ni por ideologías marcadas, ni por movilizaciones, ni por militancia. Son estructuras ganadas por una tecnocracia de especialistas: politólogos, sociólogos, psicólogos, comunicadores… Pero aún son partidos.
Las cuestiones
Esta situación deriva en preguntas determinantes, formuladas por Romero.
¿Hasta qué punto los electos representan a los electores? ¿Qué es lo que gobierna quien gana las elecciones? ¿Qué base de confianza social sustenta la actual experiencia democrática?
Todo lo cual, en la circularidad de la historia nacional, nos lleva al comienzo.
La democracia funciona sobre la base de una convicción, identifica el historiador argentino: una persona, un voto. Esa es una idea acabada de equidad, justicia, y sobre todo, de igualdad. Igualdad que es el espíritu que anima a la sociedad abierta. Pero, en dirección contraria a esos ideales fundacionales, la Argentina pareciera por momentos (desde hace ya demasiados momentos) como un país sin igualdad, equidad ni justicia en el plano de la aplicación de la ley. Y también en el plano de lo social.
La igualdad es el punto donde la democracia y la república se tocan. La igualdad es, para la república, la garantía de que no hay privilegios ni prerrogativas a la hora de aplicar la ley. Y es, para la democracia, la certeza de que el origen de una persona no determina su destino. Y no lo determina porque puede elegir y porque la sociedad le dará las oportunidades materiales que hagan posible esa elección.
Para que todo ello ocurra, debe funcionar la democracia. Y para que la democracia funcione, debe primar el constitucionalismo, que consagra la república. Ese es el siguiente escalón para que la Argentina se mantenga en su camino histórico de sociedad abierta.
© LA GACETA
Álvaro José Aurane - Prosecretario de
Redacción de LA GACETA, profesor
adjunto de Historia Contemporánea en
la Unsta y profesor adjunto de Teoría
del Estado en la UNT.