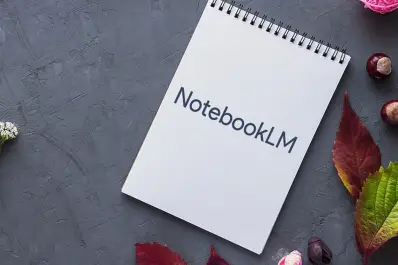Por Marcos Mirande
PARA LA GACETA - TUCUMÁN
Entró al monte como lo había hecho desde chico, oliendo sus perfumes, escuchando sus sonidos; familiares algunos, otros nuevos, pero siempre cautivantes. Amaba el monte. En ese momento recordó las historias que había escuchado desde su más tierna infancia: aparecidos, animales fantásticos, la Salamanca, e íntimamente, con una mezcla de emoción y temor, lamentó no haberse encontrado nunca con alguno de esos fenómenos salvo en aquellas cálidas noches en las que, de repente, despertaba bañado en transpiración y el soncko, como un potro al galope, retumbándole en el pecho, y descubría, con una nostálgica alegría, que lo que había visto y sentido y vivido era sólo un sueño y que se encontraba en el seguro refugio de su cama.
Pero hoy en el monte hay algo distinto, se dijo.
Primero escuchó un sonido como de succión, acompasado, casi imperceptible pero real, cercano, intranquilizador. No tuvo miedo, por lo menos eso pensó; sin embargo, un impulso eléctrico le recorrió la espalda haciéndole erizar los pelos de los brazos y la cabeza. Algo nuevo, extraño, peligroso, había detrás de él. Se dio vuelta rápidamente echando mano al cuchillo que siempre llevaba en la cintura.
Casi rompe en carcajadas al verlo: un conejo silvestre. Ahogó la carcajada. Ni siquiera sonrió, quizás por respeto a todo lo que representaba para él ese lugar y su fauna, pero no solamente por eso. Le llamó la atención la tranquilidad del animal, que no se inmutaba ante su presencia. No lo habría visto ni olfateado, pensó. Pero no, el conejo tenía la mirada clavada en otro lado, en otra cosa. Una lampalagua, enorme como no había visto jamás. Sus escamas lustrosas refulgían con los rayos de sol que se filtraban por entre los árboles. Estaba inmóvil, salvo su lengua, que entraba y salía de su boca enorme. Con cada succión el conejo se acercaba más a ella. Despacio. Parecía no tener apuro, pero, inexorablemente acabaría en las fauces de la boa. Observó sus ojos, terribles, amenazadores. De repente la víbora giró su cabeza y lo miró. El conejo, saliendo de la hipnosis, escapó rápidamente. La mirada penetrante y a la vez relajante de la lampalagua ahora estaba fija en él. De nuevo sintió el escalofrío en la espalda y luego una sensación de quietud y abandono. Los sonidos del monte se callaron. Los coyuyos abandonaron su triste melodía, las charatas silenciaron su estridente graznido; sólo escuchaba ese sonido como de succión, cada vez más cerca, más cadencioso, más acompasado, más dulce, y cada vez más cercano. Una serie de imágenes infantiles y de su reciente adolescencia pasaron ante sus ojos. La búsqueda de pichones primero, la cacería de iguanas y zorros para vender sus cueros y pieles más adelante. Siempre en ese monte que le había satisfecho todas sus necesidades de aventuras y sensaciones pero que sin embargo le había ocultado algo. Esto. Los ojos de la lampalagua, dos brasas ardientes clavadas en los suyos, y el sonido de succión que ahora parecía confundirse con su propia respiración. En un rapto de lucidez quiso moverse, escapar. Ordenó a sus músculos contraerse, a sus tendones tensarse. Fue inútil. Lo último que vio fue una boca inmensa, abierta para él.
Sintió que caía por un túnel oscuro y viscoso que lo succionaba, y luego, muy brevemente, el dolor intenso de huesos quebrándose.
Repentinamente el monte se pobló nuevamente de estridentes sonidos que ahogaron un último grito.
© LA GACETA
Marcos Mirande – Escritor.