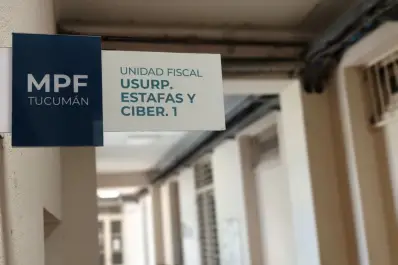Un 15 de diciembre de 1942 se fundó en Buenos Aires la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina). Un grupo de pioneros -como Ángel Garma, Enrique Pichon Rivière y Arnaldo Rascovsky- la constituyó con el fin de formar psicoanalistas y desarrollar la ciencia psicoanalítica. Uno de ellos, Arnaldo Rascovsky, hace más de 30 años se animó a ponerle nombre y sentido a un dolor que atraviesa a la humanidad desde sus orígenes: el filicidio. ¿Y qué es el filicidio? Pues bien, es el asesinato (directo o encubierto) de los hijos por quienes deberían protegerlos: sus padres. Su mirada, incómoda pero ilustradora a la vez, sigue siendo necesaria todavía hoy, cuando las noticias nos bombardean con informaciones de que en la Argentina mueren niños demasiadas veces en manos de sus propios padres. Rascovsky decía que el filicidio no es solo un crimen: es un fantasma ancestral y un residuo oscuro que la cultura arrastra desde la mitología más remota y desde los primeros tiempos. Abundan relatos en los que la vida del niño dependía de decisiones adultas que hoy nos resultarían intolerables. La tesis del autor era simple y terrible a la vez: “La humanidad lleva adentro una historia de violencia hacia sus propios niños. No siempre explícita, no siempre criminal, pero sí siempre presente”. Los ejemplos más visibles son los que llenan aquellos informativos de TV y diarios y que nos conmocionan: padres o madres que matan a sus hijos en un arranque de furia, por psicopatía o por violencia estructural. Pero Arnaldo Rascovsky se refería también a esos niños que no son asesinados con las manos, pero que sí son un filicidio encubierto, producto de omisiones, abandonos, negligencia extrema, desnutrición, desprotección y maltratos importantes. No olvidemos aquella reprimenda física “disciplinaria” que durante décadas se justificó con la excusa de la educación. A lo largo de los siglos, miles de niños fueron arrojados a conflictos bélicos ajenos a ellos, sacrificados sin siquiera poder comprender. Para Rascovsky, esa entrega de los hijos a la muerte -como son las guerras- es un filicidio colectivo: una cultura que, para sobrevivir, se permite perder a sus más jóvenes. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando la neurociencia y las ciencias del comportamiento avanzaron, cuando conocemos mejor el impacto del trauma temprano y proclamamos una y otra vez los derechos de los niños, el filicidio ocupa un lugar insostenible: ya no podemos refugiarnos en la ignorancia, la mitología o la costumbre. El afamado pediatra y psicoanalista anticipó que el gran desafío de la humanidad sería aprender a cuidar a sus hijos sin violencia. Ese desafío, lejos de resolverse, se ha vuelto el termómetro moral de nuestro tiempo. Una sociedad puede medir su desarrollo hoy no solo por su economía y su tecnología, sino también por la forma en que trata a su infancia, que es el 100% de su futuro. Por eso, cada niño muerto, golpeado, abandonado, silenciado, víctima de la pedofilia o de la drogadicción, es más que un caso policial: es un espejo que nos obliga a pensar qué tipo de mundo estamos construyendo. Yo me pregunto ahora: ¿seremos capaces de romper esta cadena de violencia hacia los niños? Si la respuesta es positiva, pensemos que la misma no vendrá de un decreto ni de una ley, sino de algo más profundo: de la convicción de que cuidar a un niño no solo es proteger una vida, sino sostener lo mejor de lo humano, aquello que todavía nos puede salvar.
Juan L. Marcotullio
marcotulliojuan@gmail.com