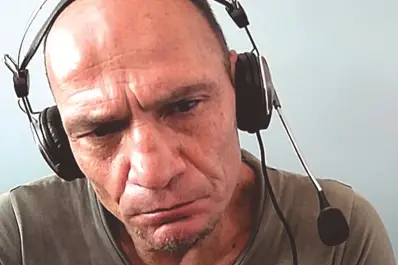Brigitte Macron
Brigitte Macron
A Brigitte Macron, la esposa del presidente de Francia, le han vuelto a encontrar un pene. O eso dicen.
En el universo digital, basta una arruga mal interpretada o un pliegue de pantalón para convertir un cuerpo en conspiración.
El rumor empezó en 2021, cuando una autodenominada periodista francesa aseguró haber descubierto una “mentira de Estado”: que Brigitte, nacida Trogneux, era en realidad su hermano, Jean-Michel. Sin pruebas, solo con la fe ciega del que confunde una hipótesis con una revelación. Desde entonces, el video con sus “descubrimientos” circuló por canales de ultraderecha, foros conspirativos y cuentas que se presentan como guardianas de la verdad. En pocos días, la Primera Dama francesa se transformó en una especie de mito urbano: una mujer que no sería mujer.
En internet lo llaman “transvestigación”: una corriente transfóbica que busca “desenmascarar” a celebridades que —según ellos— serían secretamente trans. Se analizan clavículas, pelvis, mandíbulas, caderas, posturas. Se detienen fotogramas, se amplían fotos, se miden proporciones corporales. Cualquier rasgo que no encaje con una idea limitada de lo femenino se vuelve prueba.
Las víctimas se repiten: Michelle Obama, Lady Gaga, Serena Williams, Megan Fox, Taylor Swift. También Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Todas visibles. Todas poderosas. Todas mujeres.
Los “transvestigadores” se presentan como buscadores de la verdad, pero ¿qué buscan en realidad? ¿Proteger una idea de orden que sienten amenazada? ¿Reinstalar una jerarquía en la que las mujeres —por edad, poder o cuerpo— vuelvan a ocupar su lugar predecible? Quizás no sea tanto una cruzada por la verdad sino un intento de que nada cambie demasiado. Porque si una mujer es demasiado segura, demasiado deseada o demasiado visible, algo debe ocultar.
Alessia Tranchese, profesora asociada de lenguaje, feminismo y medios digitales en la Universidad de Portsmouth, habla de las guerras de la verdad: conflictos donde los hechos dejan de importar y lo que se disputa es la autoridad para definirlos. En ese territorio movedizo, la verdad ya no se demuestra. Y cuanto más absurda, más circula. No se trata de saber si algo es cierto, sino de elegir a qué versión de la realidad uno decide creerle.
En la película estrenada en 2021 Don’t Look Up (No mires arriba), los líderes políticos suplican a la población que no mire el cielo: “no miren para arriba”, repiten, mientras el meteorito avanza. La consigna no es solo una orden, es una pertenencia. Quien mira se vuelve enemigo. Las guerras de la verdad funcionan igual: no buscan convencer, buscan reclutar. No se trata de mirar, sino de obedecer una mirada. Y en ese escenario, los cuerpos de las mujeres —reales, visibles, imperfectos— quedan atrapados en medio de la batalla, convertidos en símbolos, en pruebas, en trofeos.
Y sin embargo, hay algo casi cómico en este ejército de hombres que se autodenominan “guardianes de la verdad” y que pasan horas mirando la entrepierna de una cantante pop. Como si vigilar a una mujer fuera una forma de reafirmarse.
Detrás de esa obsesión late un miedo: no tanto a las mujeres, sino a lo que ya no pueden controlar de ellas. Les resulta más fácil creer que una mujer poderosa es un hombre disfrazado que aceptar que una mujer pueda existir fuera del deseo o la tutela masculina.
Victor Victoria
En los años 80, la película Victor Victoria mostraba otro tipo de travestismo: el del juego, la confusión, la ambigüedad que libera. Julie Andrews interpretaba a una mujer que se hace pasar por un hombre que se hace pasar por una mujer. Era una farsa, sí, pero también una celebración del deseo y la identidad como algo móvil, cambiante, más cercano a la música que al dogma.
Cuatro décadas después, el gesto se invirtió: lo que antes era comedia hoy es persecución. El disfraz ya no es una forma de explorarse, sino un delito a desenmascarar.
Las guerras de la verdad tienen algo de eso: una necesidad desesperada de fijar límites, de anclar lo ambiguo. Pero la verdad, como el género, nunca fue un terreno estable. “Determinar qué es verdad o no, y quién tiene la autoridad para definirlo, está en el centro del poder político”, dice Tranchese. También del poder simbólico. Y del miedo.
Brigitte Macron, después de años de rumores, decidió llevar el caso a la justicia. No para probar quién es, sino para ponerle freno al ruido. Pero incluso las pruebas —ADN, documentos, testimonios— pueden volverse inútiles cuando la desconfianza se vuelve ideología. En este tipo de guerras, nadie gana.
Quizás esa sea la pregunta que queda flotando: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que las mujeres no deben demostrar nada?
La obsesión por verificar su autenticidad —biológica, moral o estética— parece ser el síntoma más persistente del patriarcado.
Como en Victor Victoria, tal vez la única forma de escapar a la farsa sea reírse de ella.