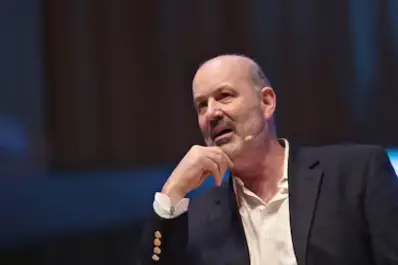Los juegos de hoy son asombrosos, el acceso de los chicos al saber, incluso a la diversidad de opiniones del conocimiento son espectaculares. Nuestra generación tenía un par de juegos tan viejos como la humanidad misma y un oráculo: el Lo Sé todo.
Por caso, todo el mundo recuerda que había mils de “Piedra libre” que sonaban cuando el escondido reaparecía y el mundo recuperaba sus coordenadas. Durante esos segundos previos, el chico agazapado tras un tronco se pregunta si será hallado alguna vez; late allí la primera lección de lo que hace falta para estar cerca porque conocemos de veras nuestra casa sólo cuando dejamos que se borre del mapa y la memoria tiembla.
Otro clásico inexplicable era el Veo veo. El juego berkeliano se inventó, digo yo, para conjurar el miedo a ser el último despierto cuando las luces de la casa se apagaban a las nueve en punto. Nombrar un objeto en la penumbra “ color color … ” era un salvoconducto contra la noche; hoy nuestros hijos, acostumbrados al desvelo digital, apenas comprenden esa urgencia por fijar las cosas antes de que desaparezcan.
En la vereda ocurría la pilladita, la eterna mancha, coreografía de persecuciones donde uno descubre que correr es también una forma de negociar límites: hasta la esquina vale, arriba del cordón no se puede. Era un tratado de fronteras dibujado con tizas imaginarias. Y, claro, la amenaza suprema: “El que llega último es hijo de la Pila Mota”. Jamás supimos si la Pila Mota era persona, mito o expediente disciplinario; aun así corríamos para salvar el honor.
Una actividad insoslayable era acudir a la enciclopedia colorinche. Era el Oráculo de Delfos de las siestas tucumanas. Cuando el ruido estaba prohibido y la cascada de “shhh” trepaba y daba miedo de liberar la ira de los progenitores nos refugiábamos en los tomos de Lo Sé Todo. Eran doce, cada uno de un color distinto, editados a comienzos de los sesenta por Larousse-Confalonieri. Con tapas duras de veintidós por treinta y un centímetros y algo menos de un kilo cada uno, esos ladrillos brillantes eran un billete al asombro.
Saltábamos de ilustración en ilustración (cóndores, cráteres lunares, un samurái y un oso bailando) y pasábamos las páginas como quien reparte naipes de una baraja infinita. El índice alfabético brillaba por su ausencia; los editores prefirieron quince secciones temáticas (La Biblia, Viajes, Inventos, Animales fabulosos). Así nos enterábamos de que el cristal de cuarzo puede vibrar treinta y dos mil setecientas sesenta y ocho veces por segundo, que los pulpos tienen tres corazones, que Saturno tarda veintinueve años en dar la vuelta al Sol y que “los pieles rojas efectuaban incisiones en el tronco de los arces para obtener la savia azucarada de los mismos”.
No tener la colección completa era perderse un pedazo de mundo y peor aún si descubrimos el tomo faltante en casa de un pariente: sabíamos que no lo teníamos por el color que brillaba por su ausencia en nuestro arcoíris enciclopédico. Las estrellas del lomo que indicaban el número eran ilegibles
Hoy sería impensable un título tan rotundo. La posmodernidad no permitiría un Lo Sé todo. Quizás se llamaría “Quizás sea cierto” o peor “No sé nada”. Su original italiano se llamaba Vita meravigliosa, proclamaba la maravilla; la versión rioplatense insinuaba que la maravilla ya había sido domada y clasificada, que estaba todo lo sabido allí. Vita meravigliosa nos recuerda que el saber es felicidad; Lo Sé Todo es una promesa de nigromante
Abundan hoy intentos de infantilizar el conocimiento. Lo Sé Todo no era fácil, no lo asimilábamos a la primera ni a la centésima lectura, vivíamos ahí.
- Veo veo algo maravilloso, color verde.
-¡El tomo 8 del Lo Sé Todo!