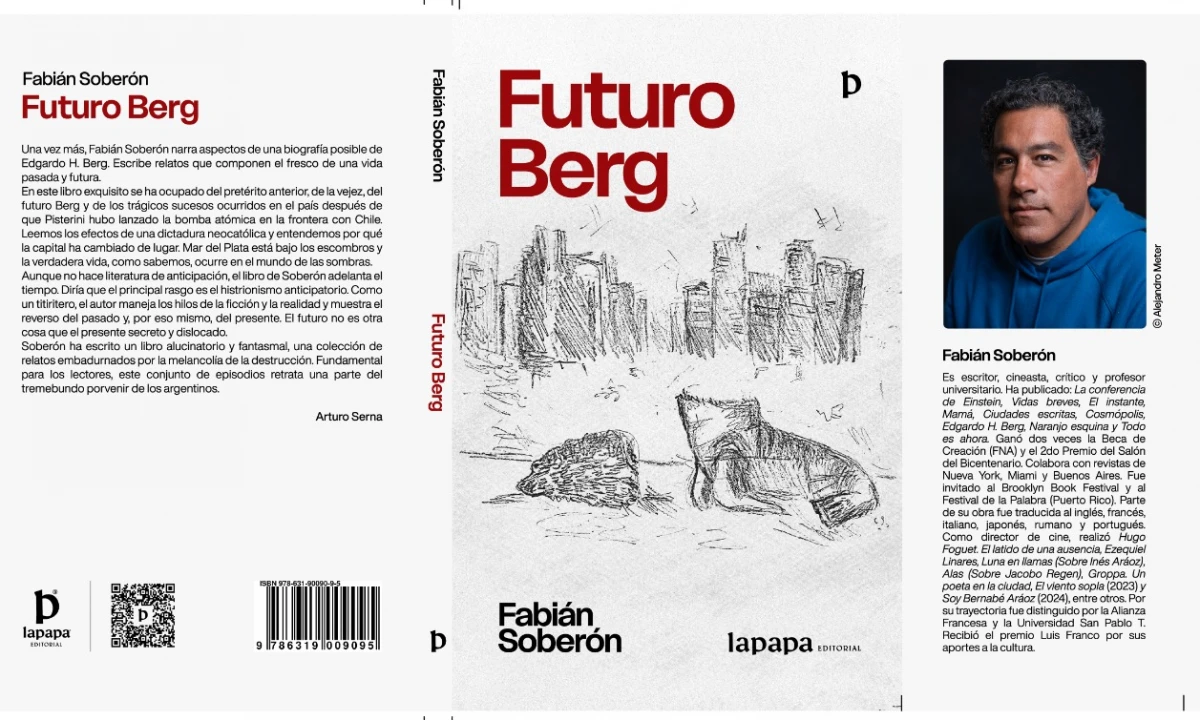
Futuro Berg, como Naranjo Esquina, el libro anterior de Fabián Soberón, reúne una serie de relatos que podrían leerse como una novela. Esa posibilidad está ahí, en la disposición cronológica, en los ecos entre historias. No creo que sea la mejor forma de leerlo. Pero tampoco sería un error.
Primero, la premisa: una ucronía. Una Argentina que gana la guerra de Malvinas. El gobierno militar se prolonga hasta 1993, cuando Alfonsín finalmente llega al poder. Su gestión fracasa. El país, entonces, se fragmenta: un régimen anarco-federativo toma el control en distintas provincias y en las islas.
En otro cuento, Soberón empuja el tiempo aún más y sumerge al lector en el terreno de la distopía: el año es 2040, el gobierno decreta el estado de sitio, clausura universidades públicas porque “atentan contra la moral cristiana y la manera correcta de entender la patria”. El régimen vigila entradas y salidas, infiltra espías dobles. Buenos Aires es una ruina. Tucumán, la capital de la República.
Soberón introduce la ciencia ficción sin alardes. No hay androides, ni hologramas, ni autos flotantes. El futuro es una trampa tendida con lentitud. Una amenaza que se parece demasiado al presente. Como en Stalker, de Tarkovski, citado en uno de los cuentos —porque en Soberón, nada se cita porque sí—, lo que se ve es un territorio despojado, una zona suspendida, donde el detalle mínimo desata el espanto: el futuro es la nada, dice un grafiti que uno de sus personajes alcanza a leer.
Como en El Eternauta, el héroe aquí es colectivo, o no lo hay. La resistencia nace desde lo común. La épica, si existe, está en las acciones mínimas de quienes no están hechos para resistir pero lo hacen de todos modos.
Quizás sea un gesto perezoso —y tal vez también innecesario— intentar trazar las influencias en la escritura de Soberón. Porque ningún escritor lo es del todo si solo es la suma de sus lecturas, y porque en el caso de Soberón, el resultado final se impone con tal contundencia que esas influencias apenas se filtran.
Cuando reseñamos Naranjo Esquina, señalamos ciertos vasos comunicantes con Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, y con la mirada oblicua de Flannery O’Connor. Pero hay algo en este nuevo libro que exige otro marco: este es, acaso, el libro más borgeano de Soberón. No únicamente por los dobles, ni por las biografías apócrifas que acechan en sus márgenes, sino por algo más sutil y más esencial: su arquitectura narrativa.
A menudo, quien narra no ha estado allí, no ha visto nada. “X dijo que otro le dijo”, y así el relato se escabulle entre capas de voces y versiones, como si la verdad no fuera más que un eco lejano. Y es ahí donde la escritura de Soberón se vuelve más potente: en esa zona ambigua donde lo verdadero importa menos que la manera en que es contado. Porque, finalmente, la sospecha es una forma del estilo.
Hay algo más. En este libro, Soberón dinamita dos de los mantras sagrados de los talleres de escritura estadounidenses. Uno: “show, don’t tell”. Él cuenta. Cuenta sin pedir disculpas. Dos: un cuento no debe contener otros cuentos. Aquí, cada historia contiene ramificaciones, bifurcaciones, digresiones que no distraen: expanden. Como una caja de mamushkas, pero conectadas por una red más íntima. Y nada avanza en línea recta. Todo gira, vuelve, insiste.
En uno de los relatos, se lee: “Edgardo no sabe si el relato es cierto; lo único que importa es que ella se lo cree. Al fin de cuentas, el mejor efecto de la ficción es cuando parece el costado díscolo de la realidad”.
Futuro Berg se lee, en este 2025, como un espejo oscuro, torcido. Como toda gran ciencia ficción, habla del futuro para hablar del presente. Lo inquietante no es lo que podría pasar. Lo inquietante es lo que ya está pasando.














