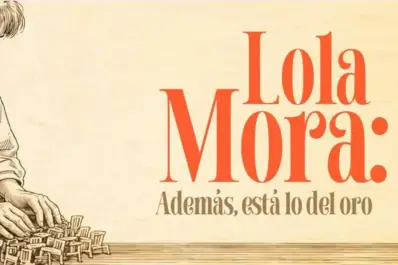Rebekah Pite: “Hace 100 años había papas en la empanada tucumana”
“Mis favoritas son las tucumanas, de carne cortada a cuchillo”, confiesa Rebekah Pite, para quien las empanadas no sólo son motivo de disfrute gastronómico. En sus investigaciones viene siguiéndoles la pista, en un viaje que se origina en Persia, pasa a Europa -en el caso de España, a partir de la dominación árabe- y desembarca en América en las alforjas de los conquistadores. Pero la aventura de la empanada no concluye aquí, ya que los procesos de migración la devuelven a Europa, pero modificada al uso nostro. Un recorrido que tal vez completará la circularidad cuando empiecen a venderse empanadas famaillenses en Irán... aunque tal vez eso ya esté sucediendo.
Doctora en Historia por la Universidad de Michigan, nacida en la costa este estadounidense, Pite es una apasionada por la Argentina y por nuestra comida. Pero además de estudiarla, la cocina con entusiasmo. En su página web (rebekahpite.com), un video la muestra en plena elaboración de empanadas, enfundada en su delantal azul, mientras brinda una charla.
Durante su paso por la provincia, Pite disertó en el Instituto Superior de Estudios Sociales (Ises, Conicet-UNT) y le sacó el jugo al archivo de LA GACETA, todo en función de esta investigación sobre las empanadas que viene llevando adelante con el mayor entusiasmo. Recabando esos datos comprobó que hace 100 años era común en Tucumán lo que hoy suena a sacrilegio: ponerle papas a las empanadas. “Encontré un archivo gastronómico de 1920 con al menos seis recetas distintas de empanadas. Recién en el siglo XX se empieza a consolidar una identidad empanadera provincial”, advierte.
- ¿De dónde viene tu relación de amor con la comida?
- Nací y crecí en Connecticut, en el norte de Estados Unidos. Me crié comiendo un montón de pescados, mariscos almejas; de chica mi preferida era la langosta, esa roja y grande a la que se agrega mantequilla. Amaba todo eso. Por otra parte, como la familia de mi papá es judía había mucha comida judía, como la sopa de gallina con pelotitas de masa hechas con harina sin leudar; también los panqueques de papa y cebolla. Y a la vez en esa zona hay una presencia italiana muy importante. En New Haven se habían instalado muchos italianos y pusieron restaurantes, ahí comí la pizza más rica del mundo.
- ¿Más que la porteña?
- Si, me gusta la pizza hecha con una masa finita y crocante, no la de Buenos Aires a la que le ponen tanto queso.
 EN LA GACETA. Pite recogió valiosos datos en el Archivo del diario. la gaceta / foto de analía jaramillo
EN LA GACETA. Pite recogió valiosos datos en el Archivo del diario. la gaceta / foto de analía jaramillo
- Hablabas de tu niñez...
- A mi mamá le gusta cocinar y tenía un libro llamado algo así como “Recetas del mundo”. Así que íbamos buscando para cocinar un plato típico de cada país. Pienso que de ahí nace mi interés por entender el mundo y en particular Argentina a través de su comida.
- ¿Qué te enamoró de la cocina argentina?
- Obviamente, amo las empanadas, son riquísimas, y también toda la comida del norte: el locro, los tamales, la humita. Y claro que el asado, en mi casa tenemos una parrilla montada -una de verdad- porque extrañábamos el asado de acá. El helado para mí es espectacular y también la comida italiana, como las pastas frescas.
- ¿Cómo nació tu vinculación con nuestro país?
- Llegué un poco antes de la crisis de 2001. Acababa de empezar el doctorado y tenía un interés en la historia de la Argentina, entonces vine buscando un tema que fuera muy cotidiano y de gran valor dentro del país. La historia de las mujeres ya estaba más desarrollada en aquel entonces, mientras que la de la comida y el trabajo doméstico eran campos en formación.
- ¿Y cómo llegaste a escribir un libro sobre Doña Petrona (Petrona C. de Gandulfo)?
- Me di con las recetas de Doña Petrona en una librería de antigüedades. Me acuerdo de que el vendedor me dijo: “esta es la biblia de la casa”. Empecé a hablar con personas que la habían conocido y así aprendí sobre esta mujer de una trayectoria única, muy exitosa. Vi que alrededor de Doña Petrona estaba la historia más amplia de los cambios durante el siglo XX, tanto en la tecnología -porque ella empezó vendiendo hornos a gas- como en los medios masivos de comunicación.
- ¿Cuáles fueron tus conclusiones?
- La cocina ha sido una herramienta de construcción de comunidad para las mujeres. A través de ella no sólo se alimenta a la familia, sino que se transmiten valores, saberes y vínculos afectivos. Todo eso me abrió un campo muy interesante. No solamente para abordar el trabajo de la ama de casa, sino también el de la empleada doméstica.
- Cuando trabajás sobre el tema de la cocina o de las empanadas, ¿desde qué lugar partís?
- Lo que junta todo es un concepto que viene de la antropología y es el comensalismo, esa idea de que cuando compartimos bebidas o comidas sentimos la pertenencia de formar parte de un grupo. Lo trabajé con Doña Petrona porque ella creía que en la idea de ser una buena ama de casa argentina estaba lo de una mesa compartida. En el caso de las empanadas está el hecho de que suelen ser para los festejos, para los domingos, también esa onda de las fiestas patrias. Son momentos para juntarse y celebrar.
- ¿Dónde empezó a crecer el interés por las empanadas?
- Cuando tuve la suerte de vivir en España el año pasado quedé fascinada con las diferencias y también con la trayectoria de las empanadas desde Iberia a las Américas. Estuve viviendo en Madrid pero fui dos veces a Galicia, que es el rincón donde todavía se comen empanadas gallegas, que son mucho más grandes y acá serían como una tarta. En las otras partes de España suelen comer empanadas argentinas o tal vez colombianas, pero siempre de América latina.
- ¿Qué conociste del recorrido histórico?
- Empecé a investigar rastreando en los libros de cocina más antiguos y también en la historiografía de escritores y escritoras de España. En el siglo IX ya hay registros en Persia de un preparado similar, y tengamos en cuenta que los árabes estuvieron muy presentes en Iberia, tanto ellos como su comida. De hecho, los primeros recetarios del siglo XIII son de El Andaluz (la actual Andalucía). Pero antes, en el siglo XII, habían quedado esculpidas en la iglesia de Santiago de Compostela las figuras de dos empanadas. Finalmente, la primera receta con el nombre “empanada” es del siglo XV o XVI y está en un libro catalán.
- Claro que al llegar a América todo cambió, ¿no?
- La comida siempre va cambiando con el tiempo, con los lugares, con los ingredientes y con los gustos. Entonces la empanada latinoamericana suele tener mucha más carne que la de España. Además está el tema de los agregados; por ejemplo en Salta y en Jujuy, al igual que en Bolivia y en Perú, le ponen papa porque son ingredientes locales.
- Eso es motivo de fuertes debates...
- Claro, es muy fuerte el peso regional. Cuando llegué una señora me dijo: “¿sabés qué los salteños le ponen papas y los jujeños arvejas? No se puede poner una papa en la empanada, eso es un guiso”. Después, durante la charla en el Ises hablamos del hecho de que la papa sí estaba presente a principios de siglo XX en la empanada tucumana, pero se la fue quitando. Es que la papa, al ser de origen andino, está asociada con los pueblos autóctonos y hay un poco de desprecio por eso, ¿no?
- También escribiste un libro sobre el mate. ¿De qué trata?
- El libro cuenta una historia de larga data, desde el siglo XV hasta hoy, y se refiere a la yerba mate como rito, como comercio y por la forma en que vincula y distingue a la gente. Habla de las primeras personas que tomaban mate y de los prejuicios que vinieron después.
- ¿Cómo era eso?
- Fueron los guaraníes quienes enseñaron a los colonizadores cómo cultivar y consumir yerba. Es un producto profundamente arraigado en la región y hoy se proyecta al mundo, incluso como bebida refrescante o ingrediente en cosmética. Hasta el siglo XVIII casi todo el mundo en América del Sur estaba tomando mate, incluyendo el Alto Perú (la actual Bolivia), Perú y Ecuador. Pero con las guerras de la independencia el Alto Perú pierde su acceso a la yerba y termina allí la costumbre de tomar mate. Por otro lado están las protagonistas y uno se da cuenta de que al principio eran mujeres de la elite, por ejemplo las limeñas y las porteñas, las que tomaban mate, servidas muchas veces por criados que son negros o por mujeres negras que están trabajando como sirvientes. Recién a finales del siglo XIX llega a ser la bebida oficial de los gauchos, asociada con la cultura masculina, y cuando aparece la mujer es para cebarle al gaucho el mate.
- ¿Qué te dejó este trabajo?
- El libro intenta mostrar una visión de nación, de jerarquías de género y de clase, también de etnias. Va contando momentos históricos muy interesantes desde la perspectiva de una vida cotidiana, como un símbolo muy fuerte de la identidad y del modo se ser de acá. Algo que podrá ir cambiando un poco con el tiempo, pero que se mantiene vigente.
Rebekah Pite es Doctora en Historia y Estudios de Mujeres por la Universidad de Michigan (2007) y Profesora Asociada de Historia en el Lafayette College (Pennsylvania). Escribió los libros “La mesa está servida-Doña Petrona C. de Gandulfo” y “Compartiendo yerba mate” (este último de próxima traducción al castellano).