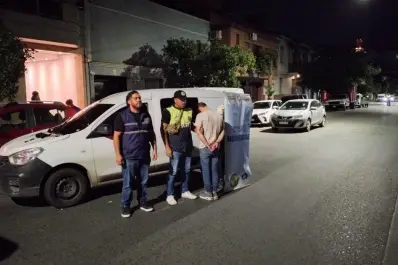Walter Gallardo
Periodista tucumano radicado en Madrid
De pronto, cuando el ruido se acalla, es posible confirmar que la actual lucha de intereses económicos y políticos carece de grandes novedades históricas y que cada conflicto o injusticia, con los lógicos matices de épocas y costumbres, cuentan con sobrados antecedentes en una larga lista de desatinos y fracasos. También sus protagonistas adolecen de falta de originalidad: los de hoy, como en otras ocasiones, exhiben ridículos rasgos ya vistos y catalogados en el inventario de las extravagancias.
Algunos simplemente son una parodia de otras parodias sin gracia. Ni siquiera los aplausos hacia esos personajes resultan ya una sorpresa: todos saben que algunas de las mayores tragedias de la historia han contado con un alto grado de colaboracionismo y apoyo popular. Incluso con entusiasmo, algo vergonzosamente parecido a la alegría. En consecuencia, el poco silencio que ofrece lo que llamamos sin rigor “la realidad”, permite concluir con justificado desánimo que la empobrecedora y destructiva batalla diaria se está librando otra vez entre un pequeño grupo de líderes cuya sensatez y buen juicio están en cuestión. El resultado: un mundo confuso, de vértigo, donde la palabra “futuro” causa desconfianza y, por momentos, escalofríos.
Un pasado distinto
En este clima, la cultura, en todas sus expresiones, es una de las pocas fuentes donde se puede encontrar una referencia para entender el presente o dejar una constancia de nuestro tiempo. Hay ejemplos clarificadores. En “La conjura contra América”, Philip Roth intentó imaginar un pasado, modificando desde la ficción los hechos ocurridos. Así, en las elecciones de 1940, en lugar de Franklin Delano Roosevelt, resultaría elegido presidente de Estados Unidos Charles Lindbergh, aquel piloto que se había convertido en un héroe nacional por ser el primero en cruzar el océano Atlántico sin escalas. Roth, con habilidad, logra llevar al lector a preguntas inquietantes poniendo al frente del país, en un momento de conflicto global, a quien encabezaba campañas antisemitas a través del comité America First junto a otro antijudío, Henry Ford; a un admirador de Adolf Hitler (había sido distinguido personalmente por él y congeniaba con sus ideas más radicales); a alguien que se mostraba a favor de los partos selectivos (eugenesia) y se oponía frontalmente a la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habría ocurrido con la humanidad de haberse dado este malpaso? ¿Quién habría ganado aquel conflicto que dejó más de 50 millones de muertos en el siglo pasado y qué sociedad habría salido de allí? Si hacemos una proyección hacia el momento que vivimos (la novela se publicó en 2004), la historia de Roth cobra carácter anticipatorio y acaba dándonos si no una respuesta, al menos una pista de lo que tenemos delante de nuestros ojos en un giro de 360 grados.
Catástrofe renovada
Por otra parte, si nos detenemos frente al majestuoso Guernica de Picasso, en la amplitud monumental del museo Reina Sofía de Madrid, podremos experimentar un sentimiento desolador ante una catástrofe repetida y renovada con la misma barbarie en Siria, Ucrania o en Gaza con el apoyo de países militarmente poderosos y, por lo tanto, impunes; o ante la impotencia de organismos y tribunales internacionales, o de organizaciones humanitarias cuyas voces pocos escuchan. Aquel bombardeo sobre la pequeña ciudad vasca, en abril de 1937, se llevó a cabo contra una población indefensa de apenas 5.000 habitantes, en un ensayo alemán de los famosos blitz ejecutados luego en Varsovia o en Londres. La técnica consistía en aterrorizar con el ruido atronador de decenas de aviones sobrevolando a baja altura antes de asesinar a cientos de miles de seres humanos con bombas y metrallas. ¿En qué difiere esta lejana matanza de las imágenes que se emiten hoy durante las 24 horas del día en los canales informativos? Observando cada detalle de la obra de Picasso es imposible evitar una sensación de hecatombe y fracaso, el agobio de una obstinada tragedia circular. ¿Qué ha cambiado en los instintos más salvajes de nuestra especie? Ensayando una respuesta, se diría que nada básico, aunque la tecnología y su sofisticación le han agregado crueldad.
Los libros prohibidos
“Fahrenheit 451”, por su lado, es el punto de la escala en que el papel arde y, además, una de las mejores obras de Ray Bradbury. En ella crea una sociedad no muy distinta de las actuales, aun de las más desarrolladas, en la que los libros están prohibidos. El bombero Guy Montag, su protagonista, forma parte de los escuadrones que por orden del gobierno se encargan de quemar todos los ejemplares a su alcance. La obsesión oficial tiene como objetivo aplastar cualquier intento de pensamiento crítico. Y la lectura, lo incentiva. En uno de sus operativos incendiarios, Montag quedará impactado por la imagen de una mujer que se inmola con su biblioteca, que prefiere sacrificar su vida antes que ver sus libros en llamas. A partir de allí, el bombero se sumará a los ciudadanos para ejercer una peculiar resistencia: salvar libros memorizándolos. Este cambio, el de conservar algo tan intangible como la memoria, le costará la persecución. No olvidar, viene a decirnos, es tan imprescindible como peligroso.
Si comparamos esta trama con lo que ocurre ahora mismo, las evidencias nos dejan boquiabiertos: curiosamente “Fahrenheit 451” es otro de los más de 10.000 libros prohibidos en las bibliotecas escolares estadounidenses. Y muchos de ellos coinciden con los prohibidos en Rusia. Los títulos enviados a los infiernos son, por distintas razones, desconcertantes. Van desde obras de premios Nobel como John Steinbeck o Toni Morrison, pasando por “Matar un ruiseñor”, de Harper Lee, un clásico ganador del premio Pulitzer; o “El señor de las moscas”, de William Golding, una novela declarada de lectura imprescindible en las escuelas británicas; también “Un mundo feliz”, en la que Aldous Huxley imagina una sociedad dichosa a partir de la eliminación de la diversidad cultural, la religión, el arte y el amor; o “1984”, ese libro de George Orwell cuya trama se ha tomado tantas veces como paradigma de la opresión. Sólo del prolífico Stephen King se han censurado 16 obras, entre ellas la famosa “Carrie”.
Pero esto no queda ahí: quizás la cima de la contradicción en el país de la libertad es que cada año, desde 1982, se celebre con gran éxito “La semana de los libros prohibidos”, organizada por la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos y Amnistía Internacional. Y como si nadie se preocupara por la coherencia, es ahora obligatorio enseñar la Biblia a los estudiantes en Oklahoma, el segundo estado con mayor cantidad de condenados a la pena de muerte. ¿Pesada conciencia o compasión de cartón piedra?
Palabras y deterioro
Si las obras de arte reflejan con espíritu crítico lo que pasa, la lengua como código de comunicación también. Desde hace tiempo, los diccionarios más prestigiosos, como un espejo de los acontecimientos que marcan a las naciones, seleccionan lo que denominan “la palabra del año”. En 2020 no hubo dudas y casi todos coincidieron en “confinamiento” o “cuarentena”. Un poco antes, en 2016, “populismo” fue la escogida en España y, un año más tarde, la adoptó el famoso Cambridge Dictionary. Según ha ido avanzando la tensión, el deterioro en la convivencia y el lodazal político, “polarización” se subió al podio. Y al llegar al 2024, cuando la situación mundial ya despedía un olor nauseabundo, el diccionario Macquarie, el más antiguo de Australia, eligió “enshittification”, traducida como “mierdificación”. Aunque en principio se aplicó a los servicios de las plataformas digitales, su uso se ha extendido a cada situación degradante. No es nueva en otros idiomas: ya se usa en francés desde el siglo XV “emmerder” y en el diccionario de la RAE figura como “enmierdar”, con la aclaración de que resulta malsonante.
¿Cuál será el término que definirá a este 2025? Teniendo en cuenta que los contribuyentes a este “enriquecimiento” del léxico están frenéticamente activos, es de suponer que hoy nadie apostaría por palabras o sinónimos de “cordura”, “justicia” o “dignidad”. Si no es mucho pedir, al menos podrían ahorrarnos sus antónimos.