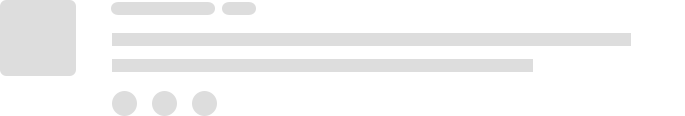El tucumano Alejandro Bazán empezó a correr para vencerse a sí mismo y hoy vence montañas. Fue finisher en la maratón de trail running de Zegama, considerada la carrera del fin de mundo. Esta es la historia del empleado de un matadero que acabó llorando de felicidad delante de una multitud.
08 Jul 2019
Miro el reloj. Son las tres y media de la tarde. Han pasado seis horas, 31 minutos y 44 segundos desde que empecé a correr aquí, en Zegama, en la carrera del fin del mundo, como le dicen. Atravieso la línea de llegada y me tiro al piso. Me tiro boca arriba y lloro. Lloro delante de una multitud que no me conoce, pero me aplaude. Quisiera taparme la cara para que no vean mis lágrimas, pero no tengo fuerzas ni para mover los brazos. La gente me aplaude igual que al medio millar de participantes de esta competición, entre ellos Kilian Jornet, el número uno del mundo de las carreras de montaña. Esta claro que no soy Jornet: él acabo hace unas tres horas. Pero me siento como si lo fuera. Porque correr es poner un pie delante del otro, y yo también lo he hecho. Correr es ser la mejor versión de uno mismo, y yo también lo he sido. Durante años había imaginado este momento. Me había visualizado debajo de este arco; aquí tirado; aquí roto; aquí en mi gloria. Tengo la piel de gallina. Mitad la emoción y mitad los calambres que me quiebran de dolor. En este momento, veo una retrospectiva de todo lo que hice para estar aquí. Veo las cuatro veces en las que me inscribí, con la ilusión de entrar. Solo hay 500 dorsales, aproximadamente: 275 están destinados a los deportistas de elite y 225 son sorteados entre unos 10.000 inscriptos del planeta entero. Veo el día en el que entré. Fue como ganar el Telekino. Veo el telegrama de despido que recibí al mes siguiente, del matadero en el que trabajaba. Veo los bingos que organicé para juntar dinero para el pasaje. Veo a los conocidos y desconocidos que me paraban en la avenida Perón, donde entreno, en el municipio de Yerba Buena. Me veían corriendo y me frenaban: 'tomá, esto es para que viajés'. Agarraba la plata y la metía en mi calza, echa un bollito y con cuidado de no mojarla con la transpiración. Veo a Martín, mi hermano, mi amigo, que murió cuando teníamos 22 años. Veo dolor, mucho dolor. Veo comida. Veo ropa grande. Veo una aguja de balanza moviéndose hacia los 125 kilos. Me veo en el fondo de un pozo. Y me veo aquí, ahora.
Mis ojos, cerrados, miran hacia dentro. Sigo con la piel de gallina. Entonces los abro. Estoy en este pequeño pueblo de montaña de Guipúzcoa, en España, de sólo 1.500 habitantes pero que una vez al año se transforma en el epicentro del trail running internacional. Hace calor. Estoy -también- agotado. La carrera acumula un desnivel de 5.472 metros entre subidas y bajadas, y un desnivel positivo de 2.700 metros. Es, casi, como subir seis veces al cerro San Javier por la senda Puerta del Cielo. He trepado las pendientes a gatas. Erguido, casi nunca. Pero he dejado todo. En realidad, había planeado ir de menos a más. Me resultó imposible: aquí la gente te lleva; te empuja; te quema las piernas. Hay gente en todo el circuito. '¡Aupa Ale, aupa Messi, aupa Maradona!', me gritaban en la lengua euskera, del País Vasco. Los últimos 10 kilómetros los completé junto a un corredor de esa región. Íbamos destruídos y él me decía: 'apurá; te alientan a vos'.
Yo comparo el trail running con la vida. Porque correr en la montaña es como la vida misma: con subidas, bajadas y piedras. La muerte de Martín fue una de esas piedras en el camino. Me sentía vacío. Comía, comía y comía. Iba a Mc ´Donals tres veces por semana y pedía dos Big Mac por vez. Comía porque nada me llenaba. A mis 24 años y dos años después del fallecimiento de mi amigo, la gordura me desbordaba. No quería salir, no quería terminar mis estudios de fotoperiodismo, tenía vergüenza y no conseguía ropa. Entonces vendí el lente de una cámara y compré una bicicleta. Al principio, pedaleaba cuatro kilómetros y pensaba que me moría. Cada dos kilómetros, paraba a descansar. Vamos. Yo puedo. Un poco más. Al tiempo, hacía 40 kilómetros. Entre 2012 y 2014, bajé 40 kilos. El deporte me cambió el cuerpo. Y me dio confianza, fuerza y disciplina.
En los años que siguieron me bajé de la bicicleta y me puse zapatillas. Jamás me las quité. Tengo 30 años y el running se ha convertido en una parte importante de mi vida. Nuestro rendimiento es algo que nosotros mismos decidimos. Es duro entrenar seis veces a la semana. Corro, ando en bicicleta y voy al gimnasio. A veces me pregunto si merece la pena. Me contesto que sí. Mi papá, Luis Ernesto Bazán, me decía que amar lo que uno hace es el requisito para ser feliz. ¿Cómo no voy a ser feliz?
Yo no corro para ganar. La competencia no es mi objetivo. Yo corro para disfrutar. Amo las montañas. Amo treparlas. Amo pararme en una cima y mirar esa enorme pendiente a la que he subido con la fuerza de mis piernas. Correr me ha enseñado que puedo ir a donde quiera, con solo mis piernas. Correr, además, nos hace mejores personas. Nos limpia el alma. Nos vuelve optimistas. Y también nos hace egoístas: es mucho tiempo solo; sin la familia. Muchas veces he renunciado a horas de fiesta y les he dicho 'no' a mis amigos para meterme en las montañas. Para correr hasta llorar de dolor. Porque el corredor es medio masoquista: sufre para superar sus propios límites. Pero sólo quiénes corren, saben hasta dónde el running los ha llevado, lo que les ha dado y lo que sigue dándoles.
Siempre me preguntan en qué pienso cuando corro. Me concentro, les digo. Trato de verme, a mí mismo, más adelante. El pensamiento es poderoso. Me transporto con mi pensamiento. Y cuando creo que no doy más, me repito: un pie delante del otro... un pie delante del otro... un pie delante del otro. En las carreras largas, cuesta sacar la cabeza y el cuerpo del cansancio, del dolor y de la monotonía. En ese punto, solo nos mueve la fuerza del corazón. Porque a esas alturas, el pensamiento se doblega. Y ahí, aparece el corazón. Qué rara es la cabeza de un corredor. Sin imaginarlo, uno supera lo imposible. Y el límite se corre una y otra vez. Si hace seis años, le hubiera dicho a mi mamá, Mónica, que iba a correr en Zegama, me hubieran contestado: ¿Zega qué...?
Todos estamos hechos para correr. Llegué al running para salir de un pozo y terminó siendo un encuentro. Un encuentro con mi yo interior. Hace unos meses, largué una carrera de 100 kilómetros en San Martín de los Andes. Si uno se pone a pensar, 100 kilómetros es una locura... ¡y los corrí! (al menos en parte). Después de 11 horas de carrera, iba octavo en la clasificación general. Un carrerón. Estaba haciendo un carrerón. Pero algo me molestaba en el ojo derecho. Una basurita, pensé. No. Había pasado el kilómetro 66 y tenía que llegar hasta el 77, donde había un puesto de control. Fueron los 10 kilómetros más difíciles de mi vida. De repente, quedé ciego de ese ojo. No veía nada: el viento y el frío me habían secado la cornea. Para un corredor, es durísimo abandonar una carrera. Pero la montaña sigue ahí, para darme una revancha.
Hay algo más allá de lo racional; hay algo más fuerte que tiene que ver con lo sentimos. Correr es ahorrar vida. Mi amigo del running José Chein siempre me dice: 'ale, ahorra vida'. Siento que, cuando corro, la ahorro. Que cuando estoy arriba, en la montaña, y lo único que escucho es mi corazón, me ahorro segundos... minutos... días y años. No seré Jornet, pero soy mi mejor versión.
Comentarios
Popular en Blog
Más Noticias