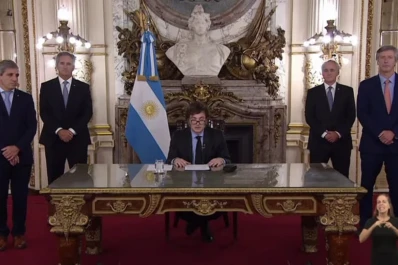EL PASO A LO REAL. Tras el abrazo materno, al tomar conciencia de la condición temporal ingresamos a una historia propia, con los días contados.
EL PASO A LO REAL. Tras el abrazo materno, al tomar conciencia de la condición temporal ingresamos a una historia propia, con los días contados.
A Lucy, por haberme estafado con tanto amor
Entender el llanto. El asunto es saber por qué se llora. La cuestión, entonces, será explorar en los entresijos de esa manifestación vital que en los hombres nada tiene de común —aunque así lo parezca— y que mucho tiene, si es que no lo tiene todo, de extraordinario. En principio, es preciso no perder de vista que esa efusión de lágrimas es el primer gesto que el ser humano ofrece al mundo en el momento de nacer; y es, además, el signo inequívoco con el que le anuncia al entorno su presencia como individuo. Prorrumpir en llanto, por lo tanto, es la extraña manera que “elige” para inaugurarse como persona. Llorar será de aquí en más su necesidad y su prerrogativa. Llorará cuando su cuerpo o su espíritu se lo demanden. Entre tantos, habrá llantos de dolor —físico o psíquico—, de tristeza, de abandono, de pérdida, de arrepentimiento, de desesperación, de histeria, de emoción y hasta de alegría. Son justamente estos los que acá dejamos de lado. Al fin y al cabo, provienen o emanan de aquel otro en el que este ensayo hace foco y cuya mirada ética no puede soslayarse.
Si de establecer una genealogía se trata, el llanto que aquí nos interesa es el que surge de la hondura más profunda del Ser, de los resquicios insondables del alma donde sólo podría pronunciarse la palabra muda, si es que esta pudiera articularse. Para decirlo de otro modo, tal vez más rotundo, lo que aquí nos convoca es el llanto como la expresión más radical del desgarramiento y la impotencia que convierten a los hombres en seres desolados, prisioneros intemporales de la angustia existencial.
Y si a esas profundidades nos remitimos, el llanto que nos importar analizar aquí, de acuerdo con el contexto en que se produce, quedará definido por dos vertientes que parecen denotarlas con prontitud y fidelidad: el llanto iniciático y el llanto definitivo.
El llanto primero
¿Qué es el llanto iniciático? Es aquel cuyo esbozo insinuamos al inicio. Es el que proviene del hombre expuesto por primera vez a la hostilidad manifiesta del mundo. A partir de ese episodio inaugural, quedará separado de la realidad tangible por una distancia cuya longitud tendrá tan sólo la medida del espesor de su piel, no demasiado más. Condición esta, de extrema labilidad humana, que André Comte-Sponville refrenda: “Y a esto se llama un ser vivo: un poco de carne ofrecida a la mordedura de lo real”.
Con el abandono del vientre materno queda concluida la parasitaria bendición de depender de un organismo ajeno. Devenido ahora en individuo, para su supervivencia deberá implicarse. Para empezar, será “responsable” de su propia respiración. Lo sabrá sin vueltas: vivir exige esfuerzo. Esfuerzo constante y muchas veces penoso. Arrojado a un mundo incierto, llorará por el fin del paraíso en que, hasta aquí, consistió su existencia en el nido placentero en donde estuvo acunado —qué tentado estuve de escribir que “placenta”, como órgano nutricio envolvente, debe su nombre a ese “plácido” confort incomparable.
Este llanto, prístino e inconsciente, que mucho tiene de biológico, mucho más tiene de protesta. De protesta metafísica contra un mundo que, aun en su inocente inconsciencia, ya presume expoliador.
El Amor Sagrado
Mientras crecemos al abrigo del seno materno, ya se dijo, no somos sino poco más que parásitos inofensivos. No más que un latido menor amortiguado por el mar tropical del líquido amniótico que nos baña. Huéspedes empapados, menudos, ciegos, inermes, frágiles, dependemos de una anfitriona que, donándonos su cuerpo, no deja, ni por un instante, de ofrecernos el cáliz de su sangre. Pasarán nueve lunas para que este gozo gratuito llegue a su fin. Gratuito para nosotros, no para quien nos hospeda. El costo de la estadía lo asumirá en su totalidad la madre. Pero es un costo amoroso que no deja de ser una acrecencia de valor redencional para quien lo prodiga.
Si hay un Amor Sagrado en la tierra, es el que siente la madre por el ser que está gestando en sus entrañas; y sagrado es, porque ella, parafraseando a Luc Ferry, siempre estará dispuesta al sacrificio, a arriesgar la vida, o incluso, llegado el caso, a darla. Nosotros, los hijos, somos deudores absolutos de ese sentimiento sublime que perdurará inalterable mientras ella no deje de respirar. Lucramos por el resto de los días, y casi sin darnos cuenta, de ese Amor Sagrado.
El otro llanto
Pero ese mismo Amor Sagrado es el que un día nos asesta la estafa más grande —por el costo que pagamos— y la menos advertida —por lo inconcebible. Es preciso explicitarlo.
Hubo una vez, sólo una vez, en que la Eternidad fue posible para nosotros. Si alguna vez pudimos asomarnos a Ella se lo debemos al Amor Sagrado. Fue precisamente el Amor Sagrado, al dar a luz, el que, sin siquiera imaginárselo, nos la puso en evidencia como promesa.
Qué otra cosa que promesa de eternidad que ofrendarnos sus pechos maduros para continuar nutriéndonos con el néctar de su propio ser. Qué otra cosa que sentirnos invulnerables al amparo del calor de su cuerpo cuando entregados en su regazo nos aúpa. Qué otra cosa sino el arrullo interminable de una canción de cuna entonada por su voz única, que sólo el Amor Sagrado es capaz de prodigarnos. Qué otra cosa, acaso, que prometernos eternidad cuando por vez primera, embriagados por su aroma inconfundible, nos mira a los ojos con sus labios sonrientes, mientras pronuncia ese sonido melifluo que en nuestros oídos sabe a melodía órfica y que, muy luego, con el tiempo, sabremos que es nuestro nombre.
Pero llega un día, no muy lejano, en que descubrimos la estafa, y cuando lo pensamos en profundidad, sólo nos queda mirar con ternura esa promesa tácita que las madres, sin saberlo y sin quererlo, incumplen.
A cambio de la eternidad, al tomar conciencia de nuestra condición temporal, ingresamos en la historia. A nuestra propia historia, para ser más precisos. Una historia con los días contados. Entonces sabemos, para siempre, de qué va la vida. De cómo se viene la muerte, “tan callando”, como la copla de Jorge Manrique bien les recuerda a nuestras almas dormidas.
Entonces, sólo nos quedará enfrentar lo irremediable, rebelarnos contra el destino, y así remedar al “hombre rebelde” que con inusual suficiencia definió Albert Camus en páginas inolvidables escritas en 1951; o entregarnos a las distintas formas de evasión, ajustarnos a las verdades reveladas —aferrados a la indómita esperanza— o a abstracciones místicas o filosóficas que eludan nuestra responsabilidad de plantar cara a lo absurdo de la existencia, y, en ese caso, seremos el “hombre humillado” que la perspicacia de Martín Heidegger supo enunciar sin malicia.
Ambas opciones, sin embargo, están cubiertas por la misma sombra. Lo que ya no podremos ignorar es la muerte. Entonces nos gana la certeza de que jamás la herida narcisista podrá cicatrizarse y que la nostalgia de la eternidad tampoco nos abandonará nunca. Entonces lloramos. Pero ese será otro llanto. El más humano de todos los llorados. El definitivo.
© LA GACETA
Jorge Brahim - Ensayista, escritor, editor.