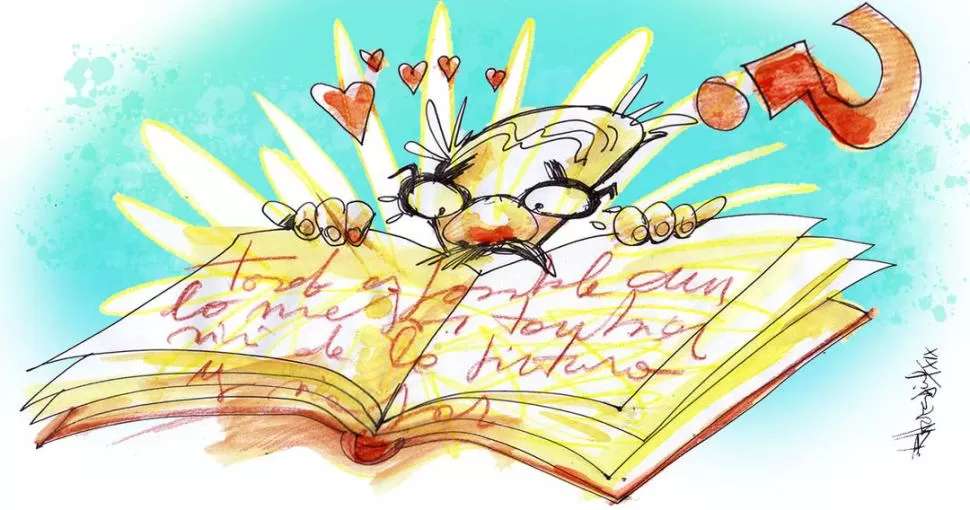
Lena Dunham alucina con una semana de ocho días. El último -dice la brillante actriz/guionista/productora- debería dedicarse exclusivamente a la lectura. Será porque no descendemos del simio, sino del libro. Por eso, para asustarnos a más no poder, para prevenirnos de todo lo malo que acecha, cada distopía totalitaria dibuja un futuro de letras prohibidas, libros borrados de la faz de una Tierra condenada a alimentarse de la ignorancia y la desesperanza. El más triste de los destinos, porque, ¿qué puede adivinarse más angustiante que un mundo vaciado de libros? Es como ponerle un cepo a nuestra capacidad de soñar. A Ray Bradbury, por ejemplo, se le ocurrió lo de las brigadas incendiarias, bomberos infernales que en lugar de agua escupen un fuego chamuscador de páginas. De haber vivido Bradbury en el Tucumán de hoy, “Farenheit 451” se hubiera transformado en otra cosa: una sociedad que permite que los techos de las bibliotecas se desmoronen. Más una crónica que una ficción, pero -eso sí- con la aniquilación del libro como tema.
Lo sucedido en la biblioteca Alberdi propone varios planos de reflexión y hay uno, más profundo, que es tan metafórico como implacable. La palabra, aplastada por un alud de chapas, cielorraso y revoque grueso, está indefensa. Olvidada, desvalorizada. “Podés acariciar a la gente con palabras”, apuntaba Scott Fitzgerald. La cuestión es, ¿y a las palabras quién las acaricia?
Un equipo de LA GACETA visitó ayer la biblioteca Sarmiento. Era cerca del mediodía. Apenas cuatro visitantes se repartían en la inmensidad del salón. No sólo la infraestructura amenaza la integridad de los libros, queda claro que también pueden morir de aburrimiento, de inanición lectora. ¿Quién no se cruzó con pilas de libros arrojados en contenedores o a la vereda, como si se tratara de basura?
Preguntas y certezas
Un poco de honestidad no vendría mal en este debate: los libros importan cada vez menos. Volviendo a las distopías, todas esas historias que nos hablan de futuros pavorosos, hubo un tiempo en el que subrayaban la prohibición de la lectura como elemento clave para la domesticación social. En “El cuento de la criada” y su secuela, “Los testamentos”, Margaret Atwood asusta -y se asusta a sí misma- con la idea de que a las mujeres no se les enseñe a leer ni a escribir. En la medida en que a una sociedad se le atrofie la imaginación más sencillo será manipularla, entonces hasta no hace mucho los autores volvían una y otra vez sobre esta idea; la desaparición del libro como un elemento capaz de inspirar terror. Pero los novelistas del siglo XXI ya no están viendo las cosas de ese modo. Hoy las distopías disparan otra clase de pánico, como el advenimiento de un mundo sin tecnología. Antes nos espantaba quedarnos sin libros, hoy nos parece inquietante retroceder al primitivismo de una sociedad desconectada. Básicamente, sin internet.
Mientras, no es cierto que el libro electrónico y el audiolibro hayan zanjado la cuestión. Cambiaron los hábitos en los consumos culturales, sí, y la oferta de libros electrónicos viene multiplicándose, pero de ningún modo a la altura de una revolución capaz de aniquilar el papel. Al contrario. Tampoco es cierto que el tiempo para leer esté acotado, basta repasar los estudios acerca de las horas y horas que se dedican a las pantallas. Tiempo hay, se lo usa para otras cosas. Sí puede ser que sean épocas en las que se lee mucho, y ante eso la pregunta es ¿qué se lee? ¿Mensajes de whatsapp? ¿Tuits? ¿Posteos de Facebook? ¿Fake news? Y lo que es infinitamente peor: resúmenes. Porque siguiendo con esta línea de que no hay tiempo, “La divina comedia” puede explicarse en una carilla. Y listo, leímos a Dante.
La industria editorial dedica infinidad de simposios, ferias y congresos a conjeturar qué será de los libros en los años que vienen. Nadie lo tiene demasiado claro. Salta a la vista que desde la invención del lenguaje lo que nos seduce son las buenas historias, y hoy la que mejores historias cuenta es la televisión, así que por estos tiempos la competencia más fuerte la representan HBO, Disney, Netflix y compañía. Nadie le pone fecha de vencimiento al papel, de lo que se habla es de una convivencia inteligente con el e-book y el audiolibro, retroalimentándose en un círculo virtuoso en el que participan editores, diseñadores y booktubers. Una cadena en la que, como siempre, todo dependerá de la calidad del texto.
En el medio de todo eso...
Urge rescatar la palabra, impedir que la extinga el desplome de los techos. Como sostenía Flaubert, la única forma de tolerar la existencia es perderse en la literatura como en una orgía perpetua. Si tal es la potencia de los libros, dionisíaca, sensual y salvadora, ¿que hacen pudriéndose bajo una pila de escombros?
Amores apasionados y para siempre como los que se tejen en la infancia es difícil que se repitan. En el afán por enderezar un poco el barco social, tan azotado por las tormentas de odio que nos mantienen empantanados, intoxicar a los chicos de literatura puede ser parte de la solución. Es un plan a mediano plazo que no puede fallar.
Tal vez sean ellos los que en un futuro no tan lejano se preocupen por mantener los anaqueles a cubierto de techos endebles y traicioneros. Porque si aman los libros como alguna vez los hemos amado -y de eso da fe la mera existencia de las bibliotecas- jamás los dejarían librados a su suerte. Y tal vez, sólo tal vez, amparados por la sabiduría que encontrarán en esos libros a los que nosotros abandonamos, encuentren la fortaleza para perdonarnos.













