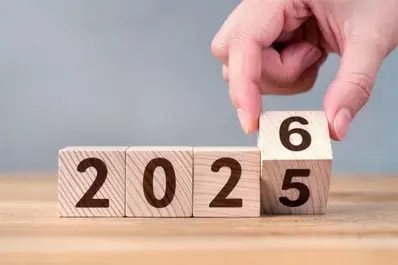MEMORABLE. El concierto de campanas del 24 de septiembre de 1981 hizo que la plaza viviera una fiesta.
MEMORABLE. El concierto de campanas del 24 de septiembre de 1981 hizo que la plaza viviera una fiesta.

Plinio González abrió las siete ventanas de su departamento de la calle Las Heras como preparándolas para un discurso presidencial, y sintió la fragancia ambigua de la brisa tucumana: lapachos en flor, caña quemada, azahares, caños de escape. No era creyente, pero irradiaba una ansiedad devota al esperar el concierto de campanas que empezaría en el momento en que la procesión de la Virgen de la Merced llegara a la Plaza Independencia. Era el 24 de septiembre de 1981.
Días antes, a instancias de Norah Castaldo, la Secretaria de Cultura de entonces, el Cuchi Leguizamón había convocado a un grupo de jóvenes músicos que asumiríamos el tan memorable como insólito rol de instrumentistas de badajo en los cuatro campanarios de las iglesias del centro: La Catedral, La Merced, San Francisco y –la que me tocó a mí– Santo Domingo.
Nos ubicamos alrededor de una mesa en un cuartucho lateral de la Merced al que se entraba por la 24. El Cuchi desplegó unos papeles sueltos y con una cadencia que basculaba ente la convicción de abogado de causas injustas, la picardía de humorista de peña y el mezzoforte de poeta lírico, nos explicó el plan del concierto. Sería, según él, la versión folclórica de los conciertos de campanas del renacimiento europeo. Una suite en cuatro movimientos; baguala (“andante”), carnavalito (“allegretto”), chacarera (“andante vivace”) y cueca (“allegro”). Recuerden, dijo, papá–mamá, papá–mamá: así empieza la chacarera.
–¿Qué carnavalito vamos a tocar?– se animó a preguntar Marcela Neme.
–El Carnavalito del Duende.
–¿Cómo vamos a meter el duende en una iglesia, Cuchi?– le dijo Alejandra Korsartz.
–A mí no me importa la religión, me importa la música–dijo el Cuchi.
De a poco el diálogo fue revelando el borrador de un show improvisado que a la vez, según la opinión hoy unánime de los que participamos, fue el concierto de nuestras vidas.
–Con el badajo no podemos tocar las semicorcheas de la cueca– acotó Pablo Parolo.
El Cuchi lo miró con ojos sin respuesta. Dicky Powell lo rescató con la solución: “¿Y si usamos martillos?”
Norah y Sebastián Álvarez Sosa corrieron a las ferreterías y volvieron con unas mazas de herrero, nuestras armas de percusión tonal.
–Yo les voy a marcar la entrada con el uokitoki–nos indicó finalmente el Cuchi con su dicción de acullico, exagerando el acento salteño.
Su sala de comando sería el teclado del carrillón de la Merced, a cuya virgen Belgrano le encomendara el bastón de mando luego de vencer en la Batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812.
El jueves 24 subimos al campanario de Santo Domingo por unas temerosas escaleritas verticales que blasfemaban todo código de seguridad. En el piso había fragmentos de mampostería que se habían desprendido días antes mientras el Cuchi (que no alcanzó a subir) relevaba el tono de las campanas. Un inspector de tránsito, empleado de la municipalidad, comandaba el transmisor portátil. A la voz de “¡Un–dos–tres, un–dos–tres, baguala!” del Cuchi empezamos a martillar las campanas batiéndonos con el peso de las mazas que hacían del tempo metronómico una mera hipótesis.
La forma de una campana impone que los sobretonos de sus vibraciones se separen de los armónicos, en contraposición con la vibración de una cuerda o del aire en un tubo, cuyas frecuencias se ordenan con secuencias de números enteros. Por eso cuesta discernir la nota de una campana; su tañido individual se acerca a lo que en música se conoce como un acorde menor y sus melodías suenan lúgubres para algunos, desafinadas para otros. Con las campanas no se canta, se evoca.
A esto se sumó el dictum de la velocidad del sonido, que sincopaba los ritmos provenientes de cuatro ubicaciones sin un punto de equidistancia: aún en el centro de la plaza hay una discrepancia de medio segundo entre un tono proveniente de Santo Domingo y de La Merced.
Nada de aquello importó. Plinio quedó encantado con el concierto de campanas. La plaza era una fiesta. Hubo una torta enorme que se repartió al terminar y en el tumulto llegué a escuchar “fue un concierto hermoso”.
Luego nos encontramos con Dicky que venía del Campanario de San Francisco. Nos contó que al bajar había escuchado un diálogo entre dos viejitas.
–¿Dijeron que iba a haber un concierto de campanas, no?
–No sé, quizás ya fue.
© LA GACETA
Alberto Rojo – Físico, músico y escritor tucumano. Profesor del Departamento de Física de la Universidad de Oakland. Publicó en coautoría con el premio Nobel Anthony James Legget. Sus canciones fueron grabadas por Mercedes Sosa, con quien tocó en distintas oportunidades.