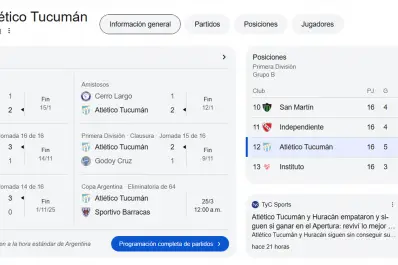En Roma, Marte es el dios de la guerra. Por ello mismo, es el dios de la juventud. Los ejércitos estaban formados mayormente por jóvenes. En aquel momento de la historia, igual que en la actualidad. Hasta el punto de que la tropa que se moviliza de a pie recibe el nombre, nada menos, que de “infantería”. Así que el dios de la violencia era el protector de los jóvenes violentos.
Violencia y juventud no están escindidas en nuestros lejanos orígenes. La búsqueda de una juventud no violenta es una aspiración propia de la evolución de nuestra civilización. Y se vincula con la evolución de la idea misma del Estado. Los contractualistas, desde el siglo XVII, entronizaron el mito de que los seres humanos vivían en un “Estado de Naturaleza”, sin más ley que la propia, y que mediante un “contrato social” limitaron ciertas libertades para hacer posible la vida en sociedad. Es decir, el paso al “Estado de Derecho” y el principio de la abolición de la violencia como forma de relación entre los individuos. Más aquí en el tiempo, a comienzos del siglo XX, Max Weber terminará de dar forma al concepto de que, en el Estado, nadie puede ser violento, sino el Estado mismo.
“Un Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (…), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del ‘derecho’ a la violencia”, escribió en “La política como vocación” (1919).
La violencia callejera detonada durante esta semana por estudiantes del nivel medio en San Miguel de Tucumán, entonces, opera como un síntoma. Emerge como el indicador de, en contra de las doctrinas de los últimos cuatro siglos, hay algo alimentando la brutalidad. Ese “algo” es un proceso. Así que suponer que la violencia es “una locura” es darle a esa emergencia un mal trámite.
El filósofo Slavoj Žižek trazó un mapa para descender por ese infierno. En su ensayo “Sobre la violencia” identificó la violencia subjetiva (la que se da entre sujetos) como la forma más visible. Es también la que escandaliza. Debajo, el pensador esloveno encuentra una segunda capa: la de la violencia simbólica. Y en el sustrato hay un tercer nivel: el de la violencia sistémica.
Esa cartografía deviene reveladora. En primer lugar, porque la violencia simbólica domina la escena de la política en la Argentina democrática desde hace dos décadas. El populismo, sin importar si es de izquierdas o de derechas, tiene a la violencia como uno de sus combustibles discursivos.
“¿Por qué funciona el populismo?”, es el título del ensayo de la politóloga argentina María Esperanza Casullo, que dictó en Tucumán, en 2017, un postgrado en el marco de la Especialización en Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la UNT. Ella explica (entre muchas) dos cuestiones pertinentes para la furiosa coyuntura. La primera es que el populismo no es un fenómeno económico. Quienes lo ven así lo describen como esquemas de gobiernos de alto gasto público e inflación. El menemismo no reunía ninguna de esas dos características. Tampoco el populismo es un fenómeno sociológico, propio de países subdesarrollados o tercermundistas. Ahí está Donald Trump, en EEUU, como suficiente ejemplo para desautorizar esa pretensión.
El populismo es, pues, un fenómeno discursivo. Explica una situación de crisis a través de un mito. Ese mito tiene un héroe, que es dual: es el pueblo más el líder o la líder. Sufre un daño: el pueblo no es feliz porque alguien lo traicionó. Y tiene un villano, también dual: es externo (según la ideología gobernante, unas veces es el FMI, otras veces es el comunismo) y suma un traidor interno (unas veces, “la oligarquía” o “la derecha”; otras, “la casta” o “los progres”). Luego, se culpa al villano dual y se llama al pueblo (sólo el líder o la líder saben identificar quién es “el pueblo” o “los argentinos de bien”; y quienes no lo son) a alzarse para recuperar “lo nuestro”.
En su violencia simbólica, el populismo no concibe la democracia como un gobierno del consenso, sino como todo lo contrario. Y se dedica a entronizar el disenso hasta el paroxismo.
En segundo lugar, enseña Casullo que, en contextos de sociedades altamente fragmentadas fracasan las campañas “propositivas”. Ensayar el ejercicio de hallar propuestas que conciten adhesiones colectivas hoy en la Argentina, y que no impliquen la demonización o el castigo de “los otros”, es todo un desafío. Por caso, el gobernante porteño Horacio Rodríguez Larreta encaró su campaña presidencial el año pasado procurando no caer en “la grieta” y ni siquiera superó las PASO. Justamente, las campañas actuales, y en especial las del populismo, plantean una “grieta”. Una fisura. En términos politológicos, un “clivaje”. Es decir, un divisor de aguas que plasme un escenario bipolar (y, por ende, maniqueo), donde de un lado esté el “nosotros” y, enfrente, el “ellos”.
Ahora bien, ¿cómo se logra posicionar a unos y a otros en cada orilla? Construyendo “cadenas de daño”. Los eslabones son cada uno de los sectores “dañados” por los adversarios. Ayer, el segundo paro general convocado contra el actual gobierno en seis meses, por parte de la CGT que no hizo una sola protesta durante todo el cuarto gobierno “K”, fue un ejercicio de “cadenas de daño”. Según los “K”, pararon todos los “afectados” por el actual Gobierno. Según los libertarios, fueron a trabajar los “afectados” por el kirchnerismo. En una elección gana el que eslabona la cadena más larga.
Los populismos, por cierto, no ignoran la violencia que derraman. Eso sí: sólo la advierten en la vereda de enfrente. Hoy, los adversarios de Milei denuncian que, a partir de la execración que se ha hecho de los subsidios y de los planes sociales, hay un odio creciente contra los pobres. Ayer, los adversarios del kirchnerismo hacían patente el odio creciente que esos gobiernos impulsaban contra quienes no eran pobres. Salvo las abogadas exitosas, estaba mal visto lograr prosperidad...
Toda esta violencia simbólica permite ver la violencia sistémica. La del sistema. La de sociedades donde unos tienen mucho y otros tienen muy poco. Los sucesivos gobiernos nada hicieron contra la dinámica de un sistema que fue liquidando a la sociedad en cuanto tal: ya no quedan bienes que nos asocien. La escuela pública fue, históricamente, un baluarte asociativo. Todavía, en las bodas de oro de algunas promociones, hay sentados a la mesa docentes y jueces y amas de casa y ministros y empleados de comercio y empresarios y estatales. La escuela es lo que tienen en común. Hoy, en cambio, quien quiere educación de calidad debe, casi ineludiblemente, pagar un colegio privado. Pero también entre las escuelas del Estado hay contrastes. Diferencias de calidad educativa, de confort o del nivel socioeconómico predominante en la población estudiantil, según su ubicación en la ciudad. Esas diferencias sistémicas tienen visibilidad simbólica: son los uniformes escolares.
violencia subjetiva no es una locura. La de los jóvenes, tampoco. Locura es pretender que quienes han nacido y vivido toda su corta vida en contextos de gobiernos que han hecho del enfrentamiento salvaje su combustible político sean ahora, de repente, inmunes a toda esa violencia.