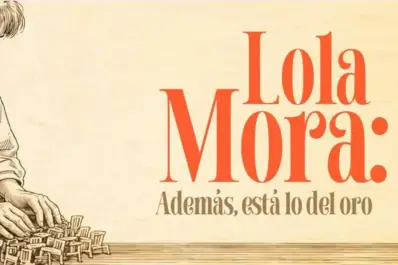Keith Devlin escribió un libro excelente llamado La partida inconclusa. Pascal, Fermat y la carta del siglo XVII que hizo moderno al mundo (The Unfinished Game: Pascal, Fermat, and the Seventeenth-Century Letter That Made the World Modern). Más allá de su raro talento para poner títulos a los libros, allí reconstruye esta escena originaria de la cual surgieron la estadística, las finanzas, los seguros, la ciencia de datos y la economía moderna. Todo empezó con una carta sobre un juego interrumpido.
A veces el mundo cambia por una carta. A veces es un asunto epistolar; otras, un naipe. En este caso, son ambas cosas. En 1654, el caballero de Méré, un jugador profesional, le escribe a Blaise Pascal para que le ayude a resolver una duda de apuestas. Un problema de casino. Pascal, que ya era un genio precoz -inventó una calculadora a los doce años, hizo aportes a la neumática y a la física, y era en ese momento un matemático de renombre-, se puso a trabajar, pero no se sintió conforme con su propia respuesta y consultó a Pierre de Fermat, magistrado y matemático aficionado.
Entre ambos inician un intercambio que, sin proponérselo, dará origen al cálculo de probabilidades.Cartas sobre cartas.
El problema parecía simple: ¿cómo repartir el dinero si una partida se interrumpe cuando uno de los jugadores lleva ventaja?
-Uf, perdón, estimado, son las doce, me tengo que ir.
-Vaya, no hay problema. ¿Repartimos a medias el pozo?
-¡No, no, no, doctor! Iba ganando 2 a 1, y jugábamos al mejor de cinco. Ya tenía el chivo en el lazo.
-Disculpe que disienta: usted tenía sólo la piolita. Yo todavía podía ganar.
Fermat resuelve el asunto enumerando todas las combinaciones posibles en las manos restantes. Pascal, en cambio, imagina el juego ya concluido y retrocede. Es Fermat -con la sinergia del intercambio con Pascal- quien gana la partida de los números: su método se convertirá en la base de la teoría moderna del azar. Lo que empezó como un pasatiempo de taberna se transformó en un descubrimiento monumental: el azar podía pensarse.
Por primera vez, el futuro deja de ser territorio reservado a Dios, la suerte o el destino y pasa a ser de los banqueros y las aseguradoras. A partir de Fermat la humanidad hará progresos extraordinarios en apenas dos siglos en términos de medir la incertidumbre y a convivir con ella.
Pero Pascal no jugaba solo con los números. Ese mismo año vive su célebre noche de fuego: una experiencia mística tan intensa que anota las palabras “Fuego. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” y las cose en el forro de su abrigo. Desde entonces abandona la ciencia y comienza a escribir los fragmentos que luego serán los Pensamientos, libro clásico como pocos y que se divide en dos partes: el hombre con Dios y el hombre sin Dios. Retengamos esto.
La cosa ya no es repartir el pozo, sino decidir si vale la pena creer en Dios y en las demás “ulterioridades”, como solía llamarles Lito Schkolnik a estos temas. La famosa apuesta pascaliana radica en que el paño de la fe es particular. La creencia es tal que “Si ganas, lo ganas todo; si pierdes, no pierdes nada”.En el fondo, Pascal sabe que el cálculo no salva, pero al menos ordena el vértigo.
Su fe no es ingenua: es un modo de apostar en la inmensidad del universo, donde el hombre es apenas “un junco pensante” garroteado por el viento. Ya seamos caña, bambú o sorgo de Alepo, todos tiritamos de miedo ante lo incomprensible, según Pascal, que acuña aquella frase a la vez matemática y existencial: “El silencio eterno de esos espacios infinitos me aterra”.
Muere a los 39 años, enfermo, pobre y lúcido. Deja tras de sí una vida breve y deslumbrante. Fermat ganó el problema matemático; Pascal perdió la paz, porque descubrió que la razón también necesita creer. Quizás su frase más famosa sea aquella de “el corazón tiene razones que la razón no entiende”. Lito Schkolnik gustaba decir también, pidiendo cartas, que la razón tiene corazonadas que el corazón no entiende.