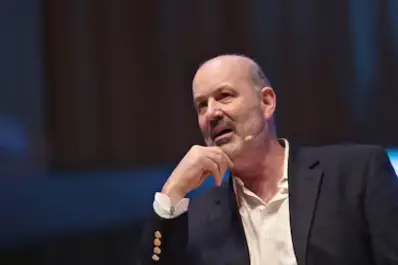En esa casa se veneraba el saber y el buen hablar hasta lo inimaginable. Recuerdo que, junto a la panera, ponían siempre el diccionario de la RAE, el María Moliner, la Enciclopedia Oriente y el etimológico de Corominas. Las peleas sobre una terminología o idea se daban con tal intensidad que si uno era un invitado digamos lego como yo lo fui en varias ocasiones, apenas probaba un bocado. La constricción del refutado era conmovedora.
A esa casa fue a parar el bueno de Juan, enamorado de la hija menor, Emma. El bueno de Juan no se dejaba afectar por las trifulcas bizantinas ni le molestaba no entender una papa de lo que hablaban. Al principio…
Fue un domingo: el papá le preguntó qué habían hecho anoche “con su Dulcinea”. El bueno de Juan se encogió de hombros y respondió que solo había salido con Emma al cine. Con alguna maldad, se refirió al contexto del Quijote. Ahí vino la catástrofe: “Ah, sí, lo leí en un Lerú”. Los Lerú eran la palabra jamás pronunciada en ese hogar: resúmenes para no leer los textos.
La teoría más difundida es que Lerú proviene de una abreviatura fonética o juego con la palabra “lectura”. Algo así como: Le-ru; lectura resumida. Suena verosímil, sobre todo porque los cuadernillos eran guías para “leer lo necesario”, “leer rápido”, “leer lo justo”. Algunos especulan con que podría ser un acrónimo o incluso el apellido de algún fundador, pero no hay fuentes firmes que lo confirmen. La cosa es que eran atajos prohibidos en casa de Emma.
Quizás fue impresión suya, pero sintió por primera vez que era poco para Emma. Además las charlas familiares parecían haber subido en presión teórica. El bueno de Juan anotaba “deconstrucción”, “violencia simbólica”, “Lady Macbeth”, “Weltanschauung” y luego, en su casa o en la universidad, trataba de entender lo que le habían dicho. A veces demoraba días en reírse, por ejemplo, con un chiste “elevado”. Dejó de hablar con la familia y con Emma por miedo a cometer un error y solo asentía o señalaba con el dedo. En algún momento perdió a Emma del todo.
El loco Juan vivió años de lecturas. Yo lo veía pasar desde la ventana del bar con una pila de libros y mascullando filosofía. Me tocó a mí la ingrata tarea de darle la noticia: Emma se casaba con un doctor en leyes.
—Debe ser por el latín —traté de consolarlo.
La reacción fue terrible. Soltó lo que tenía y salió corriendo a la casa donde se veneraba la cultura. Yo fui tras él para que no hiciera algo irreversible. Se encontró con una escena dantesca: el padre con una molleja a punto en el tenedor parrillero y, en la mesa, al lado de los diccionarios, Emma con el letrado usurpador hablando en Latín. Me contó luego que cuando escuchó “Ad hoc” estalló.
—Emma, sé que no he sido un agradecido con la tradición cultural, y que no he evitado la falsa conciencia del sentido común. Lo que Hegel llamó el espíritu absoluto: las formas de conciencia que son el espejo de nuestra identidad. No quiero reificar el amor romántico, que no es otra cosa que una construcción histórico-social, y no ignoro lo que Engels ha señalado sobre la familia. Desde que nos hemos separado (a sabiendas de que el amor es poner en el otro lo que uno no es), he sido una figura errante, enajenada, que no puede ver gigantes ni molinos, y que hace todo por ganar a una mujer…
Acto seguido, se puso a cantar, en un inglés mejor que el de Peter O’Toole, aquella canción: Dulcinea, they have named you.
Al final, el padre lloraba, la madre lloraba y ella lo miraba con esa mirada que pocos recibimos alguna vez en la vida.
El jurista fue un ejemplo de virtud romana: Alea jacta est, dijo, y se retiró con dignidad.