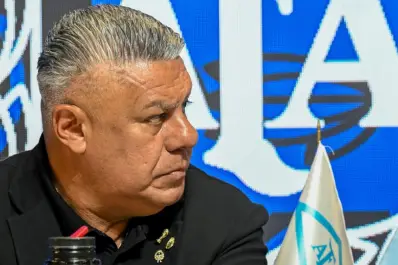Iluminar con la palabra
Mañana se cumple un año de la muerte del escritor tucumano. Publicó su primer texto en estas páginas cuando tenía 16 años; y el último, 14 días antes de morir. Entre esos dos extremos temporales se convirtió en uno de los escritores y periodistas más destacados de habla hispana. Por José Claudio Escribano

30 Enero 2011 Seguir en 

En la inauguración de las deliberaciones anuales del Foro Iberoamérica, realizadas en Punta Cana, República Dominicana, y presididas por el ex presidente chileno Ricardo Lagos, se rindió homenaje a Tomás Eloy Martínez, que fue uno de los miembros fundadores de ese encuentro de intelectuales, políticos y empresarios de América latina, España y Portugal. Allí, el autor de esta nota, rescató en la exposición que aquí se transcribe la trayectoria del autor de Santa Evita.
Como periodista exigente y meticuloso que era, Tomás hubiera reclamado que pusiéramos este homenaje en contexto. Así lo hago, sin otro esfuerzo que levantar la vista para encontrarme con un mar, como se encontró Tomás, con los hijos que lo llevaron, en el momento postrero, a mojarse en otras aguas saladas, las del Atlántico Sur, en cumplimiento de un último deseo.
Nuestro primer encuentro fue en 1957 y han pasado 53 años. Es mucho tiempo en la vida de los hombres, y a veces, hasta en la vida de los pueblos. En 1957 nos conmovía por igual el secuestro y asesinato de Jesús Galíndez y mirábamos desde Buenos Aires con rabia hacia Santo Domingo por la desaparición de aquel intelectual español tan vinculado con el gobierno vasco en el exilio. Cada generación enciende, a su manera, un cendal por muertos que toma como propios.
Tomás era poco mayor que yo y se manifestaba sensible a las ideas social cristianas que en América latina pasaban esencialmente por el eje de Santiago y de Caracas. Ustedes lo saben: Frei, Tomich, Caldera. El social cristianismo se hallaba tonificado en la Argentina por la fundación en la clandestinidad del Partido Demócrata Cristiano, en 1954, un año antes de caer Perón. Eran tiempos en que metíamos en la misma bolsa a Perón y a otros presidentes como Odría, de Perú, y Rojas Pinilla, de Colombia. En realidad, soñábamos con una bolsa más amplia y en la que estuvieran, como estuvieron luego, Pérez Jiménez, de Venezuela; Batista, de Cuba, y el generalísimo de estas playas, Trujillo.
Fue en 1957 en que conocí a Tomás, pero como en un cuento encapsulé, en ese instante, los frutos de nuestra larga amistad. Así trabaja la imaginación, hija del conocimiento, y en la que Tomás era maestro. Desde el primer día sonó bien a mis oídos la musicalidad tucumana y seductora de su alegre entonación. Tomás nunca perdió el melodioso acento; tampoco se lo amortiguaron las andanzas por el mundo o las lenguas que acumulaba.
La memoria, que puede embellecerlo todo cuando no es perversa, amortigua, sí, la impresión que me dejó el último encuentro. Fue a fines de enero, en un almuerzo en su casa con Ezequiel, uno de los hijos, cuando el cuerpo de Tomás, no el espíritu, que siempre voló, se hallaba confinado en una silla de ruedas. La mirada rígida, la cara desprovista de músculos capaces de trasuntar el humor que pretendíamos, entre ingenuos e ineficaces, infundir a la que sería la última charla. Ese momento único, que precede al luto, dejó intacta, con todo, la idea central que sugería su personalidad en el interlocutor. Tomás, más que brillar, iluminaba con la calidad y la calidez de las palabras.
Fue en 1957 en que Tomás ingresó en La Nación. No recuerdo el día ni el mes, pero sí que fue una tarde. La misma en que le encargaron la primera crónica de calle. Machacó, ya de regreso en el diario, sobre la vieja Underwood que le habían asignado, y entregó un par de carillas.
Dieron en manos de un secretario de Redacción a quienes admiraríamos, entre los recuerdos compartidos, como una de las mayores personalidades del periodismo rioplatense del siglo XX: Augusto Mario Delfino, un uruguayo de apostura gardeliana. Esa tarde de 1957 oí decir a Delfino palabras no premonitorias, sino definitivas: "Este muchacho está hecho".
Ese muchacho tenía entonces 22 años. Seis años antes ya golpeaba a las puertas del gran diario de la provincia natal, LA GACETA, de Tucumán. De allí Tomás salió en 1957 y de allí nunca se alejó del todo. Fue hasta el final colaborador del Suplemento Literario de LA GACETA, que por 60 años dirigió, hasta su fallecimiento, poco después del de Tomás, uno de sus dilectos amigos, Daniel Alberto Dessein.
Déjenme decirles algunas palabras sobre Tucumán. Tierra donde los argentinos declararon la Independencia, en 1816. Tierra donde nació Alberdi, padre intelectual de la Constitución de 1853, que aún nos rige con su ordenamiento generoso de libertades y garantías públicas que deben ser acatadas por todos, en particular por los gobernantes. Tierra donde nació el general Roca, que aseguró como militar la integridad territorial patagónica argentina e impulsó como presidente el progreso material y la ilustración del país. Tucumán, tierra de tradición agrícola e industrial azucarera y de una tradición cultural en la que se inserta la universidad nacional en la cual Tomás estudió letras y García Morente enseñó filosofía.
Tomás fue en La Nación crítico cinematográfico. Fue un crítico poco tolerante con los bodrios pretenciosos y costosos del Hollywood de aquel tiempo. Resultó ser, en cambio, un difusor entusiasta del cine francés e italiano que subyugó a la generación de posguerra.
Después del periodismo de diario, llegó para Tomás el turno del periodismo de revistas. En estas se comprendía entonces, mejor que en los diarios, que no alcanzaba a los lectores con la información pura, desprovista del porqué habían ocurrido los hechos de que se anoticiaba y de cuáles serían las consecuencias probables de ellos. Tomás descolló en la revista Primera Plana y estuvo, como el que más, preparado por vocación y formación para interpretar los acontecimientos que se van sucediendo en la sociedad y en el mundo. Estuvo, en Primera Plana, a la cabeza del grupo de periodistas de talento que advirtió la significación de que se hubiera producido un boom, un estallido de riqueza excepcional, en la literatura latinoamericana. Cien años de soledad ha quedado asociado, en relación con el eco que allí obtuvo, al historial de Primera Plana.
Habiendo sido muchos años cronista político, tuve que preguntarle, sin embargo, más de una vez a Tomás qué era verdad y qué era ficción en Santa Evita, mi preferido entre sus libros. ¿Cómo no iba un lector, quienquiera fuese él, a enredarse en el discernimiento sobre qué había sido cierto o no en el recorrido patético, por el arduo afán de ocultarlo, de aquel menguado y momificado cuerpo de una de las grandes leyendas femeninas de la centuria? ¿Acaso la exploración e indagación permanente del periodista en realidades más fantasiosas de las que admite la lógica y el sentido común no han sido la cal y la arena con la que Tomás levantó la obra literaria que se expresa en libros numerosos?
Tomás se enfrentó a menudo con la intolerancia. Una vez fue en 1975, cuando debió huir de la Argentina, tras haber sido editor de temas culturales del diario La Opinión y haber escrito La pasión según Trelew. Este libro constituyó su reconstrucción de la matanza de detenidos pertenecientes a grupos acusados de actividades subversivas y terroristas. En el exilio, contribuyó a fundar el Diario de Caracas.
En los últimos años, asumió posiciones francas contra la intolerancia. Llamó la atención sobre la gravedad del hostigamiento a la prensa no oficialista en la Argentina. Desde hacía tiempo había vuelto a La Nación y a honrar sus páginas con ensayos y notas memorables, como lo hacía, también, en The New York Times, El País y otros grandes diarios.
Dejo rendido mi homenaje, en el lugar que debió haber ocupado Carlos Fuentes, retenido en Los Angeles por la salud de su esposa, Silvia, al periodista que encarnaba una manera natural y sabia de sortear el obstáculo de las disidencias intelectuales y políticas cuando se considera que ello vale la pena. No ejercía esa virtud para ponerse a salvo de incomodidades o de riesgos, o para agenciarse ventajas. La ejercía para privilegiar, entre emociones caudalosas a flor de piel y una cortesía de antiguo señor de provincia, la sal de la vida, que es el trato amistoso entre los hombres.
Recuerdo con gratitud que así haya sido con él.
© La Nación
José Claudio Escribano - Ex subdirector del diario La Nación, miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo.