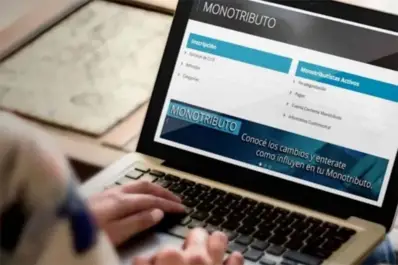LA FAMILIA Y EL NIÑO. Este pesebre se encuentra en el Museo de Arte Sacro, y fue donado por la familia de José Servando Viaña. Sus piezas son de origen cuzqueño.
LA FAMILIA Y EL NIÑO. Este pesebre se encuentra en el Museo de Arte Sacro, y fue donado por la familia de José Servando Viaña. Sus piezas son de origen cuzqueño.

Sebastián Rosso - LA GACETA
La Navidad es la más familiar de las fiestas de fin de año. Su convocatoria a la reunión de parientes es, tal vez, un resabio de la matriz espiritual que originó la celebración. Con el siglo XX se volvió un festejo más de los de fin de año; se cubrió de fuegos artificiales, nieve, pinos, papá noeles y regalos, por lo cual las misas, el pesebre y el Niño Dios fueron quedando en segundo plano.
Quienes guarden memorias anteriores a la década del 80 recordarán los sonidos y las melodías que invadían el aire a fines de diciembre. Al anochecer, en los barrios de la ciudad, y en los pueblos del interior, circulaban los misachicos con flautines, bombos y cohetes, dando saltitos alrededor de una Virgen: iba tomando forma la Navidad.
Un repaso a su historia nos hace ver que este fin de diciembre era ya festejado por los paganos. Los romanos celebraban el nacimiento cíclico del Sol, días después del solsticio de invierno. Recién entre el siglo IV y V se convierte la fecha del 25 de diciembre en la que Dios hecho niño renace en nuestro pequeño y hostil mundo. Desde allí, y durante siglos fue, para las comunidades cristianas, la fiesta del nacimiento de Jesús, al que se festejaba con bombos y platillos.
Cantar al niño
Ese divino nacimiento tomó forma en los pesebres. Se dice que los inventó San Francisco de Asís, en 1223, en el pueblito italiano de Greccio. Antes de ser un conjunto de figuras inanimadas, fue una escenificación con parvas de heno, bueyes y asnos, que daban una acabada dimensión de la humildad del acontecimiento. Una escena familiar, siempre humilde y rural, en cuyo centro se ubica el recién nacido. En los pesebres escultóricos, es más bien un niño que un bebé. Con los rasgos agraciados de uno de un par de años, en lugar de uno de horas, días o semanas, como se esperaría encontrar en una cuna. El culto cristiano al Niño Jesús, o del Niño Dios, como se le dice más popularmente, tuvo fuertes devociones e inspirados seguidores.
En Tucumán, un caso de especial apego a esta figura fue el del sacerdote José Agustín Molina, en la primera mitad del siglo XIX. Su especialidad era componer villancicos en homenaje a ese niño que vino al mundo a redimirnos de los pecados. La legendaria devoción nos llega a través de uno de los primeros cronistas de los tiempos antiguos, José R. Fierro. Según su pluma, durante “catorce años” no cesó Molina en su afán de “producir nuevas loas y cantos” al recién nacido Jesús; así como de “preparar coros de niñitas, casi todas sus sobrinas, para que fueran a cantar y declamar ante el Niño Dios”. Se trataba de composiciones sencillas con “versos que se pegaban al oído, y se aprendían sin estudiarlos”. Todas la navidades, los niños del centro de la ciudad salían de recorrida por las casas para mirar los diferentes arreglos de los pesebres, y les rendían culto entonando los villancicos del doctor Molina. Se cuenta que era tan devoto del Niño que no viajaba sin llevar consigo una pequeña imagen del “Ñatillo de Justiniana”, como se conocía a un Cristo, propiedad de su sobrina Justiniana Ugarte.
El niño mestizo
En el Tucumán de la época de Molina, los pesebres competían en las casas del centro de la ciudad. Se ha conservado la fama de algunos, como el “Rubio de las Santillán”, el “Morochito de las Corro” o el mencionado “Ñatillo”. Casi todos tienen que haber arribado a la ciudad desde los afamados talleres altoperuanos o cuzqueños. En el Museo de Arte Sacro de esta ciudad, se puede ver el pesebre que reproducimos. Fue donado por los descendientes de José Servando Viaña, y figura en el inventario como procedente de la Escuela Cuzqueña. Sus figuras, de medio metro de alto, son de madera encarnada y policromada. Tienen ojos de vidrio y pelo natural; están vestidos con seda y tules bordados.
En aquellas tierras peruanas, mucho más ricas que las tucumanas, el culto al Niño Dios tenía una fuerte tradición entre los nativos. No sólo se lo rendía al recién nacido, sino que cubría todo el arco de su infancia. En la capital del Virreinato del Perú, se ubicaba un caso de excepcional devoción. Es el del Cristo Niño de Huanca. En la iglesia de San Pedro -en la sacristía para ser más precisos- se guarda la imagen, casi de tamaño natural, de un Jesús niño que extiende sus manos, ofreciendo un corazón entero en una, y uno partido, en la otra. Sus rasgos son muy suaves y sus ojos vívidos; pero el detalle que queremos remarcar es que “viste una túnica indígena rojiza y lleva el mismo corte de pelo que usaban los indios conversos de fines del siglo XVI o inicios del XVII”, explica el especialista Ramón Mujica Pinilla. Era el Niño Jesús “de los naturales”.
Hay noticias de que, en el Cuzco, otra imagen del Niño “era sacada en andas de plata y ataviada como un Inca durante las celebraciones del Corpus Christi”.
En la Navidad antigua había nacido un niño, que era el hijo de Dios y Dios al mismo tiempo. Era él quien podía traer regalos, golosinas y felicidad a los otros niños del mundo. Era él quien representaba a todos los hombres que le rendían culto.
En la Navidad antigua no había nieve. Sabemos que no había Papá Noel. Que Papá Noel, para nosotros, es apenas un poco más viejo que Halloween, como el día de la tía, el día del arquero, los shoppings abiertos todos los días, o los “50% Off”. Si Mujica Pinilla interpretaba la túnica y el corte de pelo del Niño de Huanca como un proceso de aculturación de los nativos, seguramente un futuro Papá Noel, con ropa tropical y morocho, se acercaría a otro proceso de mestizaje, como lo llaman algunos antropólogos.