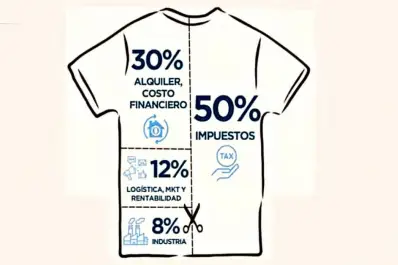Cuando visité China por primera vez, en 1990, no imaginé que aquel viaje, además de un valioso aprendizaje profesional, sería una experiencia humana profunda. A esa estancia inicial, se sumaría años después otra misión para Naciones Unidas, que terminaría de moldear mi comprensión de un país entonces apenas asomándose a un proceso de transformación que, tres décadas más tarde, sigue avanzando con ritmo implacable.
Dos semanas antes de partir, había almorzado en Washington en la casa de mi amigo el Dr. Albert Sabin, creador de la vacuna oral contra la polio. Cuando le comenté que viajaría a China, me pidió un encargo especial: visitar a la esposa del Dr. Ma Haide, fallecido en 1988 y uno de los médicos más cercanos a Mao Zedong.
Ma Haide había nacido como George Hatem en el estado de Nueva York, en una familia libanesa-estadounidense. Tras graduarse como médico, viajó a Shanghái con dos colegas, donde estableció su práctica y adoptó el nombre que lo haría célebre. Pero pronto se desencantó de la corrupción de la ciudad y decidió cerrar su consultorio. Partió entonces a Yan’an para asistir a las tropas de Mao. Uno de sus primeros pacientes fue el propio líder chino, sobre cuya salud circulaban rumores alarmantes que él, como médico extranjero, estaba en posición privilegiada para confirmar o desmentir. No solo negó que Mao sufriera una enfermedad fatal: acompañó a sus tropas hasta la victoria de 1949 y luego se convirtió en funcionario de salud pública. Gracias a su labor, China logró erradicar la lepra y controlar de manera eficaz numerosas enfermedades venéreas, un esfuerzo que le valió el prestigioso Premio Lasker en Estados Unidos.
Retratos de Pekín
Naturalmente, me interesaba conocer a su esposa, Zhou Sufei, una reconocida artista. Apenas llegué a Pekín la llamé, y al saber que venía enviado por Sabin, me invitó a tomar el té al día siguiente. Aquella visita fue una ventana privilegiada a los intensos cambios urbanos que vivía la capital china. Zhou Sufei vivía en un siheyuan, un conjunto de viviendas tradicionales dispuestas alrededor de un patio central y conectadas por los estrechos hutongs, hoy en franco retroceso ante el avance de los rascacielos.
Aquellos patios, antaño llenos de niños y de vida comunitaria, van desapareciendo como reliquias que se desvanecen ante la modernidad. No es solo el paisaje urbano lo que cambia: es un modo de convivencia entera que se desvanece, sustituido por la vida anónima de las torres de apartamentos.
La señora Zhou me recibió junto a su secretario, un hombre alto y afable. Ella, de estatura baja y belleza serena, conservaba un encanto singular. En la sala, con sus muebles tradicionales de madera oscura, se respiraba historia.
Al regresar al hotel, aún bajo los efectos del jet lag y de un delicioso licor servido con generosidad por mi anfitriona, observé por la ventanilla del taxi los hutongs que serpenteaban bajo un cielo gris.
Intuí entonces que China estaba a punto de emprender un camino de cambios profundos, impulsada por una fuerza económica que ya comenzaba a despertar.
Las pisadas del dragón
Con 9.6 millones de kilómetros cuadrados, China es el segundo país más extenso del mundo y uno de los núcleos históricos de la civilización humana. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista tomó el poder y fundó la República Popular China el 1 de octubre de 1949.
Las reformas económicas iniciadas en 1978 marcaron el punto de inflexión: desde entonces, el país creció a un ritmo promedio del 8 al 9 % anual durante tres décadas. Desde 2008 es la segunda economía del mundo, solo por detrás de Estados Unidos; el mayor exportador global y el segundo mayor importador. Sin embargo, su puesto 71 por PIB per cápita revela la magnitud de las desigualdades que persisten en su interior, contradiciendo uno de los anhelos fundamentales de la revolución maoísta.
La acelerada expansión se refleja en fenómenos que, hace apenas unos años, parecían impensables: la industria automotriz alcanzó en 2023 un valor aproximado de 1.6 billones de dólares; la bicicleta, símbolo icónico del país, cede terreno ante el automóvil; la comida rápida crece un 20.8 %; el champán y el coñac baten récords de ventas; y, según Forbes, China (incluido Hong Kong) alberga ya 516 multimillonarios (más de 1.000 millones), contra los 902 de Estados Unidos.
Costo del progreso
Pero ese desarrollo tiene un costo: China alberga 16 de las 20 ciudades más contaminadas del planeta y es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono. En Pekín, uno de cada tres habitantes posee un automóvil y circulan casi ocho millones de vehículos. La contaminación —producto de los autos y, sobre todo, del persistente uso del carbón— golpea con especial dureza a niños y ancianos.
El país solo dispone del 7 % de tierras cultivables, una cifra que disminuye un millón de hectáreas por año debido a la urbanización. Para sostener su consumo, China importa grandes cantidades de soja, trigo, cobre, aluminio, cemento y petróleo.
Es indudable que las reformas económicas han mejorado la vida de millones de personas. Pero el uso intensivo de los recursos naturales ha degradado el ambiente, comprometiendo la salud de su población. Aun así, el gobierno chino ha emprendido esfuerzos significativos para contener la contaminación, y sus industrias de energías renovables —ya maduras en su mercado interno— exportan paneles solares, baterías y turbinas eólicas a países en desarrollo.
Hoy, cuando el vertiginoso ritmo de crecimiento del país parece imparable, incluso en medio de tensiones políticas y sociales, vale la pena recordar la célebre advertencia de Napoleón Bonaparte: “China es un gigante dormido. Déjenla dormir, porque cuando despierte, hará temblar al mundo.”
Parece que Napoleón, en efecto, ya lo sabía.
© LA GACETA
César Chelala – Médico, escritor y periodista tucumano radicado en Estados Unidos. Ganó el Overseas Press Club por un artículo publicado en “The New York Times”.