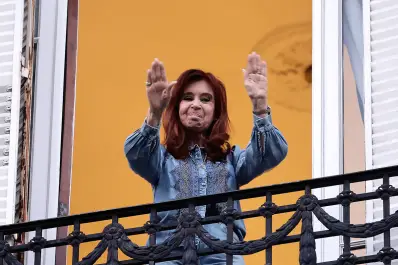CUESTA ARRIBA. Los tucumanos no pueden escaparle a la inflación, que ha encarecido los alimentos. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
CUESTA ARRIBA. Los tucumanos no pueden escaparle a la inflación, que ha encarecido los alimentos. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

Como bola sin manija, hoy la Argentina da pena. Inmersa en sus múltiples problemas económicos y presa de la completa degradación que la ha cruzado de arriba hacia abajo en lo económico y también en lo espiritual, se bambolea en el ring, se cuelga del encordado y apenas tiene reflejos para esquivar algo de todo lo que le tiran. Para abonar sus teorías, un purista del voto calificado podría decir que esta sociedad, tan vapuleada como hoy está, no se encuentra en condiciones sicológicas de elegir a nadie dentro de cuatro semanas.
Así y todo, la gente tuvo reflejos en agosto para cortar el taxi del estatismo a ultranza y dejó un claro mensaje sobre el fracaso del modelo que ha traído al país hasta acá. Nadie es tan preclaro como para hacer coincidir los períodos de tranquilidad de espíritu con la fecha de las elecciones, así que esta vez tocará decidir con una terrible historia a cuestas, la que ha quedado después del vendaval: un cuadro de inflación estructural casi invulnerable y de rumbo creciente que no se sabe hasta dónde llegará, con mayor pobreza e indigencia, aislados del mundo y sobre todo de los propios vecinos que han ido hacia otro lado y además, mendigando dólares porque no hay casi Reservas en el Banco Central.
A todo esto se le debe agregar el alarmante cóctel de inseguridad que todo lo invade, el narcotráfico cada vez más presente y sobre todo, un flagrante deterioro educativo, probablemente ejecutado como parte de un plan maestro, más la degradación moral que salta como pus en cada grano que se revienta, El último caso de la Legislatura de La Plata es una muestra de la malévola ingeniería del delito asociada a la política. De esta gravedad es el carácter de la paliza que sufre la ciudadanía, mientras la tribuna exige “hoy no podemos perder”.
Ese grito de aliento, que conlleva una advertencia que invita a usar todo lo que se tenga a mano para salir del castigo, se contrapone pero a la vez se une a la tan conocida estrategia de la humillación a la que apela el torturador para que alguien se sienta culpable y termine saliendo por el camino del facilismo de tirar la toalla para ver si la tunda se termina. Así, la agonía pasa a ser parte de una malévola estrategia. Pese a todo y aunque va de acá para allá como barrilete sin cola, la sociedad maltratada todavía se defiende como puede y es obvio que, descreída y agobiada como está, se encuentra a la espera de la campana salvadora. Por lo tanto, es totalmente lícito que, aunque se halle en este deplorable estado, elija como pueda a quien la haga sonar mejor.
El problema que se observa es que, estando casi groggy, en estos días que quedan para la elección la gente se muestre dispuesta a ceder en lo que sea para que todo termine de una vez y que entonces elija lo primero que tenga a mano, sin meditación posible, aunque así se meta en barros más complicados. Siempre se supone que nada podría ser peor que lo que se está viviendo, aunque es regla que siempre sucede lo contrario. Ante el dolor físico y moral que sufre la población, es más que probable que el pensamiento general flaquee, más allá del mareo que tiene buena parte de los argentinos de tanto deambular por el ring.
En este escenario tan grave, se observan dos fuerzas bastante opuestas que están jugando en el interior de los ciudadanos. Por un lado, debido al probable acostumbramiento a tanto golpe recibido, lo más difícil será abandonar la naturalización que hoy está metida en muchas personas y en el cuerpo social también y que se ha instalado sobre tantísimos temas cotidianos. En tanto, del otro lado del subibaja se ubica el hartazgo que agobia y que pide un salvavidas lo más rápidamente posible, aunque sea un manotón de ahogado.
Estas dos fuerzas antagónicas, aunque a la vez concurrentes, que probablemente van a estar presentes el 22 de octubre a la hora de la decisión electoral, se acaban de expresar con gran claridad en la reacción de muchas personas en relación al debate de los candidatos a vicepresidente. Y allí hay dos aspectos a observar: desde lo cuantitativo, el rating del canal de cable que organizó la discusión marcó casi 8 y por YouTube se sumaron 140 mil concurrentes, es decir que hubo menos de un millón de personas dispuestas a verle las caras a candidatos que tendrán más presencia legislativa que ejecutiva.
Objetivamente, entonces, hubo muy poca gente interesada, ya que el resto de los canales de cable, más la televisión abierta, multiplicó por cinco o algo más la audiencia que tuvo el llamado debate. Más allá de la aceptación de sumarse a la pantalla, las redes sociales estuvieron más que activas, inclusive para seguir la consigna de nominar a un “ganador”. Por supuesto, que todo resultado conseguido de esa manera es funcional siempre a las granjas de trolls que se organizan para manipular cualquier resultado.
Entonces, lo más interesante para verificar ha sido el sentimiento de mucha gente ante la presentación conjunta, el aspecto cualitativo de la cuestión, y en ese sentido hubo una proporción mayoritaria que expresó el cansancio del boxeador que deambula por el ring acosado por los golpes: “¿Para qué verlo si van a decir siempre lo mismo”, fue el sentimiento que predominó en varios círculos consultados, tanto de gente mayor como de jóvenes que votan por primera vez. Es decir que, en esas personas, el agobio hizo su trabajo, ya que nunca se podrá comparar algo si se desecha de antemano la posibilidad de hacerlo.
Ahora, vienen los dos debates presidenciales y probablemente haya un mayor interés, pero ¿cuánto? Hay en el mundo más de 70 países que organizan debates públicos entre políticos que buscan ganar elecciones y esto es parte de un esquema deseable de convivencia democrática, siempre y cuando los cruces sean parte de la exposición de ideas, donde las refutaciones sirvan para confrontarlas y donde se dejen de lado los agravios personales o las chicanas que contribuyen a desviar la atención.
Una tarjeta roja dispuesta en la mente del votante debería sacar de la cancha explícitamente a quienes vulneren estas reglas porque ese condimento escandaloso y profundamente antidemocrático es lo que contribuye a bajarle el rating a la política y más aún la guardia a los ciudadanos. La gran pregunta a responder es si, pese al castigo, hay todavía resto físico y mental para hacerlo.