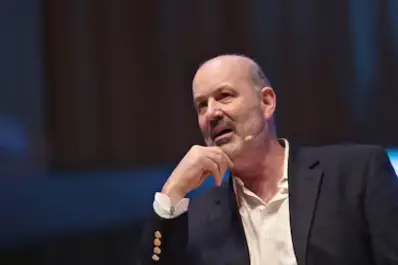El 9 de julio de 1966 los tucumanos salieron a la calle a festejar los 150 años de la Declaración de la Independencia. El desfile recorrió la avenida Mate de Luna y de militar tuvo todo: días antes, un golpe había terminado con el mandato de Arturo Illia, uno de los mejores presidentes que tuvo la Argentina en el siglo XX. Pero la del “único cordobés nacido en Pergamino” es otra historia. La “Revolución Argentina” entronizó a Juan Carlos Onganía, uno de los tantos tiranuelos -al decir de Tomás Eloy Martínez- que azotaron nuestra historia. El problema es que Onganía pretendía ser un Franco de las Pampas y gobernar durante décadas. Sigamos.
Con el golpe del 28 de junio se acabó la gestión del profesor Lázaro Barbieri y en el palacio de San Martín y 25 de Mayo se instaló Delfor Otero, a la sazón comandante de la Quinta Brigada de Infantería. Fue así que a la celebración por el Sesquicentenario de la Independencia la encabezaron Onganía y Otero, figuritas a las que la carambola de la historia colocó en el momento indicado y en el lugar indicado. De la voluntad popular no se hablaba. Como decía John William Cooke, el peronismo es el hecho maldito del país burgués y por aquellos años estaba proscripto.
Ese 9 de julio de 1966 empezó a emitir Canal 10, otro motivo de orgullo para la UNT, que era el faro cultural de la región en aquellos tiempos. Pasaron 49 años y el 10 quedó reducido a un órgano de propaganda del alperovichismo, mientras la universidad silba bajito. Al faro cultural lo apagaron hace rato. Pero volvamos a la historia principal.
El 5 de agosto, con los minifastos del Sesquicentenario aplacados, Otero le transfirió el poder a un general retirado, Fernando Aliaga García. En el medio se resolvió que era incorrecto referirse a los usurpadores como “interventores”. De allí en adelante serían “gobernadores” a secas, por más que sus electores hubieran sido los soldaditos que se pasaron la década jugando a la guerra divididos en “azules” y “colorados”. Fue al “gobernador” Aliaga García a quien le tocó administrar la catástrofe.
Que la industria azucarera estaba en crisis lo sabían todos. 1965 había sido un año en extremo complejo para la actividad, cruzado por el exceso de oferta, la caída de precios y los conflictos sociales. Las compañías atrasaron el pago de sueldos y Fotia se puso firme. La emergencia era permanente. A ese cuello de botella productivo Onganía y su ministro de Economía, Jorge Salimei, lo eliminaron huyendo hacia adelante. El 21 de agosto el Poder Legislativo (o sea Onganía) pergeñó el decreto-ley 16.926, punta de lanza del cierre de los ingenios tucumanos.
En plena crisis había tirado la toalla San Antonio de Ranchillos, y después cerraron por la fuerza y/o fueron liquidados Bella Vista, Los Ralos, Lastenia, La Esperanza, Marapa, Mercedes, Nueva Baviera, San José, Santa Ana, San Ramón, Santa Lucía y San Pablo. Cada ingenio encierra mil historias, porque detrás de cada trapiche había indefensos tucumanos de carne y hueso y fueron quienes pagaron la cuenta.
Sostiene el historiador Roberto Pucci que el exilio interior al que fueron forzados unos 250.000 tucumanos (casi una tercera parte de la población en esa época) fue un efecto deseado. Perverso a más no poder. José Ricardo Rocha apuntó que el plan de 1966 consistía en dejarle a la provincia la estructura económica necesaria y suficiente para mantener a 600.000 habitantes. El resto sobraba, por lo que era necesario expedirlo y centrifugarlo, arrancándolo de su fábrica y de su sindicato para dejarlo convertido en un “villero” del Gran Buenos Aires o en un mendigo del Estado. El libro de Pucci se llama “Tucumán 1966. Historia de la destrucción de una provincia” y debería ser de lectura obligatoria en los colegios.
Pucci apunta sus críticas al poderoso lobby encabezado por el ingenio Ledesma y puede sonar condescendiente con los industriales tucumanos, que hicieron todo lo posible durante décadas para ponerse el traje de víctimas. De una u otra forma, es motivo de un interesante debate.
Lo incuestionable es que este Tucumán que transitamos día a día es hijo de aquella devastación económica y social, decidida por una dictadura y marcada por intereses poderosos y ajenos al cuarto de millón de comprovincianos que quedaron colgados del pincel. No puede hablarse de tragedia, porque en muchos casos las tragedias son hijas del azar o de las indómitas fuerzas de la naturaleza. Suele decirse que fue un genocidio social, término que cuadra en lo metafórico pero que debe emplearse con cuidado porque corre el riesgo de banalizarse. Cuando el lenguaje pierde precisión se diluye su esencia.
La provincia quedó atada, para siempre, a los ingenios devenidos esqueletos. Onganía y su troupe inventaron el Operativo Tucumán, apuntando a reemplazar las fábricas azucareras que habían cerrado por un parque industrial diversificado. La golondrina no hizo verano ni detuvo el éxodo. Como si no hubiéramos quedado curados de espanto, años después apareció otro operativo, el Independencia, laboratorio en el que se perfeccionaron las técnicas del inminente terrorismo de Estado. Tucumán sufrió en serio.
Las heridas están abiertas y supurando en cada pueblo al que le arrancaron el corazón, en miles y miles de familias trasplantadas por la fuerza y, básicamente, en el Tucumán desigual, contradictorio y conflictuado que se construyó medio siglo atrás. Ahora que está poniéndose de moda el Bicentenario es sencillo trazar las coordenadas con el drama del 66 y considerar la necesidad de encontrar una visión común. Las obras están muy bien, y si las diseña César Pelli, mucho mejor. Otro objetivo, bien de fondo, pasa por la cauterización de la gran llaga de nuestro pasado reciente. Claro que eso implica un sinceramiento colectivo y la aceptación de responsabilidades. ¿Sobre qué bases podemos festejar el Bicentenario si no hacemos un esfuerzo para superar nuestros traumas y aprender de ellos?
Con el golpe del 28 de junio se acabó la gestión del profesor Lázaro Barbieri y en el palacio de San Martín y 25 de Mayo se instaló Delfor Otero, a la sazón comandante de la Quinta Brigada de Infantería. Fue así que a la celebración por el Sesquicentenario de la Independencia la encabezaron Onganía y Otero, figuritas a las que la carambola de la historia colocó en el momento indicado y en el lugar indicado. De la voluntad popular no se hablaba. Como decía John William Cooke, el peronismo es el hecho maldito del país burgués y por aquellos años estaba proscripto.
Ese 9 de julio de 1966 empezó a emitir Canal 10, otro motivo de orgullo para la UNT, que era el faro cultural de la región en aquellos tiempos. Pasaron 49 años y el 10 quedó reducido a un órgano de propaganda del alperovichismo, mientras la universidad silba bajito. Al faro cultural lo apagaron hace rato. Pero volvamos a la historia principal.
El 5 de agosto, con los minifastos del Sesquicentenario aplacados, Otero le transfirió el poder a un general retirado, Fernando Aliaga García. En el medio se resolvió que era incorrecto referirse a los usurpadores como “interventores”. De allí en adelante serían “gobernadores” a secas, por más que sus electores hubieran sido los soldaditos que se pasaron la década jugando a la guerra divididos en “azules” y “colorados”. Fue al “gobernador” Aliaga García a quien le tocó administrar la catástrofe.
Que la industria azucarera estaba en crisis lo sabían todos. 1965 había sido un año en extremo complejo para la actividad, cruzado por el exceso de oferta, la caída de precios y los conflictos sociales. Las compañías atrasaron el pago de sueldos y Fotia se puso firme. La emergencia era permanente. A ese cuello de botella productivo Onganía y su ministro de Economía, Jorge Salimei, lo eliminaron huyendo hacia adelante. El 21 de agosto el Poder Legislativo (o sea Onganía) pergeñó el decreto-ley 16.926, punta de lanza del cierre de los ingenios tucumanos.
En plena crisis había tirado la toalla San Antonio de Ranchillos, y después cerraron por la fuerza y/o fueron liquidados Bella Vista, Los Ralos, Lastenia, La Esperanza, Marapa, Mercedes, Nueva Baviera, San José, Santa Ana, San Ramón, Santa Lucía y San Pablo. Cada ingenio encierra mil historias, porque detrás de cada trapiche había indefensos tucumanos de carne y hueso y fueron quienes pagaron la cuenta.
Sostiene el historiador Roberto Pucci que el exilio interior al que fueron forzados unos 250.000 tucumanos (casi una tercera parte de la población en esa época) fue un efecto deseado. Perverso a más no poder. José Ricardo Rocha apuntó que el plan de 1966 consistía en dejarle a la provincia la estructura económica necesaria y suficiente para mantener a 600.000 habitantes. El resto sobraba, por lo que era necesario expedirlo y centrifugarlo, arrancándolo de su fábrica y de su sindicato para dejarlo convertido en un “villero” del Gran Buenos Aires o en un mendigo del Estado. El libro de Pucci se llama “Tucumán 1966. Historia de la destrucción de una provincia” y debería ser de lectura obligatoria en los colegios.
Pucci apunta sus críticas al poderoso lobby encabezado por el ingenio Ledesma y puede sonar condescendiente con los industriales tucumanos, que hicieron todo lo posible durante décadas para ponerse el traje de víctimas. De una u otra forma, es motivo de un interesante debate.
Lo incuestionable es que este Tucumán que transitamos día a día es hijo de aquella devastación económica y social, decidida por una dictadura y marcada por intereses poderosos y ajenos al cuarto de millón de comprovincianos que quedaron colgados del pincel. No puede hablarse de tragedia, porque en muchos casos las tragedias son hijas del azar o de las indómitas fuerzas de la naturaleza. Suele decirse que fue un genocidio social, término que cuadra en lo metafórico pero que debe emplearse con cuidado porque corre el riesgo de banalizarse. Cuando el lenguaje pierde precisión se diluye su esencia.
La provincia quedó atada, para siempre, a los ingenios devenidos esqueletos. Onganía y su troupe inventaron el Operativo Tucumán, apuntando a reemplazar las fábricas azucareras que habían cerrado por un parque industrial diversificado. La golondrina no hizo verano ni detuvo el éxodo. Como si no hubiéramos quedado curados de espanto, años después apareció otro operativo, el Independencia, laboratorio en el que se perfeccionaron las técnicas del inminente terrorismo de Estado. Tucumán sufrió en serio.
Las heridas están abiertas y supurando en cada pueblo al que le arrancaron el corazón, en miles y miles de familias trasplantadas por la fuerza y, básicamente, en el Tucumán desigual, contradictorio y conflictuado que se construyó medio siglo atrás. Ahora que está poniéndose de moda el Bicentenario es sencillo trazar las coordenadas con el drama del 66 y considerar la necesidad de encontrar una visión común. Las obras están muy bien, y si las diseña César Pelli, mucho mejor. Otro objetivo, bien de fondo, pasa por la cauterización de la gran llaga de nuestro pasado reciente. Claro que eso implica un sinceramiento colectivo y la aceptación de responsabilidades. ¿Sobre qué bases podemos festejar el Bicentenario si no hacemos un esfuerzo para superar nuestros traumas y aprender de ellos?