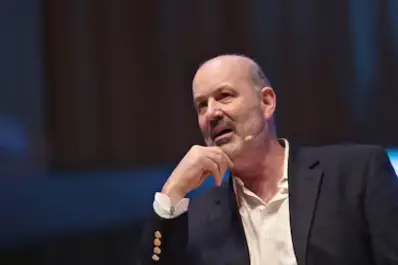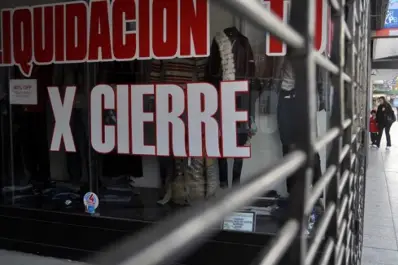Por Adolfo Colombres - Para LA GACETA - Buenos Aires
Ningún otro artista europeo contribuyó tanto como Paul Gauguin (1848-1903) en la construcción del imaginario visual de los Mares del Sur. Hizo carrera en el ámbito económico, hasta que el colapso financiero francés de 1883 le dio la excusa para abandonar esa forma de vida burguesa, que detestaba cada vez más, y dedicarse a la pintura, que era su pasión. Se trasladó a Bretaña, pero luego abandonó a su familia y partió al Pacífico Sur.
Al llegar a Tahití por primera vez, en 1891, desarrolló su teoría estética del sintetismo, que había surgido antes en Bretaña con Émile Bernard, planteando una búsqueda de lo esencial de las cosas, en un viaje a la profundidad que dejaba al margen todo esquema o concepción preestablecidos. Su teoría intentaba vincular en lo plástico las formas naturalistas y simbólicas a través del uso de técnicas simples y colores osados, que se alejaban de los reales. A los dos años (en 1993) vuelve a París, pero en 1895, molesto con las actitudes de la sociedad europea y soñando siempre con el Pacífico, retorna a Tahití, donde habrá de morir.
En su primer viaje no fue muy lejos en esta aventura de indagar el corazón de lo primitivo como imagen del paraíso. Vivió en Papeete, la capital, cuando esta era una ciudad con un puerto y caseríos pobres. En esos ocho años finales de su vida, que podríamos denominar su segundo viaje, profundiza ya en los mitos, sueños y visiones de aquel mundo. Su pintura presenta a los polinesios en armonía con la naturaleza y el orden natural de las cosas, exaltando así al noble salvaje y la vida primitiva como una imagen del paraíso.
Pero lo primitivo, para él, no está sólo en el otro, sino en el interior de todo hombre, aunque sublimado y recubierto bajo el barniz de los valores de la civilización. Con ello nos quiere decir algo fundamental: que el paraíso, más que un paisaje estereotipado, es algo inasible que todos llevamos adentro, y que pasamos nuestra existencia buscándolo, conscientemente o no. Y más que de un espacio, se trata quizá de un tiempo perdido.
Sus cuadros tienen, así, un aura utópica que no apunta a un futuro ideal, sino a la poesía del pasado. Es que no espera ya nada del futuro: el paraíso pertenece a un tiempo perdido, pero no irrecuperable. Entregándose por entero a tal sueño, se puede alcanzar su esplendor, por más efímero que este sea y por fuerte que resulte el asedio de las miserias propias de la Historia.
Se propone entrar a cualquier precio en el alma de esas islas, y lo logra a través de la piel dorada de las nativas, bañándose en el oro de sus cuerpos y la apacible mirada de sus ojos oblicuos, en la dulzura, sensualidad y tranquilidad que irradian. Y a medida que más se hunda en esas aguas claras, lo sabe, más distancia pondrá de la pesada herencia de la cultura occidental, hasta el punto de que el retorno será ya imposible.
Noa Noa, nombre del libro que nos dejó, quiere decir "tierra fragante", y es el nombre de la isla de Tahití. Empezó a escribirlo en el distrito selvático de Mataeia, en Papeete, dormitando bajo el sol en plácida ociosidad, entre las caricias de Téhura, su amante nativa. En su búsqueda de lo sustancial y no de lo particular, convierte a los polinesios en seres míticos, en paradigmas sin nombre propio y a menudo asexuados, exaltando "la suave gracia animal de su figura andrógina". Se deja impregnar por el espíritu de la música y la danza, pues no quiere complacer sólo a los ojos, sino activar todos los sentidos, poner a bailar las formas.
El salvaje
En septiembre de 1901 se trasladó a Hiva Da, la principal isla de la colonia francesa de las Marquesas. Se paseaba allí como un auténtico maorí, con un taparrabo de colores, camisa tahitiana, una boina estudiantil de paño verde y pies desnudos. Así compareció ante los tribunales, cuando lo acusaron de defraudación fiscal. Se negó a pagar, asegurando que era un salvaje. Había entrado a la sala del tribunal cojeando con muletas y fue sacado a la fuerza por interrumpir la sesión con gritos impetuosos.
Pero ello constituía la presencia ominosa de la civilización en aquel paraíso, que se iba corrompiendo como su cuerpo estragado por la sífilis que trajera de Francia. Sus pinturas obvian esas detestables miserias, consagrándose por completo a las reminiscencias de Arcadia que hasta el día de hoy buscamos en ellas, deteniéndonos en las coloraciones ardientes y sombrías de la piel de las muchachas indolentes, en sus mujeres de fuertes espaldas y caderas, cuyos gestos a la vez suaves y esquivos invitan al amor. Muchachas que duermen atentas, pues saben que de noche los difuntos vuelven. Mujeres de cabellos espesos como el musgo, Evas doradas, de miembros robustos como lianas que evocan el triunfo vegetal, la mujer alma del bosque, con pechos como frutos maduros, tendida sobre un tapiz de hojarasca bajo el suntuoso dosel del follaje, o que bebe de una fuente tan primigenia como ella. Se dice que los dioses maoríes dirigieron su mano mientras las pintaba.
"La civilización se va yendo de mí, poco a poco", escribe con entusiasmo. Se percata de que empieza ya a pensar con simplicidad y hacer del amor al prójimo algo más que una frase. Que huye ya de todo lo ficticio, de lo convencional, de las costumbres establecidas. Entra, dice, en lo verdadero de la naturaleza, sin advertir que se trata del fin. "¡El blanco ha muerto! ¿Qué haremos ahora?", grita alguien, conmovido, y quienes lo escuchan corren hacia su cabaña para verlo. Y lo ven con sus ojos sencillos, que no cultivan las tragedias. Una pierna purulenta, aún caliente, cuelga fuera del lecho, mientras dura acaso en sus ojos la última visión del Edén.
Los misioneros, que aman la noche y la privación, detestando todo esplendor de la carne, graznan sus alabanzas al Altísimo por haberlos librado de ese irredimible pagano que tanto deshonrara la fe de sus mayores. Y para que no contaminase con el pus de su alma a los muertos piadosos que yacían en el cementerio cristiano, cerraron la entrada a ese cadáver lleno de mundo, que se había atrevido a explorar hasta el delirio las sendas fragantes del paraíso.
© LA GACETA
Adolfo Colombres - Narrador
y ensayista tucumano.