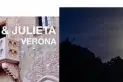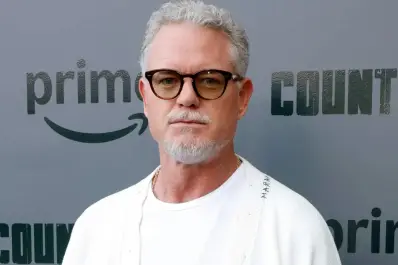Confieso que llegué a Punta Mogotes y mi ánimo era arqueológico y funesto. Un coraje borracho me había traído, una apuesta con Bioy después de varios vinos. Había escuchado rumores terribles: una muchedumbre perpetua, gritos de niños que componían un lastimoso free jazz al azar, vendedores incansables. A todo eso lo enfrenté con la amabilidad de lo inevitable y como una ocasión de pensamiento. Por caso, la ruleta del barquillero, una de mis primeras experiencias autóctonas, me confirmó nuestra contingencia y esa necesidad, acaso antropológica, de redoblar nuestra improbabilidad ad en toda ocasión.
No negaré que la unánime multitud me intimidó. Vi padres instruyendo a sus hijos en la compleja ciencia de saltar olas; vi adolescentes que creían, con razón, que el verano les pertenecía; vi ancianos que miraban el horizonte como si recordaran otro mar, uno que ya solo existe en la memoria. Allí estaban todas las caligrafías humanas: los viejos de panzas rotundas, los jóvenes inmortales porque no sabían qué era la muerte. Me conmovió su perfecta indiferencia hacia la solemnidad. En Mogotes nadie pretendía ser admirable y quizá por eso mismo lo eran. Un yogur “la vascongada” me recordó la broma de mi risueño amigo. El mar, el cielo del Viking, era una espuma oscura, ruidosa y helada se mezclaban con textos orales del tipo” ¡Chuii, hay que ir a Brasil”
La cosa es que no me encontré con el ambiente hostil que esperaba; acaso, por lo contrario, conservaba algo de lugar habitable. Y eso a pesar de que se cumplían casi todas las calamidades que la imaginación suele anticipar y depositar en el imaginario.
Un problema se destacó en esos días. Los días blancos y las noches negras me eran conocidos. La dificultad aparecía con esos días grises que desobedecían la lógica binaria: ir a la playa o quedarse en casa, con la certeza anticipada del arrepentimiento. Por eso agradecí la palabra de un “turista del lugar”, oxímoron del amigo que se hacia llamar Carlos pero que era para mí Dante Alighieri o su Virgilio.
“El día de playa se reconoce fácilmente, ¿sabe? Si usted se asoma y la ve llena de gente, métale nomás. Qué curioso, ¿no? Y si quiere encontrar el mejor lugar, le doy un consejo: busque el sitio con la fila más larga de espera.”
No pude evitar sonreír ante la lógica impecable de mi nuevo guía. Me explicó con la seriedad de un filósofo de la costa que los de las carpas no hacen atractivo el descuento por quincena. Lo decía como quien revela una verdad cósmica, con un brillo de complicidad en los ojos.
Entendí entonces que, a veces, el universo se permite bromear y que incluso un Borges perdido en la multitud puede encontrar una lección inesperada: buscar la fila más larga de Punta Mogotes y no huir como hasta ahora de cualquier agregado de gentes. Hasta el más erudito de los laberintos puede encontrarse en la arena caliente de enero, y la eternidad puede muy bien llevar un sombrero de ala ancha y un protector solar olvidado. También supe, como lo supo Swedenborg, que el mal puede presentarse bajo la forma trivial de un sándwich de mortadela recién hecho que se cae en la arena y nos da una supina lección de fatalidad.