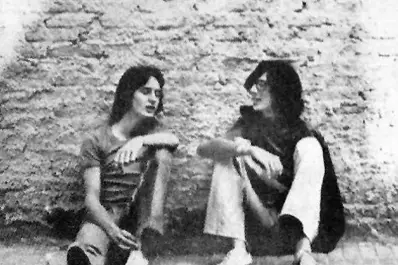Entrevista a Felipe Pigna: Belgrano y la búsqueda de un rey borbón para el Río de la Plata

Manuel Belgrano es el protagonista de Conspiración en Londres (Planeta), la primera novela de Felipe Pigna. El punto de partida de la novela es el denominado “asunto de Italia”, al que encontró cuando escribía la biografía del prócer hace unos años y que “es realmente de película”. Un trip que se inicia en 1815 en Buenos Aires, pasa por Río de Janeiro y desemboca en Europa donde Belgrano, acompañado por Rivadavia, debe cumplir una misión: buscar un rey.

Por Flavio Mogetta
Para LA GACETA - BUENOS AIRES
-Al momento de trabajar documentándote para la biografía de Belgrano, aparece “El asunto de Italia”, un tema poco revisado en la historia.
-Muy poco. Y es ni más ni menos que la posibilidad de que seamos un reino, que tengamos un rey, un Borbón, Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII. El asunto de Italia era porque el rey Carlos IV, el rey padre, que se había peleado con Fernando y se había exiliado en Italia, era el que tenía que decidir si habilitaba que su hijo Francisco de Paula fuera el rey del Río de la Plata. Esto tiene que ver con que a Belgrano, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, le dan a elegir entre ir preso o aceptar esta misión espantosa con su peor enemigo, que era Rivadavia. Era el tipo que lo había retado por la creación de la bandera y que era una persona muy desagradable, padre de la deuda externa y que va a ser luego responsable del exilio de San Martín. Y Belgrano tiene que ir con esa misión que consistía en, por ejemplo, sondear qué pasaría si proclamábamos la independencia en un contexto muy tremendo. Porque lo loco del año 1815 es que, cuando llegan a Londres, Napoleón había retomado el poder, los famosos 100 días. Al poco tiempo cae Napoleón y cambia todo: la restauración, la vuelta de los reyes, conservadurismo imperante en toda Europa y por lo tanto lo que le dicen las Cortes europeas es “solamente aceptaremos una monarquía como forma de gobierno”, y ahí aparece que nunca falta un chanta de película como el Conde Cabarrús, que les dice que les puede conseguir un rey, que ese rey va a ser Francisco de Paula y que necesita dinero para los trámites. Se la pasa gastando guita, viajando a Italia, manteniendo siempre el suspenso de que está por lograrlo, que ya lo va a lograr -cuando ya sabía más o menos en la segunda reunión de que eso no iba a funcionar- pero mientras tanto le hace gastar un montón de dinero a la naciente patria, cosa que Belgrano advierte.
-Y en el medio del viaje está la caída de Napoleón.
-La derrota de Napoleón en Waterloo es uno de esos acontecimientos que cambian el mundo completamente. La caída de Napoleón implica para el reforzamiento de la restauración, la vuelta de las monarquías que faltaban volver porque ya algunas habían vuelto con la decadencia del imperio napoleónico, por ejemplo, a Fernando ya lo tenés retornado a principios del ‘14. La caída definitiva de Napoleón implicaba un revés muy grande para las revoluciones latinoamericanas.
-Ahí se plantea esta cuestión de pasar de la República a la monarquía como idea de gobierno.
-Claro, una República que tampoco se había logrado consolidar. Había mucha inestabilidad política, se venía al Congreso de Tucumán y aparece esta oferta que en principio a Belgrano no le gusta nada, pero aparece en una situación desesperante. Lo que hace Belgrano, con esa prepotencia de trabajo que tenía, es redactar una Constitución absolutamente libérrima, de un nivel de modernidad y de progresismo extraordinario, que nunca por supuesto se va a aplicar, que está ahí para el posible rey. Termina fracasando esa coronación y ahí aparece una segunda instancia de delirio total que propone Carrabús, que Rivadavia acepta, que es el secuestro del príncipe para traerlo secuestrado Buenos Aires y coronarlo rey a la fuerza.
-En la novela pueden leerse todo el tiempo las tensiones, traiciones y desconfianza en el otro.
-Porque eran dos proyectos de país distintos, dos personas muy diferentes. Verán un tipo de una honestidad brutal y el otro siempre tendiente a la transa, al arreglo, a la traición, a qué rédito personal podía obtener. En sus viajes siempre hace algún negocio. Belgrano le tiene un poco de piedad a Rivadavia en algún momento porque lo ve además muy desvalido como persona, muy inseguro, muy poco formado. Belgrano era un académico de Salamanca y Rivadavia no había terminado la secundaria. Belgrano tenía que ser solidario para no dejarlo tan mal parado y a pesar de que el otro todo el tiempo le mete venenito, lo molesta…pero bueno de Belgrano todo el mundo dice que era una muy buena persona, un tipo muy humano, muy empático.
-Otro tema que queda presentado en la novela es la velocidad de las comunicaciones en el siglo XIX, donde los protagonistas se van enterando tardíamente de lo que va sucediendo del otro lado del océano.
-Se van enterando con una demora de no menos de tres meses. Entonces, cosas que están arreglando y suponiendo que están hablando con alguien, ese alguien ya no está más, ya lo echaron… en este destino sudamericano, diría Borges. Ellos suponen que están avalados por lo que les ha dicho Posadas, pero Posadas ya no estaba. Después pensaron que estaban avalados por Alvear, pero Alvear tampoco estaba, porque había habido una sublevación de los ejércitos. Todo eso pasaba mientras ellos estaban en Londres.
-¿Cómo te llevaste con la escritura de ficción?
-Fue más de un año y lo disfruté mucho porque sentí que fluía la escritura. Tenía los datos duros y me permití jugar un poco más que nada con los diálogos, las situaciones. Me gustó mucho meterme con ese Londres tan alucinante de 1815, de Lord Byron y las primeras críticas duras al modelo de la revolución industrial. Cierta insinuación del feminismo. Y esos viajes en barco, que son tremendamente literarios.
-Una vez que se trunca la posibilidad del rey borbón y sin posibilidad de república, Belgrano entiende que el rey tiene que pasar por otro lado.
-Cuando viene acá lo hace muy enojado con Rivadavia, denunciando la estafa de Cabarrús, y va a Tucumán a informar al Congreso. Va como informante, no como diputado, y ahí se encuentra con que hay un lobby tremendo para coronar reyes europeos. Él dice, vengo de Europa, efectivamente todo es monárquico, pero ya que vamos a coronar un rey, coronemos a uno de nosotros y propone al rey Inca, que no es cualquiera, sino que es el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Túpac Amaru, que estaba preso en una cárcel española en África. Esto causa un despelote en Tucumán, se vuelven locos los diputados liberales porteños imaginando un rey Inca. Creo que hay algo estratégico también en Belgrano, que es que sabía que probablemente ese proyecto no iba a ser aceptado y de paso apura que se anule ese debate monárquico, que termina en la nada.
-Al revisar la historia siempre parece que se les baja el precio a nuestros próceres. Por ejemplo, Belgrano es el creador de la bandera.
-Es muy clásico de nuestra historia oficial el recorte de los personajes. Belgrano solo creó la bandera; San Martín solo cruzó los Andes; Sarmiento solo creó escuelas. Es un recorte caprichoso, despolitizado. La idea de despolitizar a los próceres, que es minimizarlos. Estamos hablando, en el caso de Belgrano, de un tipo que fue medalla de oro en Salamanca, economista, ocupó cargos públicos durante 14 años durante el virreinato tratando de modificar la economía colonial, promoviendo la industria, la educación pública, la igualdad entre el hombre y la mujer: todo eso fue Belgrano. La bandera es un hecho más -nadie le niega importancia- de la vida de Belgrano.
-¿Por qué es importante la historia, conocer la historia?
-Preguntado en estos momentos adquiere otra significación. En época de desmemoria y de borrar la historia, creo que es muy importante. Hay un gran historiador que se llama (Fernand) Braudel que dice que la historia sirve para conocer el pasado, mejorar el presente y planificar el futuro -o debería servir, no hay ninguna garantía-. Pero la idea de que si la historia tiene alguna utilidad práctica debería ser esa, que conozcamos lo que pasó y que eso nos sirva para aplicarlo al presente y para proyectar el futuro en el sentido de no repetir errores y de seguir haciendo lo que se hizo bien. Lo vinculo mucho con el psicoanálisis. Cuando vas al terapeuta de lo primero que hablas es de tu infancia, tu historia, qué huella dejó esa historia en tu presente, en tu psiquis, cuánto influyó ese pasado, esa etapa anterior de tu vida a lo que está pasando hoy, porque claramente somos lo que fuimos, somos producto de lo que fuimos.
© LA GACETA
PERFIL
Felipe Pigna es profesor de Historia por el Instituto Nacional Joaquín V. González. Ha publicado, entre otros libros, La Argentina contemporánea; Historia confidencial; Los mitos de la historia argentina (en 5 tomos); Lo pasado pensado; José de San Martín, documentos para su historia; 1810, la otra historia de nuestra revolución fundadora y Manuel Belgrano. El hombre del Bicentenario. Dirige la revista Caras y Caretas y www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina.