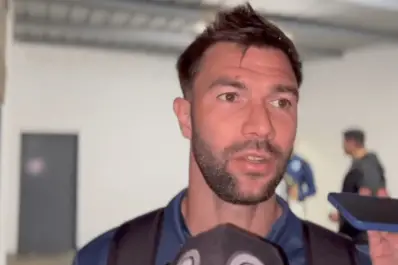De Canadá se decía que su relación con EEUU era como dormir al lado de un elefante. Así como podía dar cobijo había que rogar que no tuviera pesadillas y comenzara a moverse. Algo similar ocurre entre Argentina y Brasil. Nuestro vecino no sólo es una economía enorme en términos relativos sino que involucra un tercio del comercio exterior argentino. Es el país al que Argentina más le vende y del que más compra. Por lo tanto, qué le ocurra es importante y parece estar con mal sueño.
La señal evidente es la devaluación de su moneda luego de años de cierta estabilidad. El motivo aparente, la desconfianza en el plan fiscal de Lula da Silva, su presidente. El déficit del total de sus cuentas públicas ronda el ocho por ciento y frente a la expectativa de mayor inflación se espera que el Banco Central suba tasas de interés, lo que complicará los compromisos de la deuda estatal, de gran peso. Ante ello el gobierno anunció un programa de ajuste que no es tal pues recorta algunos gastos y sube otros. Como resultado de la inconsistencia muchos buscan refugio en el dólar y de allí la devaluación.
Ahora bien, para el exportador brasileño la devaluación del real significa más rendimiento en reales por dólar lo que le da margen para intentar bajas de precios de sus exportaciones si le conviniera, así como ese dólar más caro significa que comprar desde Argentina es más oneroso. Al mismo tiempo, en Argentina un dólar cuyo precio crece menos que la inflación vuelve menos rentables las exportaciones y torna los artículos importados más baratos.
Parece un típico caso de atraso cambiario y shock externo, al que tradicionalmente se le ven tres caminos posibles según las circunstancias. Bajo tipo de cambio libre, un ajuste vía cotización. Importaciones más baratas significan más demanda por dólares, por lo tanto aumento de su precio, lo que frena las importaciones. Al mismo tiempo, dicho encarecimiento del dólar favorece a los exportadores y ese sector no sufre. Por supuesto, el valor del salario en dólares disminuye. Es un ajuste encubierto de costos, uno real aunque la nominalidad de ganancias y salarios siga igual. Otra posibilidad es la redefinición de contratos. Con un marco institucional flexible se ajustan las expectativas de ingresos y el ajuste real se produce vía cambios nominales. Y un tercer camino es el cierre de empresas, que ocurre cuando no son posibles los dos anteriores.
La situación argentina es complicada en esos términos. No hay un dólar fijo (de hecho, no hay un solo dólar) pero tampoco uno completamente libre cuya variación no genere temores de explosión inflacionaria. Y aunque no hay bases para esta última, una cosa es la realidad otra lo que se cree de ella. Al mismo tiempo las desregulaciones avanzan pero para capear un shock externo lo más importante es el marco laboral y éste sigue muy rígido. No tanto como hace medio siglo, el procedimiento de crisis es un gran avance frente a la sola alternativa de convocatoria de acreedores, pero no alcanza. Por cierto, en general la legislación laboral no protege los derechos de los trabajadores cuando desalienta las contrataciones o conduce al cierre de empresas.
Lo anterior tiene relación con el tipo de cambio real y una estimación la brinda el BCRA. Puede tomarse como referencia el valor del 17 de diciembre de 2015, cuando se liberó el mercado y se corrigió el atraso heredado. El tipo de cambio real multilateral, que considera las monedas de los países que representan casi todo el comercio exterior de Argentina, está 21 por ciento abajo. Pero el dólar sólo muestra un 4,5 por ciento de atraso, casi nada. Es cierto que con el real brasileño hay un atraso del 27 por ciento, pero lo principal del comercio con Brasil se realiza en términos de dólares de modo que lo preocupante debería ser la posibilidad brasileña ya mencionada de bajar sus propios precios y el encarecimiento relativo de los productos argentinos.
Aclaraciones no menores. Una, es complicado hablar de dólar barato cuando si lo fuera el público lo compraría en masa y no lo hace. Las reducciones ocasionales (no las hay permanentes) en las reservas del Central se deben muchas veces a compras del Gobierno que está apartando las divisas necesarias para los pagos de deuda externa. Tal previsión explica mucho de la reducción del riesgo país. Otra, la competitividad de un país se consolida a partir de su productividad, lo que involucra valor de la producción, rendimiento de las inversiones, calidad de tecnología y capital humano y ausencia de sobrecostos. Por eso recurrir a las devaluaciones como herramienta frecuente es cada vez menos efectivo y hoy hasta peligroso. Pero cuando hay cierta flexibilidad en las relaciones económicas las devaluaciones menores y por el mercado ayudan mientras se hacen las adaptaciones de fondo, o bien colaboran a soportar la crisis si el problema externo es de corto plazo.
En Argentina la respuesta rápida a un shock vía rediscusión de contratos (explícitos o implícitos) todavía no es factible. Por lo tanto puede buscarse un camino intermedio, como mantener el crawling peg en dos por ciento mensual. El Gobierno quiere ir a uno por ciento mensual para usar el dólar como amortiguador de los precios internos, pero debe pensar en la eventualidad de responder a un problema mayor en Brasil. Sostener la revaluación del dólar en dos por ciento mensual implica reducir la pérdida de competitividad comparada con el uno por ciento, y mejor todavía si la inflación sigue disminuyendo. Y de ser necesario un ajuste mayor de la cotización el salto no será tan alarmante como si el precio oficial subiera más lento. Aparentemente no hay condiciones para un sacudón como el de 1999 pero mejor ser precavidos. Falta para que se consoliden los cambios estructurales y Argentina pueda absorber con bajos costos los shocks externos.