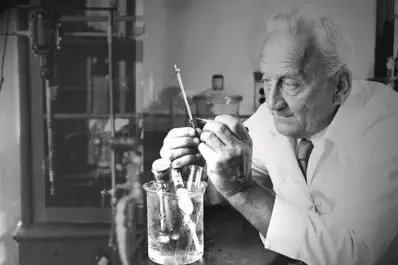08 Noviembre 2009 Seguir en 

Escribe Seymour Menton en el prólogo al segundo tomo de El cuento latinoamericano: "El escritor cosmopolita se preocupa mucho más por la estética, la psicología y la filosofía"; se interesa "más en el individuo, en la vida urbana y en la fantasía. Los escritores viven en grandes ciudades, conocen muchas partes del mundo y están al tanto de todos los movimientos literarios". Las definiciones de Menton -alejadas en tiempo, lugar y género- dan sin embargo con buena parte de los intereses que mueven a Cartas a mi vecina de arriba.
Magnus tiene apenas 34 años y lleva publicadas, en los últimos cinco, la misma cantidad de novelas (Un chino en bicicleta, de 2007, fue Premio La otra orilla; Muñecas, de 2008, Premio Juan de Castellanos). Ha participado en varias antologías, es traductor y ha vivido un tiempo en Alemania. Y lo que narra en Cartas a mi vecina de arriba no podría suceder si la historia no estuviese enmarcada por el constante concierto urbano, la idea inconmensurable de la Metrópoli.
El punto de partida argumental es macizo y sencillo: un escritor intenta abocarse al fervor de la escritura mientras su tranquilidad se ve conmovida por el incesante taconeo de los zapatos de la mujer que reside en el departamento inmediatamente superior. Este hombre, involuntario oidor, neurótico, obsesivo escucha que (como el personaje de Corazón delator, de Edgar Allan Poe) percibe los sonidos más allá de lo corriente, se convertirá entonces en un apólogo del silencio: verá a los departamentos como cajas de resonancia y a los otros como una fuente de fastidio; opondrá la necesidad de mutismo interior al vocerío externo.
Las cartas le permiten entonces al personaje (¿cuál es su nombre?) entablar discusiones y abordar el ruido desde visiones filosóficas, religiosas, oníricas, existencialistas. Recorrer tópicos de la literatura epistolar y hacer un racconto de las problemáticas de su generación. En definitiva: citar y divagar. Hasta que la vecina de arriba (una tal Isabel Casares), que durante la primera mitad del libro no aparece con voz propia, dará por fin sus cartas de respuestas. Y ahí la novela dará un giro, subirá su temperatura, mudará estilos y lenguaje, se volverá polifónica. Y entre grageas de excelente humor, finísimas ironías, raptos autobiográficos de Magnus, la historia se dispara y deviene entonces un tren de mutuas confesiones, deriva en bifurcaciones familiares y, en medio de una serie de escenas risueñas, delirantes, alumbra un final imprevisible e inesperado; pero sólo imprevisible e inesperado si es que el lector no fue leyendo las pequeñas pistas que se le fueron dando durante 140 páginas. Pistas ínfimas, minúsculas, apenas perceptibles, como un sonido lejano.
© LA GACETA
Hernán Carbonel
Magnus tiene apenas 34 años y lleva publicadas, en los últimos cinco, la misma cantidad de novelas (Un chino en bicicleta, de 2007, fue Premio La otra orilla; Muñecas, de 2008, Premio Juan de Castellanos). Ha participado en varias antologías, es traductor y ha vivido un tiempo en Alemania. Y lo que narra en Cartas a mi vecina de arriba no podría suceder si la historia no estuviese enmarcada por el constante concierto urbano, la idea inconmensurable de la Metrópoli.
El punto de partida argumental es macizo y sencillo: un escritor intenta abocarse al fervor de la escritura mientras su tranquilidad se ve conmovida por el incesante taconeo de los zapatos de la mujer que reside en el departamento inmediatamente superior. Este hombre, involuntario oidor, neurótico, obsesivo escucha que (como el personaje de Corazón delator, de Edgar Allan Poe) percibe los sonidos más allá de lo corriente, se convertirá entonces en un apólogo del silencio: verá a los departamentos como cajas de resonancia y a los otros como una fuente de fastidio; opondrá la necesidad de mutismo interior al vocerío externo.
Las cartas le permiten entonces al personaje (¿cuál es su nombre?) entablar discusiones y abordar el ruido desde visiones filosóficas, religiosas, oníricas, existencialistas. Recorrer tópicos de la literatura epistolar y hacer un racconto de las problemáticas de su generación. En definitiva: citar y divagar. Hasta que la vecina de arriba (una tal Isabel Casares), que durante la primera mitad del libro no aparece con voz propia, dará por fin sus cartas de respuestas. Y ahí la novela dará un giro, subirá su temperatura, mudará estilos y lenguaje, se volverá polifónica. Y entre grageas de excelente humor, finísimas ironías, raptos autobiográficos de Magnus, la historia se dispara y deviene entonces un tren de mutuas confesiones, deriva en bifurcaciones familiares y, en medio de una serie de escenas risueñas, delirantes, alumbra un final imprevisible e inesperado; pero sólo imprevisible e inesperado si es que el lector no fue leyendo las pequeñas pistas que se le fueron dando durante 140 páginas. Pistas ínfimas, minúsculas, apenas perceptibles, como un sonido lejano.
© LA GACETA
Hernán Carbonel
Lo más popular