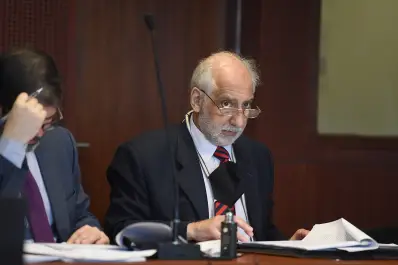García Márquez y la soledad del poder
 GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Hizo con este libro un homenaje a Rubén Darío y también a la cultura popular.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Hizo con este libro un homenaje a Rubén Darío y también a la cultura popular.
Se cumple medio siglo de la publicación de El otoño del patriarca, la novela en la que el Nobel colombiano construye su dictador latinoamericano, destacándose como una de las mayores historias dentro de ese subgénero narrativo en nuestra región

Por Carmen Perilli
Para LA GACETA - TUCUMÁN
Hace 50 años se publicó El otoño del patriarca, una novela muy esperada. García Márquez la empezó a escribir mucho antes que Cien años de soledad. Pertenece a la narrativa de dictadores que encuentra sus antecedentes en el Tirano Banderas de Valle Inclán y en El señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Es la novela del dictador y la novela del pueblo latinoamericano que padece a este dictador. Un libro que es un homenaje a Rubén Darío pero también a la cultura popular. Julio Ortega la califica como “reflexión sobre la tragedia política desde la comedia popular”. La voz comunal, otorga al “nosotros” la capacidad de desplazarse entre puntos de vista: el pueblo, los que comparten el poder, los que presencian la muerte, los que lo conocieron en sus comienzos. La historia del patriarca muerto y el pueblo resucitado se da en simultaneidad. La generación de la conciencia crítica en el narrador colectivo conlleva la subversión del mito erigido por el relato oficial.
Cada uno de los seis capítulos cumple un movimiento desde la muerte a la vida que culmina en la restitución de la historia al pueblo. Algunas de las acepciones de patriarca en el diccionario sirven para sostener la intención irónica del título. Este patriarca sin nombre no es cabeza de familia. Su relación más constante es la filial, pues está aferrado a la madre, aún después de la muerte. No es tanto patriarca como hijo “sin padre” de la “matriarca de la patria”. Su infantilismo e impotencia sólo procrean miles de hijos sietemesinos de concubinas son una parodia de la familia dilatada.
Moldear el mundo
El título de Padre de la Patria resulta risible ya que el verdadero dueño de los hilos de la Historia es el extranjero. Su madre le señala que “no sirve más que para gobernar”. No existe dignidad en este anciano cuya corrupción moral se une a la decrepitud física. Su única sabiduría y la violencia que le ayudó a hacerse con el poder. No intenta cambiar el mundo, sino moldearlo a su imagen y semejanza. Vive casi cinco siglos, pues ha visto las carabelas de Colón. Hay un desfasaje permanente entre la imagen que ofrece y el nombre que le otorgan. El patético anciano pasea su soledad, su inseguridad de anciano crepuscular con la mirada más triste del mundo. Este constante juego de mitificación humaniza su imagen aun cuando gobierna el terror y ordena hacer desaparecer miles de niños para ganar a la lotería. Su ámbito es la Casa del Poder, donde actúa como una ama de llaves. El calificativo patricio, nombre de su doble, es irónico. “Bienvenida al patricio sin nombre” rezan los letreros. El Estado es similar a la familia, una hipérbole de Macondo. Cuando muere la madre, el abogado del diablo enviado por el Papa que investiga el pedido de canonización le advierte que valore lo único que es suyo: “una nueva forma de amor en las recuas de menesterosos, que no esperaban nada de nadie”. El pueblo lo odia y rechaza, pero también lo venera e idealiza: “era el único de nosotros que conocía el tamaño real de nuestro destino”.
García Márquez utiliza las biografías de Gómez, Francia, Estrada Cabrera, Rosas, Videla, Facundo, Duvalier, Franco, Stalin y Julio César. El tirano es una construcción de los grupos de poder, como respuesta a la demanda de un pueblo sin historia, en el que la dimensión arquetípica ocupa la Historia. Percibido desde la fábula popular, su figura adquiere una dimensión mitológica: “porque ninguno de nosotros le había visto nunca”.; “desde niños nos acostumbraron a creer que él estaba vivo en la casa del poder”; “sabíamos que él estaba ahí, lo sabíamos porque el mundo seguía,”; gobernaba como si se supiera predestinado a no morirse jamás”. La leyenda se confunde con la historia, el poder se instaura como orden natural. Su clarividencia de corto alcance y los caudillos que lo rodean recuerdan a Aureliano Buendía. No existe otra ambición que la del poder. El mito del héroe está invertido. El discurso destaca su monstruosa longevidad: anciano crepuscular; el anciano más antiguo de la tierra, animal taciturno, abuelo inútil.
“Yo soy el que yo soy”
Su problema de identidad, se resuelve irónicamente, a través de la afirmación de su divinidad. El, como principio y como fin de todo. Es comienzo y fin de sí mismo, incansable en su búsqueda de eternidad, lo sobrevive la inmortalidad del pueblo, que es la de los que se prolongan en los otros. La muerte es también una mujer a la que no logra dominar: “entraba y salía cuando quería atravesando las paredes, y entonces la vio, era la muerte mi general, la suya, vestida con una túnica de harapos de fique de penitente, con el garabato de palo en la mano y el cráneo sembrado de retoños de algas sepulcrales y flores de tierra en la fisura de los huesos y los ojos arcaicos y atónitos”.
© LA GACETA
Carmen Perilli – Doctora en Letras. Especialista en Literatura latinoamericana.