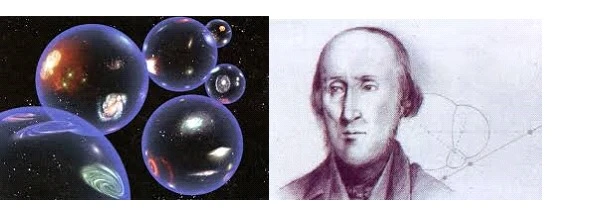La conocí en la Facultad de Ciencias Exactas, una mañana cualquiera. Yo iba a dar clases de lógica. Apurado, revisando ejercicios, esquivando estudiantes -”nuestros caprichosos jefes”, me los definió luego con precisión. En uno de esos caminos de la Quinta Agronómica que alterna entre la muchedumbre, la intemperie y los lugares estrechos me la topé con su guardapolvo blanco, haciendo burbujas con el alambre ondulado. Vestía laboratorio pero transmitía desenfado. Me reí. No a carcajadas, pero se me escapó una sonrisa de esas que combinan ternura con desconcierto. Ella lo notó.
—¿Querés probar, pícaro? —dijo, sin dejar de mirar las burbujas.
Me acerqué. Tomé el aro que me ofrecía y soplé con cuidado. Nada. Probé otra vez, con más fuerza. La burbuja estalló antes de nacer.
—Muy poco… y ahora mucho —dijo, con tono neutral, como si estuviera registrando una variable.Entonces tomó mi mano, la abrió con suavidad y sopló sobre mi palma.
—Así.
El aliento me estremeció. Y así, temblando, imité ese soplido que a veces siento que puedo atrapar cerrando el puño, a pesar de los años. Entonces sí: una burbuja perfecta salió del aro, flotó entre nosotros unos segundos y se fue.
Con ella — L.M., Doctora en Fisicoquímica— aprendí cuán injustos somos con las burbujas. Han caído en desgracia, arrastradas por connotaciones que les son ajenas. Calumnias, diría Borges. Se las asocia al aislamiento, a la cerrazón, a la evasión. ¿Qué cree la gente? ¿Que no vivimos todos expuestos a microclimas? ¿Que hay un exterior absoluto?
En realidad, no hay metáfora más exacta para decir algo de la vida misma: una frágil y vibrante lucha por un espacio. La filosofía no fue ajena a esa fascinación. El ser de Parménides —único, inmóvil, esférico— es su manifestación más antigua y perfecta: una burbuja ontológica, sin fisuras. Más tarde, Leibniz imaginó que el universo son mónadas, almas y dioses a la vez, cada una reflejando el universo entero desde su propio punto de vista. ¿Qué otra cosa son esas mónadas sino burbujas metafísicas?
En nuestro siglo, Peter Sloterdijk recogió esa intuición y la volvió respirable. En su libro Esferas I propuso leer la historia de la humanidad no como una lucha de clases ni como un progreso técnico, sino como una sucesión de burbujas: interiores compartidos, espacios de contención, vientres conceptuales. Somos animales esferológicos, dice: nos formamos y deformamos dentro de envolturas invisibles que nos protegen, nos aíslan o nos dejan estallar.
El físico belga Joseph Plateau brilla como nadie en el estudio de estos enormes milagros. Así también inventó —de paso— el primer cinematógrafo y colaboró a sentar las bases de la luminotecnia, a pesar de haber quedado ciego. Solía decir que el espectáculo más hermoso para ver y que siempre habría de extrañar, era ver una burbuja adherirse a otra“porque allí ocurre toda la geometría natural del universo”.
Son frágiles, sí. Pero no toda fragilidad es debilidad. Las burbujas desafían, aunque sea por un instante, todas las fuerzas que buscan deshacerlas. Se sostienen en el aire, en la existencia misma, como si fueran pesistas titanes diminutos que, contra toda probabilidad, logran extender los brazos y mantener el equilibrio. Ese segundo en que resisten —aunque parezca mínimo— es un siglo comprimido. Un acto de fuerza sin violencia. Una proeza silenciosa.
Así fue nuestro romance. No quiero decir que se esfumó. Sería más justo decir que flotó un tiempo, con su propio equilibrio improbable, y después estalló sin ruido. Como una burbuja perfecta: breve, brillante, inevitable.
Y yo aquí, desde entonces, solo y extrañando ¡Que lo parió!