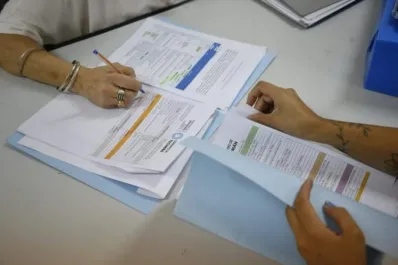El infierno en la tierra
Por el campo de Buchenwald pasaron 250.000 personas -entre ellas el premio Nobel de Literatura, Imre Kertesz-, de las cuales 60.000 fueron masacradas, incluidas 12 mujeres argentinas. La pensadora Hannah Arendt, una de las más obsesionadas por desentrañar cómo todo aquello pudo montarse con la frialdad propia de la burocracia, sostiene que la novedad del terror nazi es que demuestra que “hay destinos mucho peores que la muerte”

Por Federico Abel - Para LA GACETA - Weimar (Alemania)
Weimar, pequeña ciudad ubicada casi en el centro de Alemania, destila orden, limpieza y tranquilidad; cada cosa parece estar imprescriptiblemente en su sitio desde los tiempos de la creación. Las estrechas callejuelas esconden su vejez en el frío empedrado. Y en invierno las chimeneas bullen laboriosas sin perder esa gracia de postal. Las casas, aunque apretujadas, no son de más de tres pisos y están pintadas de sobrios amarillos y elegantes rosas. Todo parece recién decorado. La gente es por demás sigilosa, como si todo lo hiciera en silencio. Es un raro espectáculo ver cómo en enero, en las siestas de domingo, mientras la nieve cae anodina, grupos de personas de más de 60 años bailan en el hall del viejo hotel Russischer Hof, frente a la Goetheplatz. Danzan horas interminables sin hacerse notar, ayudados por una tímida musiquilla regional. Si a ello se les suman estatuas de Johann Wolfgang von Goethe y de Friedrich Schiller -dos vacas sagradas de la poesía alemana que vivieron en la ciudad-, por todas partes, uno podría pensar que Weimar fue calcada de esos libros de hadas, especiales para las tardes de niños cándidos e imaginativos. ¿Cómo imaginar -y sobre todo explicar-, entonces, que hace 70 años, a menos de 10 kilómetros de esta villa de dibujitos animados funcionó el campo de concentración de Buchenwald, el tercero más grande de los que fueron instalados en Alemania durante el Tercer Reich (la mayoría se encontraba fuera del país), después de Dachau (cerca de Munich) y Sachsenhausen (al noreste de Berlín)?

Desde su creación, en 1937, por Buchenwald pasaron 250.000 personas -entre ellas el premio Nobel de Literatura, Imre Kertesz-, de las cuales 60.000 fueron masacradas, incluidas 12 mujeres argentinas que en diferentes ciudades de Europa habrían participado de la resistencia contra el régimen nazi de Adolf Hitler. El 11 de abril de 1945, cuando el campo fue liberado por la III división del ejército estadounidense al mando del general George Patton, había 904 niños hambrientos de entre 4 y 16 años.
El campo, en el que hoy funciona el Memorial Buchenwald, se encuentra en la colina del Ettersberg, atestada de olmos y donde siempre hace por lo menos cuatro grados menos que en Weimar. Se llega por un angosto camino, conocido como Calle de la sangre, por la cantidad de prisioneros que murieron mientras lo construían, porque los trenes llegaban a la estación de Weimar y debía haber una vía de acceso directa al campo. “Nadie puede decir que no veía lo que pasaba, porque los convoyes, que desde 1938 comenzaron a llegar con regularidad, cargados con judíos, testigos de Jehová, homosexuales, opositores políticos o quienes simplemente eran ‘boy scouts’ o se dedicaban a tocar jazz (eran acusados de tocar música que no era aria), desembocaban en medio de la ciudad”, aclara la chilena Pamela Wachholz-Wolff, una de las pedagogas del museo. Ella se queja porque sólo una parte del pavimento original fue restaurada y se conserva con una capa protectora. “El gobierno municipal dice que no tiene dinero, que está en crisis. Sin embargo, hay plata para grupos de jóvenes de dudosa filiación neonazi, bajo la excusa de que hay que recuperarlos”, lamenta. Es que los 20 de abril -día del nacimiento de Hitler- o los 10 de noviembre -por la infame “Noche de los cristales rotos” (Kristallnacht) de 1938, en la que en una sola jornada fueron destruidas 300 sinagogas únicamente en Berlín- suele haber festejos o pequeños actos organizados por los nostálgicos del horror. De hecho, en el Memorial existe un espacio reservado para los panfletos que, por lo general en el anonimato, se rinden con tono elegíaco a los jerarcas nazis. “¡Danke Hitler!” (”¡Gracias, Hitler!”), “La pasamos bárbaro en este lugar”, “estoy orgulloso de ser alemán”, son algunas de las anotaciones más frecuentes. Pamela está tan acostumbrada a estas tropelías que cada vez que un guardia del museo le informa de otro regalito filonazi, ella se limita a decir: “sáquenla, se trata de propaganda inapropiada para este o para cualquier otro lugar”.

El largo viaje
El campo (hubo 500 distribuidos por toda Europa) es tan escalofriante como lo muestran las películas, con la única diferencia de que todo lo que se ve -la maquinaria más sofisticada para hacer sufrir al ser humano- es real o lo fue.
Quienes hacen de judíos en una película, cuando termina la filmación, se van a sus casas a ver el noticiero de las 10 de la noche. En cambio, de estos lugares, en el mejor de los casos, sólo se salía muerto. Ellos eran, en sí mismos, una muerte penosa, diaria, el infierno en la tierra.
Los prisioneros llegaban a este templo del sufrimiento de 200 hectáreas, en el que había 22 torres de vigilancia y tres kilómetros de cercas con alambres de púas electrificadas con hasta 380 voltios, y antes de ser distribuidos en las barracas entraban por la denominada Calle del carajo, donde los hombres de las SS (Schutzastaffeln) los esperaban con furiosos perros de las razas Doberman, Rottweiller u Ovejero Alemán. “Se le llama la ‘Calle del carajo’ porque, al traducirse al alemán, esa palabra significa lo que se hace con rapidez, con ruido, con violencia. Y así era la bienvenida. En El largo viaje, el escritor español Jorge Semprún (llegó a ser ministro de Cultura de Felipe González), otro de los célebres detenidos, cuenta cómo a finales de 1943 llegó un transporte de Auschwitz con 15 niños de entre 8 y 16 años; bajaron, corrieron atemorizados por esta calle y los últimos dos murieron tomados de la mano, con un tiro en la nuca cada uno”, recuerda Pamela.
La alimentación consistía en 150 gramos de pan por día, un litro de café de grano -asqueroso, según la chilena- y, por la noche, tres cuartos de litro de una sopa hecha con cáscaras de papa. Una vez por semana había algo de mermelada, margarina y 150 gramos de carne. Pese al frío, esos trajes a rayas, grises, que se ven en las películas, eran el único abrigo; y para los pies, unos zapatos de madera, sin medias, por supuesto. Y había que trabajar todo el día (en los campos también funcionaban fábricas de armamentos o de pertrechos y enseres para la guerra). “La idea de los nazis era que quienes entraban allí no eran seres humanos, sino algo, una cosa que debía funcionar y ser rentable. El que no resistía, moría. Por eso circulaba aquel eslogan de que ‘el trabajo libera’. En realidad, el mensaje era que la única liberación posible era la muerte. Por eso, con cruel ironía, muchos SS les decían a los prisioneros que de los campos sólo se salía por la chimenea (después de ser asesinados y cremados)”, agrega.
Jorge Luis Borges solía decir que todo ser humano alberga, en el fondo, la íntima esperanza de ser el primer inmortal. Esta pretensión, en los campos, se diluía a lo imprescindible: sobrevivir, como fuese, aunque más no fuera un día más. Semprún, con amargura, suele señalar que “la experiencia de Buchenwald era la de la certidumbre, unas veces abominable, otras, radiante, de la muerte”. Se confraternizaba con ella, porque había salas de tortura y un minucioso y mentiroso ritual. Quienes ya no podían seguir trabajando eran llevados, desnudos, a unas salas herméticas y selladas (respondían a pruebas de sonido de 50 metros) en forma de laberinto, donde los recibían con música marcial. En ellas, agentes de las SS disfrazados de médicos los ponían contra una pared y les decían que los medirían, pero del otro lado, escondido, se encontraba otro nazi que les pegaba un tiro en la nuca. De esta manera fueron asesinadas 8.600 personas entre 1941 y 1944. Claro, como estaban dentro de Alemania no podían gasearlos como hacían en otros campos ubicados en Polonia, por ejemplo. La ropa era depositada en tinas con una solución desinfectante y, entre 1937 y 1940, los cuerpos fueron trasladados al crematorio de Weimar, donde la oficina de Cementerios del municipio les cobraba una tasa. Pero en 1941, una epidemia por contagio de disentería causó numerosas muertes en masa. Esto, sumado a lo costoso que se había vuelto el canon por el uso del crematorio comunal, obligó a las autoridades del campo a construir 12 hornos, ocho para niños y cuatro para adultos. Todavía se puede ver el sello de la empresa que los construyó: Topf e hijos. ¿Algunos de sus descendientes bailarán tranquilamente en las amables siestas de domingo de la soñada Weimar?
“Adiós, judíos”
La pensadora Hannah Arendt, una de las más obsesionadas por desentrañar cómo todo aquello pudo montarse con la frialdad propia de la burocracia, sostiene que la novedad del terror nazi es que demuestra que “hay destinos mucho peores que la muerte”. “Y las SS tuvieron buen cuidado de que sus víctimas lo tuvieran siempre presente”, afirma. La prueba de esto es que en 1943 al jefe de las SS, Heinrich Himmler, se le dio por aplicar la teoría económica de los incentivos, para mejorar el rendimiento productivo de los internos de los campos. Fue así como en Buchenwald se estableció un burdel. En él, en forma permanente, atendían 16 mujeres (judías o alemanas descubiertas ejerciendo la prostitución; las más bonitas de estas últimas eran reservadas para los oficiales de las SS), por lo general, de entre 17 y 19 años. Cada una tenía hasta ocho visitantes por noche en sólo dos horas. Si quedaban embarazadas las hacían abortar y luego las esterilizaban en los laboratorios que tenían, ya que los nazis trabajaban neuróticamente en experimentos que justificaran sus tesis racistas. En Buchenwald se hicieron 35 en los que murieron 1.600 personas, y el responsable de los trabajos, un médico llamado Karl Koch, efectuó una tesis sobre el tatuaje en el cuerpo humano, con la que obtuvo el título de doctor en la Universidad de Jena, ciudad de la Turingia ubicada al este de Weimar.
Aunque parezca paradójico, en el campo había gente que la pasaba bien: quienes lo regenteaban. El mayor triunfo ideológico de Hitler fue convencer a sus adeptos de que estaban realizando una misión en la que estaba en juego el destino del pueblo alemán. Por ende, en su imaginario, se trataba de un trabajo especial, pero trabajo al fin. En consecuencia, los SS y sus familiares disponían en el campo de toda clase de facilidades no sólo para desarrollar la tarea con eficacia, sino también para divertirse, como cualquier persona normal. Fue así como en Buchenwald se instaló un zoológico. En verano, los jerarcas, de las manos de sus hijos, les daban de comer a monos, cisnes, patos y ciervos. Hace cinco años, Daniel Goldhagen causó un revuelo mundial. Puso en entredicho las teorías que hasta ese momento enfatizaban la supuesta excepcionalidad (locura, psicopatía o demencia colectiva) que se apoderó de Alemania entre 1933 y 1945, por culpa de los poderes hipnóticos de un grupo de desequilibrados que tomó el Estado. Goldhagen explicó que las causas de semejantes matanzas estaban muy enraizadas en la sociedad alemana (el antisemitismo se gritaba desde los tejados: “Adiós, judíos”, gritaban los niños cuando veían pasar los trenes que iban a Auschwitz). Agregó que semejante horror sólo fue posible gracias a la aceptación (activa o pasiva) de millones que, en virtud del ancho libre albedrío humano, podrían haber actuado de otra manera, pero no lo hicieron. De hecho, en los juicios de Nüremberg contra los líderes del Tercer Reich que fueron capturados, no se encontró ni un solo documento que pruebe que se sancionó a algún SS por negarse a cumplir una orden. “Ninguna otra política (de alcance similar o mayor) se llevó a cabo con más persistencia y entusiasmo, y con menos dificultades, que el genocidio, tal vez con la excepción de la misma guerra”, concluye Goldhagen.
Alemania no es la de 1938, está de más decirlo. Sin embargo, aún es una metáfora amplificada de Weimar: una sociedad ordenada, sin sobresaltos, pero a la que todavía cuesta mucho verla con el derecho a bailar normalmente un domingo de invierno. Los escombros de los campos aún están a la vista, muy presentes. En diciembre de 1993, en un editorial, el Frankfurter Allegemeine Zeitung se preguntaba hasta cuándo el pasado seguiría condicionando el presente y el futuro de Alemania. La respuesta del filósofo Jürgen Habermas no se hizo esperar: “para convertirnos de nuevo en una sociedad normal tendríamos que liberarnos del recuerdo autocrítico de Auschwitz”. Y eso es imposible
© LA GACETA
Federico Abel - Abogado y periodista. Especialista en Derecho Procesal Constitucional.
* La versión original de este artículo se publicó en este suplemento en 2003.