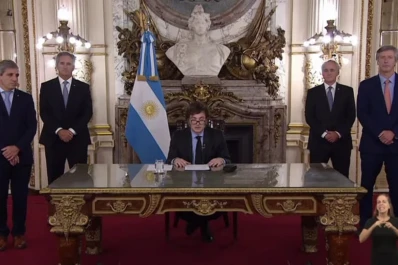Después de 200 años ¿tenemos una nación? Un historiador no puede responder simplemente sí o no. Tiene que explicar cómo las cosas han llegado a ser como son. Dos siglos es mucho tiempo, han pasado muchas cosas. De entre ellas elijo tres, que a veces son una: el Estado argentino, la República Argentina y la Nación argentina.
Conviene precisar el sentido de estos términos. El Estado se refiere a la organización institucional del país, a las múltiples agencias del Estado y a una especie de núcleo pensante que a veces mora en él, y que formula lo que llamamos políticas de Estado. La República remite a las instituciones que, según la Constitución, gobiernan ese Estado. La Nación es un concepto menos fácil de definir; se asienta en nuestras mentes, en nuestro imaginario, y nos hace pensar que quienes vivimos en un Estado, gobernados por una República, o no, estamos íntima y profundamente ligados por algo, conformamos una comunidad. Una "comunidad imaginada", en palabras de Benedict Anderson.
Nación, República, Estado argentinos. ¿Cómo se los miraba en 1910? ¿Qué balance hicieron en el primer Centenario? ¿Qué balance hacemos hoy, 100 años después? ¿Qué tareas nos parecen pendientes?
La mirada del Centenario
Coloquémonos primero en 1910. Es el momento de la satisfacción, del optimismo, pero también de las dudas y del pesimismo. Sobre todo, es el momento de la proyección, de la reforma, del mejoramiento de una realidad perfectible, y de la confianza en la potencia de quien puede realizar esas reformas: el Estado.
¿Qué se pensaba del Estado? Parecían lejanas las terribles luchas por su construcción, las infinitas guerras civiles, que llegaron hasta 1880, jalonadas por pactos y tratados que querían ser fundadores de instituciones. En 1910 el Estado estaba sólidamente afirmado y desarrollaba sus instrumentos, su larga mano para impulsar lo que aparecía como una Argentina pujante. Era la época de la ingeniería social, de la confianza estatal en la capacidad para ordenar, dirigir, orientar todo. También fue el momento en que las resistencias y los conflictos comenzaron a emerger, estimulando tanto a los pesimistas como a los reformistas.
¿Qué se pensaba de la República en el Centenario? No se dudaba de la esencia republicana de la Argentina, aunque se era consciente de la dificultad para materializar esa esencia, de la tarea ardua y paciente que ello implicaba. Alberdi había hablado de una "república posible", en la que el desarrollo institucional y jurídico se combinaba con un fuerte autoritarismo presidencial, y con lo que en la época se llamaban "gobiernos electores", capaces de producir las elecciones que legitimaran a los gobernantes. Lo que faltaba era la democracia, que completaría la "república verdadera", y hacia allí marchó la ley Sáenz Peña, producto legítimo del reformismo del Centenario.
Nadie dudaba entonces de que la Argentina era una Nación ni de que lo había sido siempre, desde el 25 de mayo de 1810, según escribió Bartolomé Mitre. Sabemos que esto no era completamente exacto; que primero fueron algunos intelectuales los que imaginaron la Argentina, y que esta idea solo se expandió y se encarnó cuando la hizo suya el Estado.
Esa tarea ya era complicada en la fragmentada sociedad poscolonial, y lo fue mucho más en el escenario babélico de la inmigración masiva. Pero, efectivamente, en 1910, gracias a la escuela pública, estaban sentadas las bases de una nacionalidad. Porque no hay una única nacionalidad posible, sino varias, y son los hombres quienes construyen una. La de 1910, sustancialmente sana, se fundaba en la Constitución de 1853, que convocó a "los hombres de buena voluntad" del mundo que quisieran vivir bajo sus principios. Una nacionalidad plural, tolerante, liberal en el sentido prístino de la palabra, que no excluía a nadie y que ponía en primer término la ley común y la patria.
La mirada del Bicentenario
Miremos ahora las cosas desde el Bicentenario. No es posible tener la misma mirada olímpica que encontramos en 1910. No es posible pasar por alto que en estos recientes 100 años conocimos dos Argentinas diferentes, separadas por una profunda brecha en la década de 1970. La vieja sociedad argentina era una sociedad abierta, móvil e integrativa, y también muy conflictiva. La de los últimos 30 años, en cambio, es una Argentina empobrecida, polarizada y segmentada. De modo que nuestra mirada debe atender esos dos momentos.
Comencemos por el Estado. La Argentina vital, anterior a los años 70, tuvo un estado activo y potente, que intervino de manera creciente, sobre todo para regular y arbitrar en los conflictos de una sociedad cada vez más compleja. Tuvo también una gran capacidad para conceder franquicias, privilegios, exenciones o, lisa y llanamente, prebendas a cada una de las corporaciones que dialogaba con él, que lo presionaba adecuadamente: las diferentes corporaciones empresarias, la sindical, la militar, la eclesiástica, la de los médicos, los constructores, los estudiantes, los docentes, los jubilados y 100 más.
Porque una característica de aquella sociedad fue que cada uno trató de encuadrarse en una corporación aguerrida y combatiente, apuntando a arrancarle al Estado la resolución, el decreto, la ley que asegurara un privilegio, una prebenda. Todo, a costa del interés general. En ese diálogo, el Estado potente fue progresivamente colonizado por las corporaciones, perdió su autonomía y se convirtió en el campo de combate, y en el botín de las corporaciones, hasta llegar al paroxismo de los tempranos años 70.
Después de la profunda reorganización de la dictadura emergió un Estado descalabrado, sistemáticamente desarmado, desguazado; la tarea siguió en las décadas siguientes. Para paliar su déficit, se redujeron al mínimo sus funciones sociales, como la educación, la salud y la seguridad. Para beneficiar a los más fuertes -los ganadores de la gran crisis- se redujo al mínimo su capacidad de control. Pero el Estado mantuvo sus prácticas prebendarias, ahora orientadas hacia ese sector más rico que emergió triunfante de la gran crisis de los 70, y que sigue rapiñando impunemente a un Estado indefenso. En suma, el Estado es hoy como un automóvil sin acelerador, freno ni volante; una herramienta inservible y hasta peligrosa para quien quiera hacer con él algo que se aparte del camino trazado.
Con respecto a la República y a la democracia, las cosas resultaron un poco diferentes de lo imaginado por Sáenz Peña. La Argentina conoció dos grandes ciclos democráticos, uno radical y otro peronista. Fue una democracia más bien plebiscitaria, de líder; escasamente republicana y unanimista: el movimiento era la nación y el pueblo. Esto generó una política facciosa, intolerante e inestable, que atrajo las sucesivas intervenciones militares. Ciertamente, hubo en los militares mucho de mesianismo, pero su acción no fue ajena a la lucha política de los civiles. Aprovecharon los conflictos de la democracia, y también las dificultades del Estado así gobernado, para proponer la falsa alternativa de la dictadura. Después de la última se crearon las condiciones políticas, ideológicas y culturales para construir una democracia republicana, plural, basada en la ley, los derechos humanos y la discusión racional de los argumentos. ¿La República democrática? No es lo que estamos viendo actualmente. La democracia republicana de 1983 es cada vez más una democracia delegativa, plebiscitaria, en la que reaparece la figura muy antigua del gobierno arbitrario y el gobierno elector, que produce los resultados electorales.
Se pueden dar muchas razones de esto: la cultura política de algunos de sus actores, la poca densidad de la ciudadanía -¿cómo puede ser ciudadano quien está sumergido en la indigencia?- o la poca tradición de las instituciones. Hay otra, que acabo de señalar: la inutilidad de la herramienta estatal, y la ilusión -yo creo que es una ilusión- de que puede hacérsela funcionar a los golpes, remplazando la construcción colectiva por el manejo personal.
Finalmente, la Nación. Uno de los productos más característicos de la vieja Argentina fue un nacionalismo robusto y aguerrido, construido sobre la idea, tan diferente de la liberal y plural de 1900, de que la Argentina era una nación unánime, con un "ser nacional".
No hubo acuerdo sobre cómo era ese ser nacional -indio, gaucho, español, quizás producto del futuro crisol- pero pocos dudaron de que existiera. Quien lo definiera tenía la llave para decidir quién pertenecía auténtica y esencialmente a la Nación y quien, aunque viviera en el mismo Estado, en realidad era ajeno a ella, una especie de meteco, o de judío. Lo que al principio fue cosa de intelectuales y ensayistas convocó luego a poderosos enunciadores, autoproclamados dueños de la Nación: el Ejército, la Iglesia Católica, las fuerzas políticas nacionales y populares.
No fueron imágenes coincidentes, pero entre todas dieron forma a un sentido común compartido, hondamente arraigado: un nacionalismo agresivo e intolerante, soberbio y paranoico, que pasó de desconfiar de los vecinos, como Chile, o a condenar la subversión, cuya peor descalificación era el ser "apátrida". La guerra de Malvinas, y particularmente la plaza que aclamó a Galtieri, fue el momento del paroxismo de esa patología nacionalista, que hoy miramos con reserva pero que está ahí, lista para reaparecer.
Un balance
Con este balance me ubico entre los pesimistas. Así catalogamos a veces a muchos intelectuales del primer centenario, como José María Ramos Mejía, Agustín Alvarez o Joaquín V. González. Pero aquel pesimismo incluía dosis grandes de optimismo, de incitación a la acción, a la elaboración de una agenda de problemas y un programa de reformas.
Consideremos los tres ejes planteados inicialmente. Creo que respecto de cada uno de ellos es posible señalar que hay un problema y dos caminos posibles, dos alternativas presentes en el debate actual.
El tema de la República indudablemente forma parte del debate de la hora. Los ciudadanos nos dividimos -no sé en qué proporción- entre quienes piensan que las instituciones republicanas son o bien un lastre o bien algo indispensable. Para los primeros, son una limitación, un obstáculo para la acción de quienes han recibido un mandato directo del pueblo. Los segundos creen que la construcción de ese interés general tiene dos requisitos institucionales: normas estables, más allá de las mayorías ocasionales, y espacios institucionales de debate, confrontación y acuerdo. Dicho esquemáticamente: para unos todo está en el Poder Ejecutivo, para otros es necesario agregar el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Este juego y este balance de poderes hoy sólo existen parcialmente. Para algunos, todavía es mucho; para otros -yo entre ellos- es escaso.
Veamos qué se espera de la comunidad nacional imaginada.
La Nación unánime y homogénea, en la que muchos nos educamos, es hoy objeto de fuertes críticas. Por ejemplo, muchos cuestionamos los relatos históricos que interpretan el proceso histórico como el desenvolvimiento de una esencia nacional y popular. Pero es cierto que hay otros que permanecen fieles a esa idea de la nación esencial, que la vuelcan en libros y que esos libros se venden muy bien. Ellos reclaman, por el contrario, más fervor nacional, más identidad. Coinciden con una vena del ánimo popular: se lo advierte en el renacer de discursos políticos que parecían definitivamente sepultados.
Volver a la antigua búsqueda de la identidad es fácil. Hay recetas probadas. Construir una comunidad imaginada pluralista, que parta del supuesto de que la sociedad es plural, y que es bueno que lo sea, es mucho más difícil. Es un verdadero desafío. Los historiadores, por ejemplo, que hemos criticado la historia centrada en la identidad nacional, no sabemos exactamente cómo construir un relato alternativo; sobre todo, no sabemos cómo puede ser enseñado por un docente en su aula. En este y en otros aspectos muchos creemos que construir una nacionalidad fundada en la pluralidad, y centrada en un contrato político y no en una identidad esencial y eterna, es una tarea indispensable, indisolublemente unida a la de la construcción de la República.
La última cuestión es probablemente la primera. Reconstruir el Estado. Liberarlo de la colonización corporativa, que impulsa su acción prebendaria. Ubicarlo como árbitro y regulador de los diferentes intereses sociales. Dotarlo de las agencias y de la burocracia que lo conviertan en maquinaria eficaz de las directivas del gobierno. Agencias que estén presentes en lo social y lo sujeten a normas, desde lo elemental a lo general.
Otra vez, hay dos opiniones. Hay quien dice que las normas están para ser violadas, en nombre de la facultad de decisión del poder soberano. Recientemente me lo planteaba así Ricardo Forster, una persona ilustrada e inteligente. Pero las propuestas de reconstrucción estatal tienen otros adversarios, que no son objetores de fondo sino enemigos de retaguardia, solapados, que corrompen o destruyen la porción del Estado que los afecta. El caso del Indec es, al respecto, paradigmático.
Esta reconstrucción de la normatividad y de la eficiencia estatal es necesaria pero no suficiente. Emile Durkheim dijo que el Estado es el lugar donde la sociedad piensa sobre sí misma. Habló de un proceso de circulación continuo, en el que ideas y propuestas pasan del núcleo estatal pensante, formado por gobernantes ocasionales y funcionarios permanentes, a la esfera social y a sus espacios de deliberación, y vuelven, enriquecidos y consensuados, al Estado. Un proceso complejo, que incluye las asambleas representativas, la opinión y otros muchos ámbitos de deliberación.
Es hora de integrar y cerrar estas disquisiciones. Retomando la pregunta inicial, diría que hoy en la Argentina estamos lejos de cualquier ideal de Nación convincente. El punto central, al que precisamente no me he referido más que ocasionalmente, está en nuestra sociedad: polarizada, segmentada, con una ancha franja de exclusión. La salida implicaría pensar otras dimensiones de la cuestión que no he tratado aquí.
Pero cualquier cosa que se haga requiere de un Estado como el que he descrito, eficaz y capaz de pensar políticas estatales, de esas que podríamos llamar proyectos nacionales. Se trata de poner en movimiento una sociedad compleja, plural, que sólo con el reconocimiento de esa pluralidad puede comportarse como un nosotros. Se trata de actuar políticamente potenciando las partes, las diferencias, los intereses y sus conflictos, y de componerlos en una trama institucional que no puedo imaginar de otra forma que republicana.
Avanzar en estos caminos me permitiría pensar que tenemos una nación.
© LA GACETA

Luis Alberto Romero - Profesor titular de Historia Social General de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del Conicet. Este texto deriva de su disertación en el ciclo "Rumbo al Bicentenario", organizado por la UNT en este mes.